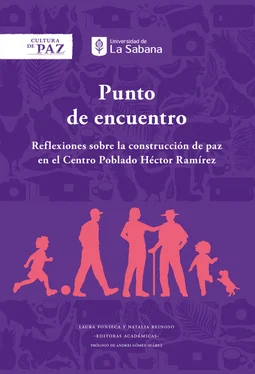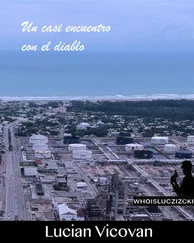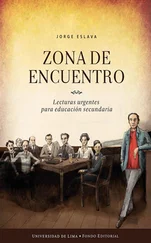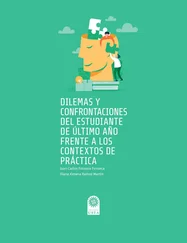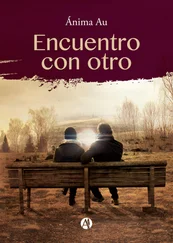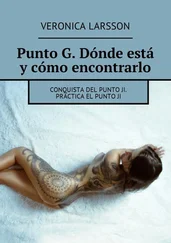Como señala Diego Efrén Rodríguez Cárdenas en su comentario a la sección, la apuesta metodológica y pedagógica por compartir las prácticas comunitarias cotidianas traerá aprendizajes sobre la cultura propia y la ajena, y permitirá acercarse a la meta compartida de conocernos. Los relatos de Andrés Lagos González y Juliana Sierra dan cuenta de la reflexión sobre la experiencia cotidiana compartida que permitió acercarse a la comprensión de los valores propios de la comunidad y a hacer explícitos encuentros y desencuentros en este nivel.
En el primer capítulo, Juliana Sierra reflexiona sobre los valores de la comunidad que visitó y su articulación con los valores personales y de los otros grupos sociales a los que pertenece. Este acercamiento da cuenta de una mirada que no se centra solamente en el yo , sino que por el contrario busca espacios de encuentro con el ellos. En el segundo capítulo, Andrés Lagos González presenta sus comprensiones sobre los valores centrales que son la base para la co-construcción del ETCR-HR como un espacio social, cultural y político en el proceso de reincorporación. Esta narrativa presenta cómo los valores no se encuentran solamente en el nivel discursivo, sino que se viven en las prácticas cotidianas de la comunidad.
Para finalizar esta sección, Federico Montes, uno de los líderes del Centro Poblado, describe la experiencia vivida en el trayecto hacia el punto de encuentro desde la otra orilla, presentando como punto de partida las nuevas apuestas que la comunidad naciente se esfuerza en lo cotidiano por consolidar. Federico cierra el recuento de aprendizajes mutuos, con la esperanza gestada en esta alianza y materializada en el nacimiento de la hija de Duver y Tatiana, el día de nuestra partida.
RUTAS Y CAMINOS: ¿CÓMO SE LLEGA AL ENCUENTRO?
El diseño de un espacio educativo que promueva la praxis debe proveer escenarios de cuestionamiento, de imaginación y de un lenguaje que permita construir ciudadanos capaces de reflexionar sobre su propia práctica ( Freire, 1993). De esta manera, es importante que los estudiantes tengan espacios para analizar los significados alrededor de prácticas, del encuentro en sí mismo y de cómo se llegó allí. Cuando el estudiante asume el rol de sujeto cognoscente y no solamente de actor pasivo que recibe conocimiento, es cuando la educación empieza a tomar sentido ( Freire, 1993).
En la misma línea, entendemos con Nelson y Prillentensky (2010) que el aprendizaje de la psicología comunitaria es un “viaje de concientización”, un proceso identitario en el que se forja coherencia entre lo personal, lo profesional y lo político. El punto de partida de cualquiera de los caminos hacia el encuentro es la opción por la toma de conciencia de sí, que ha de ser permanente: la conciencia del punto del camino en el que se encuentra y de lo que se hace para facilitar o entorpecer un acercamiento. Por esto, la atención inicial hacia la comprensión de los procesos comunitarios externos giró rápidamente hacia procesos reflexivos personales: el primer día de trabajo en comités, repartimos las labores y todos salieron animados a encontrarse con esas nuevas personas que añoraban conocer. En el almuerzo, algunos llegaron asombrados a contar las historias de la guerra: las diferencias entre columna, bloque, frentes; las historias de amor, los animales en la guerra; los amigos perdidos y las vidas clandestinas. Otros de sus compañeros los miraban con inquietud y nos preguntaron: “y a nosotros que no nos hablaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos mal?”. Tuvimos que repetir esta respuesta múltiples veces: “el encuentro tiene sus propios ritmos: para algunas personas, es importante construir lentamente la confianza e incluso los silencios cuentan en el proceso de conocernos” .
En su comentario sobre los textos de esta sección, Diana Vernot se refiere a la importancia del Espacio y de los recorridos que hicieron los estudiantes para entablar relaciones con la comunidad. La mirada sociológica sobre el encuentro es necesaria para entender la construcción de significados a través de la cotidianidad y la oportunidad de generar contranarrativas, o narrativas alternativas sobre un mismo fenómeno.
Los relatos que se encuentran en esta sección se orientan a los caminos personales que tuvieron que recorrer los estudiantes durante la llegada al ETCR-HR. Daniela Zambrano nos presenta a María Aguabonita, un personaje ficticio que se construye de los múltiples relatos de hombres y mujeres del Espacio Territorial con los que convivió durante dos semanas. A través de este personaje, el relato narra las prácticas e ideas que se entrelazan en la comunidad, así como una mirada a las relaciones de género en el territorio. Santiago Castro Reyes narra un encuentro con un habitante imaginario de Agua Bonita, quien, a través de una conversación con los estudiantes, explica los retos y oportunidades del proceso de reincorporación, así como la importancia de los valores farianos durante el camino. Asimismo, nos deja ver los sentimientos alrededor del encuentro con ese otro lejano, que con el tiempo y por medio del diálogo permite re-conocerse como colombiano.
Finalmente, Sara Martínez Romero y María Alejandra Fino Carantón presentan dos historias con un mismo protagonista: Mogollón. Este miembro de la comunidad se convirtió en uno de los guías en esta experiencia mediante charlas cotidianas y la posibilidad de acompañarlo en sus actividades en la zapatería. Estos relatos reflejan los retos en el encuentro con el otro, la necesidad de entender y aceptar los ritmos de cada persona para entablar conversaciones y conocer diversas maneras de entender la historia del país y los sueños sobre el futuro.
REFLEJOS: CONVERGENCIA DE HISTORIAS PARALELAS
Esta sección representa la posibilidad de encontrarse desde las similitudes y no desde la diferencia. De acuerdo con Nelson y Prilleltensky (2010), el valor de la subjetividad recae sobre tres dimensiones: lo personal, lo interpersonal y lo político. La coherencia entre estas dimensiones posibilita encuentros en los que se reconocen los propios privilegios, así como la oportunidad de encontrar núcleos comunes que facilitan relaciones horizontales.
Como parte de la estrategia curricular de la electiva, decidimos que los estudiantes harían rotaciones diarias por las diferentes actividades del Espacio Territorial. Esto, con el fin de que pudieran conocer diferentes personas, labores y tener acercamientos a los procesos de reincorporación. Esos puntos de encuentro hicieron que los estudiantes entablaran relaciones cercanas con algunos de los exguerrilleros y que compartieran sus historias de vida.
El comentario de Laura Camila Sarmiento M. analiza los procesos de humanización que se logran por medio del encuentro con el otro y que son muy importantes para el caso de Colombia, debido a la histórica construcción de narrativas acerca de las guerrillas como enemigos del Estado. En su análisis, Laura hace énfasis en el valor de las historias de vida para comprender la complejidad del conflicto armado en el país, así como la importancia de la cultura de paz para promover diálogos y encontrarnos desde lo que nos une y no lo que nos divide.
Los capítulos de esta sección abordan los paralelos que hacen los estudiantes de las historias de vida de algunos miembros de la comunidad fariana con sus propias vivencias. Camila Villarraga reflexiona sobre su propia historia familiar y las similitudes en las trayectorias de su abuelo y uno de los integrantes del Espacio Territorial. Este análisis visibiliza los matices de las decisiones de vida que se toman en un país con una historia de conflicto armado de más de cincuenta años. Francy Lorett Beltrán hace una conexión entre las tradiciones culinarias y cotidianas de su hogar y las prácticas en la casa donde fue hospedada. De este modo reflexiona sobre las similitudes de escenarios que son geográficamente distantes, pero cercanos por los significados que se entretejen en el día a día.
Читать дальше