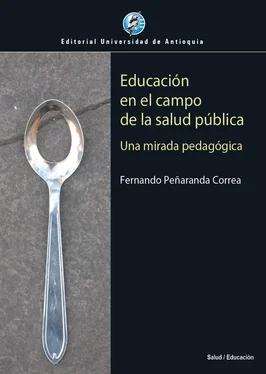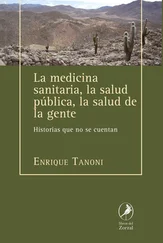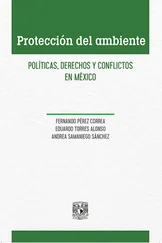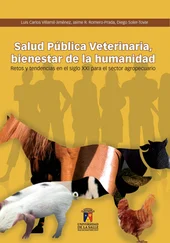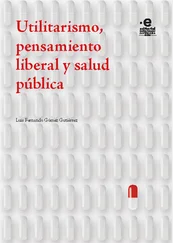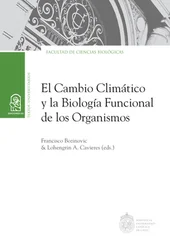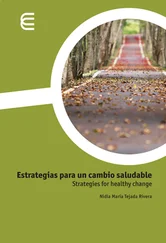Con un importante influjo de la salud comunitaria y como resultado del reconocimiento internacional de la grave desigualdad en el estado de la salud de la población —entre países y dentro de cada país—, se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en Alma-Ata, en septiembre de 1978. En su declaración, se plantea la salud como un derecho fundamental y como responsabilidad de los gobiernos, y se ratifica la definición de salud planteada por la oms, por lo que se reitera la necesaria participación de los diferentes sectores sociales y económicos, especialmente del sector de la educación (oms, 1978). Así mismo, se propone la atención primaria de salud como estrategia básica para ampliar la cobertura de servicios de salud, mediante un sistema simplificado de atención (Almeida y Paim, 1999, p. 12). Es evidente la trascendencia que esta declaración dio a la educación, pues aparece en tres de los siete puntos propuestos como constitutivos de la estrategia,8 entre los cuales figura en primera instancia en el punto que menciona las actividades fundamentales (el tercero), la educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención. A su vez, en el cuarto punto se menciona la importancia de la participación del sector educativo en el logro de la salud para todos durante el año 2000, y en el quinto se propone una educación apropiada como medio para el desarrollo de la capacidad de las comunidades y los individuos, requerida para el fomento de la autorresponsabilidad y la participación de ellos en la planificación, organización, funcionamiento y control de la atención primaria de salud (oms, 1978).
En las últimas dos décadas del siglo xx, como resultado de varios sucesos trascendentales, entre los cuales destacan la crisis económica surgida en la década del setenta y la correspondiente crisis fiscal de los estados, por un lado, y el fin de la guerra fría, por el otro, se presentaron importantes acontecimientos sociales, económicos y políticos que tuvieron una honda repercusión sobre la salud pública. Uno de estos fue la fórmula neoliberal para atender la crisis económica, pero también, para asegurar el pago de la deuda que los países del Sur tenían con el Norte. Se impone un nuevo orden que radicaliza el capitalismo y que llevó a la reforma de los servicios de salud en Inglaterra y otros países europeos, con lo cual se inicia el desmantelamiento de los sistemas de bienestar social. La reforma de los servicios de salud es cooptada por el discurso neoliberal y economicista, y la oms pierde relevancia en dicha reforma. El Banco Mundial impulsa la reforma de los servicios de salud en América Latina para el acople al nuevo orden económico mundial, por medio de “propuestas que valorizan la eficiencia y la eficacia en detrimento de la equidad mediante políticas de ajuste macroeconómico, y en el sector salud, a través de la focalización y de la canasta básica de servicios” (Almeida y Paim, 1999, p. 14).
Para Hernández (2008b), estas estrategias se proponen en el marco de la globalización, la financiarización de las economías, la ampliación de los agentes de mercado y la focalización de recursos públicos para atender las demandas de los pobres o excluidos (p. 3). Esto corresponde a una lógica de la ética utilitarista fundada en una relación costo-efectividad para la distribución de recursos, en la cual se busca el mayor grado de resultados para el mayor número de individuos con los mismos recursos (p. 4).
Con base en las perspectivas del pensamiento neoclásico y neoinstitucional en la economía de la salud (individualismo metodológico), se plantea una dicotomía en la atención de la enfermedad. Por un lado, se concibe la atención del individuo como bien privado, porque satisface un deseo individual y las personas estarían dispuestas a pagar por ella; por otro, se consideran como bienes públicos las acciones colectivas preventivas, porque tienen altas externalidades, no se agotan en el consumo y la gente no estaría dispuesta a pagar por ellas. Así, se podría establecer una clara separación entre las funciones atribuibles al mercado y aquellas atribuibles al Estado (Hernández, 2008b, p. 3); en consecuencia, la dicotomía entre la clínica (la salud del individuo) y la salud pública (la salud de las poblaciones) se ve reforzada.
La reforma al sistema de salud colombiano iniciada en la década del noventa, orientada bajo los supuestos anteriormente anotados, tuvo importantes consecuencias para la educación en el campo de la salud pública. Una, fue la desarticulación y duplicidad ocasionadas por el fraccionamiento de actividades educativas —dirigidas a los individuos— entre los Planes Obligatorios de Salud (pos), por parte de las Empresas Promotoras de Salud, y aquellas realizadas por los municipios en los Planes de Atención Básica (pab) —dirigidas a la población—. Por otro lado, el énfasis asistencialista de la reforma, debido al interés por controlar los problemas financieros en la prestación de los servicios de salud, llevó al descuido de las denominadas “acciones de salud pública”, ahora circunscritas al pab. Muchas de las actividades educativas contratadas a terceros por las secretarías municipales de salud se redujeron a charlas informativas sobre temáticas puntuales, sin una adecuada articulación con las acciones hospitalarias y con escasa o nula continuidad. Por lo general, el seguimiento o la evaluación se limitaron a indicadores cuantitativos de gestión como el número de actividades practicadas y el número de asistentes; la fundamentación pedagógica de estas propuestas casi siempre fue deficiente.
De forma paralela al influjo del pensamiento neoliberal en la salud pública a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado, también es importante destacar la influencia de la promoción de la salud como movimiento teórico y político. Sus antecedentes pueden rastrearse en los desarrollos del historiador médico Henry Sigerist, que dio especial relevancia a un concepto amplio de educación, como se aprecia a continuación: “la salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y formas de esparcimiento y descanso” (citado en Restrepo y Málaga, 2001, p. 62).
Como se verá en el siguiente capítulo, la promoción de la salud tiene distintas vertientes y miradas, pero en este punto vale la pena destacar que constituyó un esfuerzo por promover un concepto de salud amplio y positivo —para retomar la definición de la oms—, relacionado con las condiciones y la calidad de vida, con valores como la solidaridad, la equidad, la democracia, la ciudadanía y la participación, entre otros (Buss, citado en Carvalho, 2004, p. 671). La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud otorgó un papel importante a la educación, al reconocerla como uno de los requisitos esenciales para la salud: “[...] la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerrequisitos” (ops, 1986, p. 1). Igualmente, propone cinco principios para el logro de la promoción de la salud, en dos de los cuales figura la educación de manera explícita como asunto relevante:9
— Desarrollo de aptitudes personales: “La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para la vida” (p. 3).
— Reorientación de los servicios sanitarios: “La reorientación de los servicios sanitarios exige igualmente que se preste mayor atención a la investigación sanitaria, así como a los cambios en la educación y la formación profesional. Esto necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de organización de los servicios sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades del individuo como un todo” (p. 4).
Читать дальше