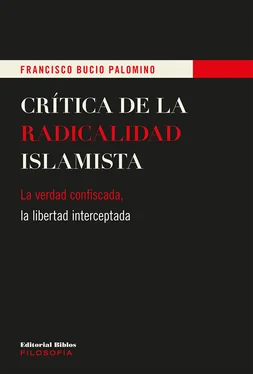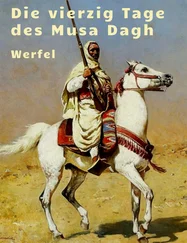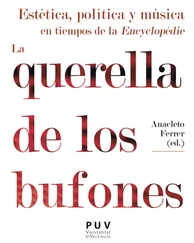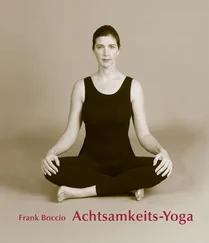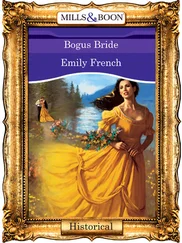1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Los mahometanos no deben menos que concluir que en sus relaciones, sobre todo con los humanos, es necesario abstenerse de sentimientos de cualquier especie de simpatía, para estar seguros de que todo su potencial de afecto y aprecio tiene por objeto exclusivo la divinidad. No es de extrañar que, en el islamismo, sea el sexo y no el amor lo que más se cultiva entre hombre y mujer. Pero, más allá de esta precisa consecuencia de la obnubilación por los “riesgos asociacionistas”, la sensibilidad entera del musulmán parece estar condicionada por la maldición que anuncia el Corán: “Dios no perdona que se le asocie nada”. Así, la libertad de sentimientos, tan natural y necesaria para aprovechar la vida y gozarla en todas sus dimensiones, es controlada por el Corán. Dicho control se extiende a sectores de la cultura como las artes, en las que, además de los sentimientos de admiración y deleite, también toman parte las facultades de creación: así como el radicalista teme que la emoción estética se convierta en adoración, de igual forma le atemoriza que, al hacer arte, el hombre pretenda constituirse en creador, a la par de Dios. La relación del musulmán con las artes y la belleza es de lo más ambiguo. No parecen entender algo que para todo otro creyente (cristiano o judío) va de suyo: la trascendencia coloca a Dios en la esfera del más allá absoluto y es imposible que pueda haber una común medida entre los sentimientos que despierta una persona o una cosa y los que merece Dios en entera exclusividad. El término mismo “adorar”, cuando se usa fuera de la esfera de lo sagrado, tiene su significado rebajado de lo infinito a lo finito: aplicado a Dios, significa amor de culto y de oración, de agradecimiento por haber creado el universo y, en él, los seres humanos, y de esperanza en Su bondad y justicia; aplicado a todo lo demás, no puede significar más que cariño, afecto y, cuando mucho, embelesamiento proporcional al grado de perfección que, en la escala de lo finito , acordamos a lo que así amamos, sea ser humano o cosa material. Nadie, ni un demente, puede “asociar” algo a Dios, a menos de caer en una confusión consumada en delirio. Lo que sí puede es instalarse en la negación de Dios, y entonces no tener más posibles objetos de amor que todo lo que nos puede atraer sobre la faz de la tierra; pero esto ya no es asociación, sino reemplazo. Por lo tanto, por definición:
1 El ateo no puede asociar nada a Dios, pues para él Dios no existe.
2 El que cree en el Dios único, tampoco puede asociarle nada, pues la verdadera fe en Él implica tener el sentido de la trascendencia y del hecho de que Dios está en un nivel al que nada puede igualar.
3 No queda sino el genuino politeísta al que pareciera convenir el término “asociacionista”; pero, justamente, como por creer en varios dioses no cree en el verdadero y único, solo puede asociarlos entre sí, pero no al Dios de los monoteístas. De todo ello se deduce que el temor de asociación que toma tanto lugar en la conciencia mahometana radicalista es un falso temor, sin ningún alcance en la realidad.
Religión realmente distinta del cristianismo, el islam sin duda lo es, pero menos por las diferencias de su dogma monoteísta que por todos los agregados de su moral y de su concepción de la vida. Los hechos, en su origen, pudieron haber sido otros. El islam podía muy bien haber nacido como cristianismo reformado, teniendo por tronco común la tradición bíblica, que de todas maneras reconoce. Pero, en lugar de una comunidad de pensamiento teológico de esencia judeo-cristiana, prefirió la secesión, declarándose enemigo de su propia ascendencia. No pensamos que, de haberse dado aquel hipotético giro, todo sería concordia y buen entendimiento, pero al menos hubieran existido mejores condiciones de diálogo. En cambio, su voluntad de encontrar la afirmación de su identidad en la oposición al cristianismo y al judaísmo, lejos de predisponerlo al acercamiento, lo determina a la confrontación.
Entre los cristianos, la unicidad de Dios es una evidencia conceptual: la idea misma de Dios la incluye como característica esencial, o sea que por definición si Dios existe no puede haber sino uno solo. Si no fuera único, no sería el “verdadero” Dios. La más simple reflexión debe hacernos descubrir la evidencia de esta aseveración: “Dios verdadero” y “Dios único” no son dos expresiones que riman y se complementan. No, son dos asertos que afirman lo mismo: por estricta lógica, no podemos decir que el Dios de que hablamos es el verdadero si no es único, como tampoco podemos afirmar que es único, y que no existe otro, si no es el verdadero. Decir “Dios único” es lo mismo que decir “Dios verdadero”. Que el Dios verdadero es único, que no puede haber más de uno es pues conceptualmente evidente, y los mismos ateos deben reconocerlo para manejar correctamente el concepto de la divinidad. Podríamos enunciar lo mismo, y con igual fuerza lógica, en otros términos: por ejemplo, en cuanto ser supremo, Dios está por encima de todo. Habría contradicción si se dijera que hay más de uno por encima de todo. Esta última fórmula significa que la perfección de las cualidades de su esencia no puede sino rebasar inconmensurablemente la perfección de las de la esencia de cualquier otro ser. Por lo anterior, lo más natural del mundo es que al decir “Dios” los cristianos piensen en el único y verdadero que existe y en el que creen, sin sentir la necesidad de repetir la doble fórmula (“Dios único” y “Dios verdadero”) más que cuando recitan su credo.
En cambio, en la religión islámica la unicidad en cuanto doctrina central reviste tal ascendencia que pareciera no tener otros dogmas. Decirlo, cantarlo, gritarlo –“hay un solo Dios y Mahoma es su Profeta”– tiene valor de oración, de compromiso de fe, de garantía de salvación, pero sin duda también de escudo que protege de los riesgos de pecar por descuido o negligencia contra la santísima unicidad. Su obsesión de afirmar la unicidad de Dios en todo momento es una pista interesante para descubrir la idea que los musulmanes radicalistas tienen de Dios. Estar obnubilado por tal prerrogativa y suponer que Dios necesita que sus creaturas la confirmen incesantemente es revelador de lo que se piensa que es Dios. Deben creer que su atributo principal es el egoísmo, aunque entendido, claro está, como una cualidad positiva y nobilísima, como solo puede convenir a Dios y no como el defecto ególatra de los humanos, que no tenemos el derecho de atribuirnos un valor absoluto. Un Dios egoísta –“No he creado a los entes espirituales [los Djinns ] y a los hombres, sino para que me adoren” (LI-56)–, con la vista puesta siempre en su grandeza, que solo piensa y desea su gloria, no puede efectivamente tolerar siquiera signos de vanagloria de parte de lo que Él creó: ni la idea de que los seres humanos, sus creaturas, quieran elevarse a pináculos, ni el hecho de que alguna creación humana sea colocada sobre un zoclo, ambas situaciones pudiendo propiciar actos de veneración y devoción a los que solo Él tiene derecho. En esta perspectiva, es lógico que, al tomar conciencia de que Dios es celoso de su inigualable perfección, el hombre sienta como un deber religioso esencial proclamar en todo tiempo y en todo lugar su unicidad.
El texto coránico sobre la afirmación de la unicidad de Dios (la tawhid ) pareciera enunciar sencillamente verdades teológicas. El dogma es omnipresente en el Corán, pero en esencia todas sus afirmaciones se reducen a enunciar que Alá es Uno, sin asociado alguno, ni en el imperio que ejerce sobre el universo ni en Sus acciones; Uno, sin que nada pueda asemejarse a Él, ni en Su esencia ni en Sus atributos; y Uno, sin rival ni en Su divinidad ni en la adoración que merece. Estas tres verdades derivan tan lógicamente de la unicidad de Dios que cualquier creyente (al menos entre los cristianos) sabe instintivamente que Él es el único “creador”, y su voluntad es soberana sobre Su universo, que absolutamente nada puede comparársele, y solo Él merece ser adorado. Por consiguiente, los tres axiomas, legítimamente deducibles del concepto de unicidad del Dios verdadero, debieran guiar serenamente a los creyentes en sus prácticas religiosas. Sin embargo, no es así, sino que se vuelven amenazantes al revestir el estatuto de ordenanzas esenciales para la vida del radicalista. El tono conminatorio lo da la ya citada sura (y como ella, hay cientos de otras advertencias intimidantes diseminadas en el texto sagrado): “Dios no perdona que se le asocie nada”. No hace falta más advertencia para quedar “hipnotizado” y desarrollar algo así como una hipocondría religiosa o una paranoia espiritual. La amenaza de no ser nunca perdonado y ser condenado eternamente es de tal peso que puede volver a cualquier creyente un obseso de ese pecado capital, en el cual se puede caer por inadvertencia. Por inadvertencia porque, como se demuestra enseguida, en plena conciencia es lógicamente imposible pecar contra la unicidad de Dios y seguir creyendo.
Читать дальше