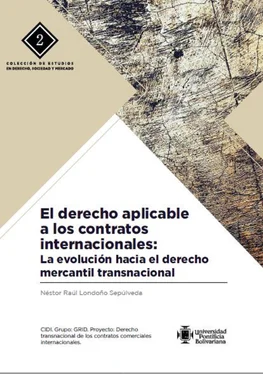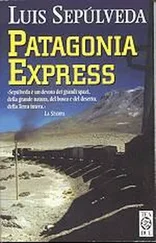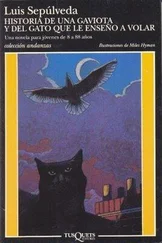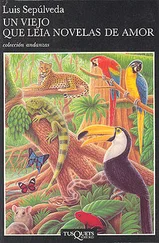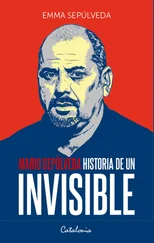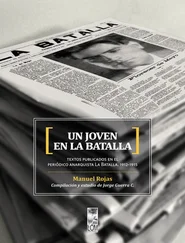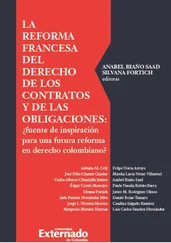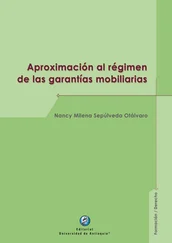Sin embargo, un asunto especialmente complejo se plantea cuando no logra probarse esa norma extranjera, necesaria para solucionar el caso conforme a las reglas probatorias establecidas por el derecho procesal del foro.
Ante esta situación surgen fundamentalmente tres opciones:
a) Probar de oficio el derecho extranjero: en el sistema español existe una controversia en relación con este punto. Para los profesores Calvo Caravaca y Carrascosa González, esta es una tesis equivocada 161ya que el juez no debe usar su poder para buscar la prueba del derecho extranjero cuando las partes no lo han hecho. Por el contrario, tanto para los profesores Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo 162como para el profesor Garcimartín 163, la característica particular del derecho extranjero y los poderes y facultades del juez hacen posible que realice la indagación de oficio del derecho extranjero, y que llegue incluso en determinadas circunstancias a usar su propio conocimiento personal del derecho extranjero 164.
La cuestión es pacífica en el sistema colombiano, por cuanto el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 claramente establece la posibilidad de ordenar la prueba de oficio. A diferencia del sistema español, la normativa colombiana establece los medios de prueba admitidos, por lo que no hay lugar al debate en torno al conocimiento personal del derecho extranjero por el juez 165.
Igual sucede en Estados Unidos, en donde a partir de la regla 44.1 es el juez quien tiene el deber finalmente de probar el derecho aplicable 166. En el sistema estadounidense no existen medios de prueba prestablecidos para probar el derecho extranjero, por lo que este podría obtenerse por varios medios, incluso por el estudio que el propio juez realice de ese derecho 167.
b) Recurrir a la lex fori suele ser la posición más aceptada, la red de salvamento del sistema conflictual al cual ya se ha referido antes 168.
c) Desestimar las pretensiones o excepciones basadas en el derecho extranjero no probado. Esta opción, como ya se explicó antes 169, es una posición extrema que violenta el principio de tutela judicial efectiva, aunque sea aplicada en algunas ocasiones por diversos jueces o tribunales siguiendo el carácter imperativo de la norma de conflicto 170. Tal concepción deja de lado un factor real; a veces no es posible probar el derecho extranjero, puesto que una cosa es que el derecho no sea alegado o invocado por las partes y otra, muy diferente, que no resulte probado. Tal situación puede presentarse, bien porque el derecho aplicable resultó ser diferente al que las partes consideraron como consecuencia de la interpretación de la norma de conflicto al caso concreto, bien porque no se obtuvo la colaboración de las autoridades extranjeras o bien por el excesivo coste o la complejidad idiomática que impidieron contar con los recursos necesarios para acceder al mismo.
En general, con independencia de que se acepte una tesis u otra, en el ámbito de las implicaciones procesales y probatorias de la aplicación de las normas de conflicto se pone claramente en evidencia la debilidad del sistema conflictual. Acudir a lex fori cuando las normas de conflicto ordenan la aplicación de un derecho extranjero iría en contra de lo que algunos conocen como la justicia espacial o conflictual 171. Desestimar las pretensiones atenta contra la justicia material. Ello es consecuencia de que el derecho extranjero no es propiamente una circunstancia de la vida, sino los parámetros regulatorios y las fórmulas de solución a los problemas que, por mandato del DIPr, se debieron haber aplicado.
Desestimar la demanda por la falta de prueba del derecho extranjero es tanto como afirmar que, cuando no hay una norma directamente aplicable al caso, entonces no procede su tutela judicial, o que sin ley expresamente aplicable el juez no puede actuar, lo cual constituye una premisa insostenible.
En consecuencia, de muy diversas maneras termina aplicándose en todas estas situaciones precitadas la lex fori . Ello podría acarrear soluciones no muy justas o adecuadas en términos materiales y además terminar haciendo del método indirecto una herramienta para la aplicación del derecho nacional. Esto explicaría el éxito del método directo o material, que proporciona soluciones más previsibles, al proveer un marco normativo que no requiere ni ser invocado ni ser probado en la mayoría de los casos, ya que al formar parte del sistema del juez competente está cubierto por el propicio jura novit curia .
1.3. El método directo: alternativa o complemento
Jitta, en su libro Renovation of Internacional Law del año 1918, abordó el DIPr partiendo de la teoría de los estatutos 172y criticó dicho sistema. El autor indicó que cuando una relación jurídica no pertenece a la esfera de lo local debería ser sometida a las reglas comunes del derecho internacional ( international-common rules of law ). En caso de no encontrarse esas reglas, a los principios razonables de la vida social internacional ( reasonable principles of international social life ), que actuarían como subsidiarios de las normas positivas internacionales 173.
Jitta reconocía que, tanto estas reglas como esos principios, no ofrecían certidumbre como un derecho aplicable a las relaciones jurídicas. No obstante, consideraba que la armonización del derecho internacional no podía hallarse en el trabajo individual del derecho de los Estados aplicando reglas de conflicto, sino en el trabajo colectivo de estos, creando reglas de derecho comunes. Este es un valor jurídico anhelado por este autor, cuyo fundamento reside en la soberanía de la especie humana.
Hoy estas ideas de Jitta parecen quedar demostradas en la práctica con referentes como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Este texto armoniza un aspecto del derecho privado que ha sido muy fructífero y ha servido para la solución de miles de casos alrededor del mundo, como lo muestran las bases de datos que recopilan las decisiones que se han tomado usando esta norma 174.
Igualmente, al referirse a la influencia del comercio internacional en el derecho, Jitta planteaba que podía ser deseable la existencia de un código de comercio internacional. El autor consideraba que algunos aspectos, como los temas marítimos y de letra de cambio, conformaban un cuerpo jurídico tan completo que para ese entonces (1919) la propuesta de ese código estaba casi lista 175.
A pesar de lo incipiente de la idea, esta refleja la postura de un origen internacional de las normas privadas como una creación paulatina de los Estados. Estos al agruparse darían nacimiento a normas que regulan problemas que son esencialmente internacionales y a los que por tanto sería inapropiado aplicar normas nacionales a través del sistema conflictual.
En 1973 hace su aparición el texto de Henri Batiffol titulado Le pluralisme des méthodes en droit international privé , donde se reconoce la pluralidad metodológica del DIPr y se comienza a modelar la teoría de las reglas materiales 176. Para ello, Batiffol parte de la enunciación de las fuentes de las normas materiales, las cuales son el derecho interno 177, el derecho convencional 178y el derecho espontáneo ( droit spontané ) 179.
Estas normas materiales, o más exactamente normas materiales especiales, son normas confeccionadas de forma particular para regular situaciones privadas internacionales de forma sustantiva, proveyendo soluciones de fondo a los problemas que plantean los hechos y relaciones jurídico-privadas de alcance multinacional 180.
En términos positivos, estas normas pueden ser de origen interno, convencional o institucional –o sea que provienen de un sistema de derecho supranacional–. Se estima que deben prevalecer aquellas normas de origen internacional, puesto que están confeccionadas precisamente para satisfacer necesidades de las relaciones internacionales.
Читать дальше