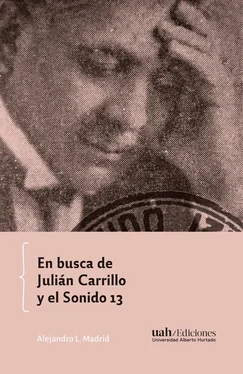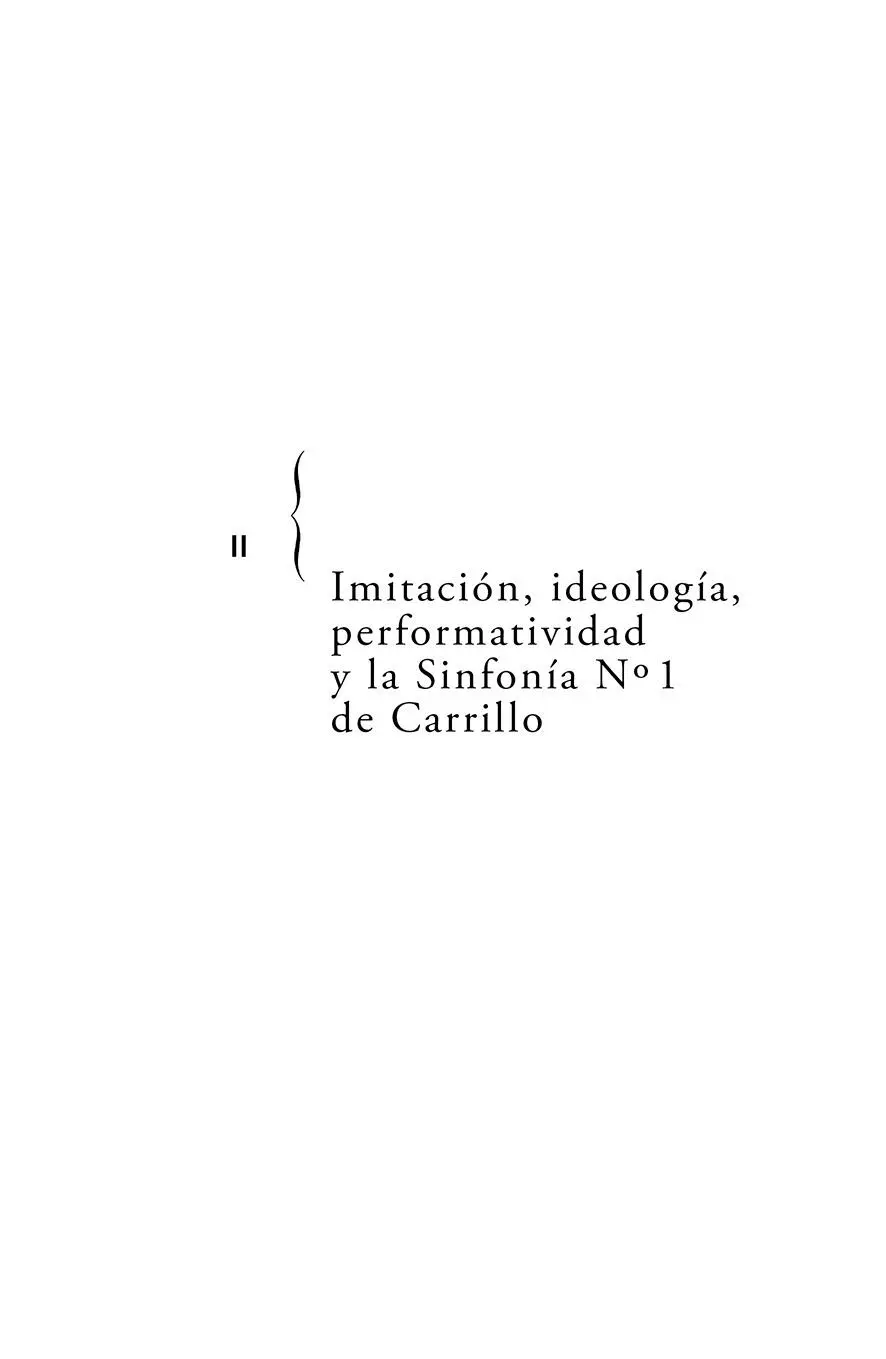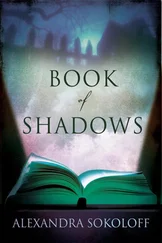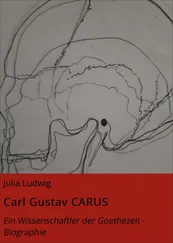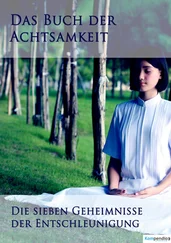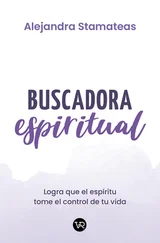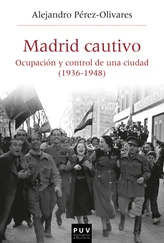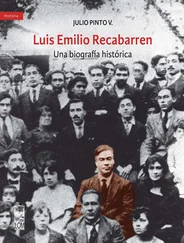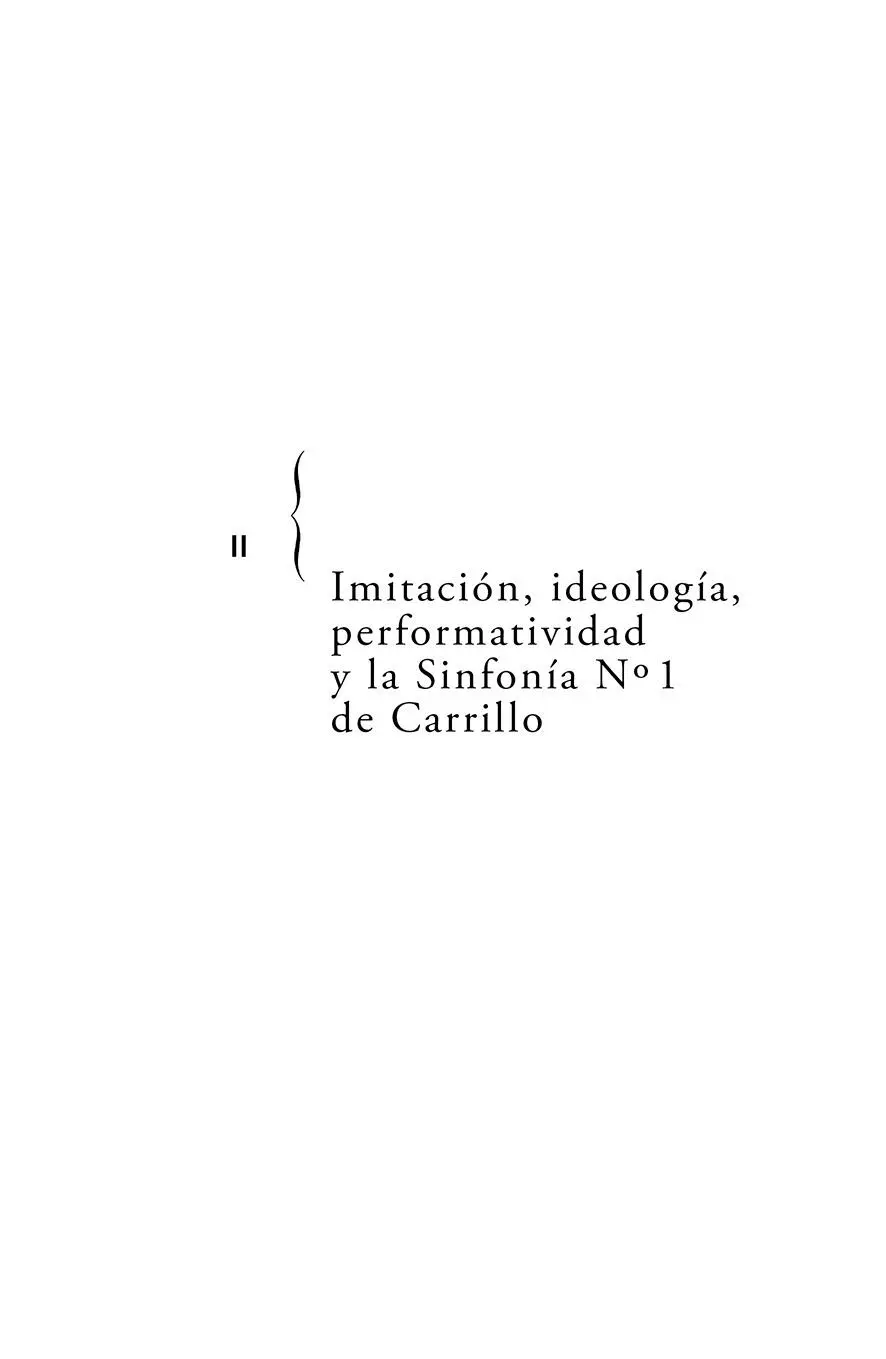
Tanto críticos como musicólogos y músicos contemporáneos han entendido a la música pre-microtonal de Carrillo como una copia de la música sinfónica formalista austro-alemana del siglo XIX. Estas opiniones son expresadas a través de diversas perspectivas, a veces como crítica feroz en contra de lo que se percibe como carente de originalidad, otras como elogios paternalistas acerca del talento composicional de Carrillo. En su libro panorámico sobre música latinoamericana de 1979, Gerard Béhague afirma que la Sinfonía Nº 1 de Carrillo era solo “un ejemplo de una obra modelada sobre Brahms”37. La opinión de Béhague probablemente se haya basado en el ensayo de Gerald Benjamin Julián Carrillo and “Sonido Trece” (1967) –uno de los pocos estudios sobre la música de Carrillo disponibles en inglés en los años 70– en el cual el autor plantea que los movimientos de la sinfonía son “típicos de Brahms, el clasicista romántico”38. La musicóloga mexicana Yolanda Moreno Rivas de alguna manera repite esta recepción cuando dice que esta misma sinfonía “parece sugerir un Mendelssohn mestizo o un Wagner dulcificado”39. Una escucha casual de la música temprana de Carrillo podría sostener esta evaluación; no solo es que el compositor utiliza formas clásicas y técnicas composicionales de la tradición musical austro-alemana, sino que además, el contorno, la forma y características gestuales de sus melodías recuerdan generalmente al oyente a Wagner. Sin embargo, al proveer un análisis de las relaciones tonales y de la estructura formal de su Sinfonía Nº 1, este capítulo muestra que estas similitudes son fachadas superficiales que enmascaran diferencias ideológicas importantes. Dos secciones preceden, anticipan y proveen un marco teórico al análisis musical de la sinfonía. La primera ofrece una genealogía de las representaciones de Carrillo como imitador de modelos austro-alemanes, mostrando el carácter político de estos discursos dentro del proceso de construcción del canon posrevolucionario. La segunda explora las ideologías con las que se encontró Carrillo en Leipzig durante sus años de estudio, informando las luchas estéticas que pudieron haber fundamentado el desarrollo del estilo musical en su Sinfonía Nº 1 (1902).
Una genealogía de representaciones
Podemos trazar el origen de la representación de Carrillo como un compositor solamente interesado en copiar modelos europeos, a partir de la crítica realizada por Melesio Morales del estreno en México de su primera sinfonía. Morales, quien había sido profesor de composición de Carrillo en el Conservatorio Nacional previo a sus estudios en Leipzig, publicó la siguiente reseña en El Tiempo, el 27 de junio de 1905:
Julián Carrillo, hombre trabajador y músico de ilusiones, persigue un fin loable y digno de mejor suerte; cultiva “con amore” –¡oh error!– el género serio. Guarda en su maleta muchas composiciones que están basadas en el narcótico desarrollo temático-sinfónico del discurso musical, dividido en tres o cuatro “tiempos” característicos, de corte clásico. Sobre la manifiesta predilección del escritor por la música instrumental alemana, habiendo ensanchado sus conocimientos en Leipzig, claro está que su música viene inoculada del estilo, que por fortuna no es ni podría ser el wagneriano, dado que este autor nunca escribió música de cámara. Las composiciones que he escuchado en las funciones de paga dadas en el teatro Arbeu así lo revelan y denuncian las aspiraciones del compositor que son las de imitar a los grandes maestros de la escuela clásica […]. Desde luego, la música de Carrillo no es netamente original por más que tampoco sea un plagio; es una “imitación de escuela” realizada con opresión a impulsos de intención deliberada. La voluntad del autor ha hecho la mayor parte, concediendo el resto a su inspiración que es naturalmente melódica y criolla, de sabor nacional. El maestro mexicano componiendo en estilo alemán descubre involuntariamente –y no podría ser de otra suerte–, la pronunciación, el acento que le resulta al hablar la lengua misma, que no le es familiar como no nos es a sus connacionales; y música que estos no paladean ni mucho menos saborean […]40.
Morales pertenecía a una larga tradición de compositores mexicanos decimonónicos, con estudios en Italia y Francia, que prefería música de salón (valses, mazurkas, gavotas, marchas) y el estilo del bel canto de la ópera italiana por sobre el organicismo de las composiciones sinfónicas formalistas alemanas. El desagrado de Morales hacia la música alemana era un prejuicio que necesariamente influyó en su crítica sobre la sinfonía de Carrillo. Aunque la reseña de Morales reconocía un cierto grado de agencia en la música de Carrillo, fue la idea de su imitación del estilo alemán la que dio inicio a este discurso errado, y que desde allí se ha desarrollado bajo una variedad de razones artísticas y políticas.
La difícil relación personal entre Carrillo y Carlos Chávez (1899-1978) en las décadas del 20 y 30, un período de reconstrucción nacional e institucional que sucedió al final de la fase armada de la revolución mexicana (1910-1920), es también fundamental en la reproducción del discurso sobre Carrillo como imitador de estilos foráneos. De hecho, la primera confrontación pública entre Carrillo y Chávez tuvo lugar alrededor de 1920, cuando Carrillo era director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Según el recuerdo de Carrillo, el problema comenzó cuando José Vasconcelos, en ese entonces Ministro de Educación, pidió su permiso para que Chávez ensayase una de sus nuevas composiciones con la orquesta. Carrillo escribió lo siguiente:
Hizo Chávez en aquella ocasión más de veinte ensayos sin lograr poder dirigirla. Su torpeza era manifiesta; un muchacho con medianos conocimientos lo hubiera logrado en dos ensayos.
Molesto ante la pérdida de tiempo que ello representaba para la orquesta le dije: “Mire jovencito, creo que sería más práctico que primero estudiara un poco de dirección y luego siguiera con la obra”41.
La relación entre Carrillo y Chávez fue problemática desde sus inicios, pero llegó a su punto más tenso a comienzos de 1930 cuando Chávez, amparado en el proyecto posrevolucionario de una construcción nacional hegemónica, atacó salvajemente a Carrillo y a otros compositores pre-revolucionarios, cuestionando su representación musical de la identidad nacional. En 1930, acogiéndose el espíritu de las directrices del semanal Domingos Culturales42 del Partido Nacional Revolucionario (partido dominante de México y precursor del posterior Partido Revolucionario Institucional), Carlos Chávez publicó un artículo que establecía públicamente la base ideológica de la nueva música nacionalista mexicana y, a su vez, rechazaba el credo estético de la generación de compositores anterior:
Actualmente, transcurridas y vividas nuevas fases de la revolución mexicana iniciada en 1910 que han sido de importancia decisiva para cimentar un criterio y una cultura propias, el nacionalismo musical de México podrá encauzarse determinadamente. Debe considerarse como un fruto de mestizaje equilibrado en el que la expresión personal del artista no sea absorbida ni por el europeísmo ni por el regionalismo mexicano. Debemos reconocer nuestra tradición propia, temporalmente eclipsada. Debemos empaparnos de ella, poniéndonos en contacto personal con las manifestaciones de nuestro suelo, autóctonas y mestizas, sin desconocer la Europa musical –puesto que significa cultura humana y universal–, pero no a través del preceptismo de los conservatorios alemanes y franceses como se ha hecho hasta ahora, sino de sus múltiples manifestaciones, desde su más remota antigüedad. Negamos la música profesionalista mexicana anterior a nosotros porque no es fruto de la verdadera tradición mexicana43.
Читать дальше