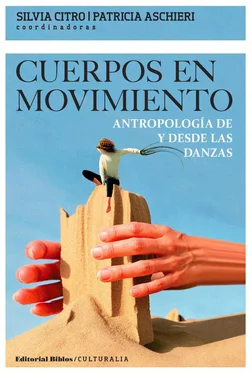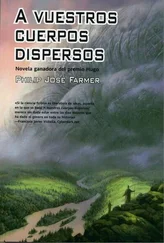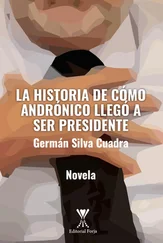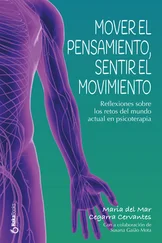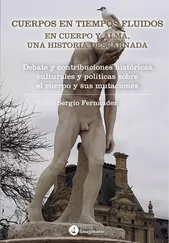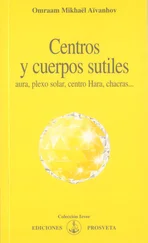En cuanto al corpus fílmico con el que trabajaron, aclaraban que se centraron en películas de sociedades “no complejas” –“folk y primitivas”–, donde los estilos de movimientos serían “más estables” que en las diversas “subculturas” de las sociedades complejas, y en una primer etapa seleccionaron cuarenta y tres culturas pertenecientes a ocho regiones geográfico-culturales (Lomax, Bartenieff y Paulay, 1968: 230-231). Para efectuar esta comparación, plantearon una serie de parámetros que retomaron de los estudios de Laban: la “actitud corporal” o postura de base a partir de la cual se desarrollan las acciones (y que los autores dividen fundamentalmente en dos tipos: cuando se utiliza el tronco como una unidad o subdividido, involucrando movimientos de cintura u ondulantes del torso), los tipos de “transición” entre los movimientos, el “número de partes del cuerpo activas” y la “complejidad del esfuerzo-forma” que adoptan los movimientos y sus dinámicas.[22] Intentando ordenar el rango de variabilidad de cada uno de estos parámetros, los autores los clasificaron en escalas que irían de “lo más simple a lo más complejo”; así, por ejemplo, mientras las danzas amerindias suelen quedar ubicadas en el primer tipo, las hindúes se encuentran entre las segundas.
Además de la antropología transcultural, la coreométrica de Lomax también estuvo influenciada por los estudios de comunicación no verbal y de danza que, probablemente, fueron introducidos a través de la colaboración con Bartenieff y Paulay. Así, por ejemplo, los autores señalan la importancia de una hipótesis de Birdwhistell que tuvo una amplia difusión en los estudios de la comunicación y en la antropología de la época, la idea de que “patrones análogos serán encontrados en el mismo nivel en diferentes sistemas de comunicación” (citado por Lomax, Bartenieff y Paulay, 1968: 222).[23] A tono con este planteo, los autores postulan que los aspectos rítmicos y métricos de las canciones provenían de las danzas y que éstas en sí mismas serían una “comunicación derivada” de “aquellos patrones dinámicos que más exitosa y frecuentemente animan las actividades cotidianas de la mayoría de las personas en una cultura”; por ello, “la danza es considerada primero como una representación y refuerzo de patrones culturales y sólo secundariamente una expresión de emoción individual” (222-223).
Este interés por vincular la danza con los movimientos de la vida cotidiana ya había sido ensayado por otros antropólogos. De hecho, Lomax cita como antecedente de su trabajo el estudio de Bateson y Mead sobre las relaciones entre las prácticas de crianza de los niños, el trance y la danza en Bali. En el trabajo ya mencionado de Bateson y Holt (1944: 12), se aprecia el intento de correlacionar las danzas con los gestos y posturas de las actividades cotidianas y el “carácter o temperamento” de los balineses, planteando la hipótesis de que la danza implicaría la extensión, estilización e intensificación de estas formas y caracteres. Asimismo, es importante señalar que ya desde los años 30 algunos estudiosos de la cultura habían recurrido al uso de las filmaciones para indagar en los vínculos entre los movimientos de las danzas y los usos cotidianos del cuerpo, tal es el caso de Bateson y Mead y de Birdwhistel, que son citados por Lomax, a los que habría que agregar los trabajos pioneros de Boas. Como ha destacado Pinski (2010), en este punto la antropología de la danza y el uso de la cámara como herramienta de registro antropológico se encuentran fuertemente emparentados.[24] En relación con estos antecedentes, podríamos decir entonces que Lomax y sus colaboradoras intentaron sistematizar hipótesis y metodologías que ya habían sido ensayadas por estos trabajos pioneros.
Al igual que sucedió con la cantométrica, la coreométrica fue severamente criticada, especialmente por Kaeppler (1978) y Kealiinohomoku (1979a), quienes eran las figuras más prominentes de la antropología de la danza norteamericana de aquella época. Podríamos sintetizar estas críticas en cuatro tópicos: a) el vínculo de la danza con la economía y el trabajo; b) el problema de la variación diacrónica e intracultural; c) la implementación del método, y d) cierta resistencia o desconfianza generalizada ante los modelos comparativos y evolutivos.
Con relación al primer punto, Kealiinohomoku (1979a) sostiene que se trata de un “determinismo simplista” y que “desafortunadamente Lomax usa el análisis para intentar probar que el trabajo y la economía causan los estilos de movimiento […] sugiere que el trabajo es un agente causativo unidireccional para los estilos de danza” (169, 170, 171). Esta interpretación crítica parece no reconocer que un modelo estadístico como es el de Lomax no necesita basarse en hipótesis explicativas de tipo causal, sino que sólo debería identificar correlaciones fácticas. De hecho, si tomamos la frase del propio Lomax que Kaeppler cita para criticar esta misma relación, queda claro que, al menos en este punto, Lomax y sus colaboradoras no postularon una relación causal sino una hipótesis de correlación: “El estilo de danza varía de un modo regular en términos del nivel de complejidad y el tipo de actividad de subsistencia de la cultura que lo sostiene” (Lomax, Bartenieff y Paulay, 1968: xv). No obstante, hay que reconocer que a lo largo de su libro, los autores sí arriesgaron “otras” hipótesis explicativas, por ejemplo, cuando afirman que “el movimiento danzado es un refuerzo pautado [estilizado] de los patrones de movimiento habituales de cada cultura o área cultural” (xv).[25] Más adelante, también plantean posibles funciones sociales de la danza en esa misma dirección: “Si la danza tiene alguna función social, es la de reforzar modalidades de organización interpersonal y grupal que son cruciales en las principales actividades de subsistencia de una cultura” (225); así como las “funciones” más generales de “identificación y formación” que los estilos de movimientos tendrían en cada cultura “identifican al individuo como un miembro de su cultura que entiende y está a tono con sus sistemas de comunicación”, y “forman y modelan las cualidades dinámicas que animan sus conductas” como “hablar, danzar, trabajar, caminar, hacer el amor” y, “en realidad todas sus actividades” (262-263).
Ahora bien, insistimos en que el modelo de Lomax, por su misma naturaleza estadística, no permitiría comprobar estas últimas hipótesis, sino solamente establecer frecuencias de correlaciones empíricas entre un estilo de movimiento (definido en torno a ciertas variables) y la organización socioeconómica (también definida con relación a ciertas variables). Todas estas otras hipótesis que se conjeturan en ciertos tramos del libro sobre cómo se originarían y/o funcionaría un estilo dancístico en el interior de cada cultura no son el eje del método propuesto sino que parecen vincularse más con los hallazgos de otros estudiosos de la época, como Birdwhistell y especialmente Bateson, y también con las investigaciones previas de sus colaboradoras, Bartenieff y Paulay. De hecho, para ser demostradas, requerirían de otros métodos, como las etnografías en profundidad en cada cultura y las descripciones estructurales o procesuales, y de otros modelos teóricos, como el sistémico que utilizó Bateson. Probablemente entonces, la confusión emerja de intentar combinar hipótesis que hubieran requerido de modelos y métodos distintos.
Como luego veremos, el vínculo entre las danzas y los diferentes tipos de movimientos cotidianos dentro de una cultura o subcultura suele implicar relaciones variadas y complejas que, probablemente, no puedan reducirse hoy solamente al “refuerzo” de ciertos patrones de movimiento de las actividades de subsistencia, como por momentos parecen sugerir Lomax y sus colaboradoras. No obstante, hay que reconocerles a estos autores el haber destacado la importancia de esta variable, la cual merece ser abordada y, especialmente en estudios de caso, complementarse también con otras.
Читать дальше