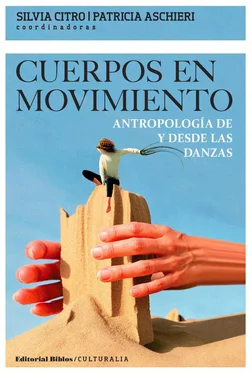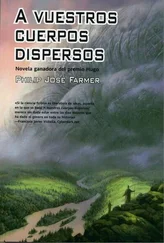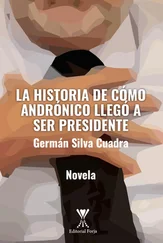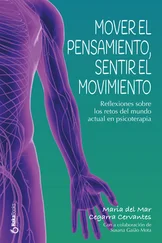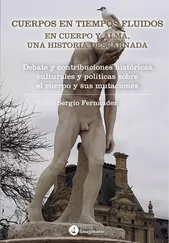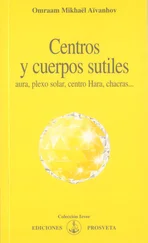Cabe resaltar que las principales críticas y contraargumentaciones de Kaeppler y Kealiinohomoku se basan en señalar solamente algunos pocos “casos” que supuestamente cuestionarían estas últimas hipótesis de que en cada cultura la danza refuerza patrones de movimiento utilizados en la vida cotidiana y/o en el trabajo, pero no se centran en el método estadístico de Lomax, que justamente no depende de la demostración de esta hipótesis para probar su eficacia. En síntesis, que critiquemos su hipótesis de causación (para la cual el autor no propuso un método) no invalida su hipótesis de correlación estadística en relación con variables específicas[26] (para lo cual sí propuso uno). En este sentido, coincidiendo con Reynoso (2006b) y extendiendo su planteo sobre la cantométrica a la coreométrica, sostendríamos que, “pese a las críticas al supuesto determinismo económico” –“que en realidad no es más que el señalamiento de una covariación ideológicamente inocua entre infraestructura o modo de producción y estilo”–, este argumento de la covariación no ha podido ser rebatido por los críticos de Lomax, pues ninguno “ha postulado otro factor que tenga más adherencia” ni lo han “demostrado de la misma manera que Lomax lo hizo o de alguna otra igualmente persuasiva” (99). Complementando este análisis, agregaría que lo que podríamos cuestionarnos es si un modelo que postulara esta covariación entre estilos dancísticos y musicales e infraestructura, con las resonancias marxistas que esto podría despertar, resultaba tan “inocuo” en la Norteamérica de la segunda posguerra, sumida en plena Guerra Fría. De hecho, Lomax habría sido perseguido “por el senador anticomunista McCarthy” y “puesto en las listas negras Red Channels en 1950”, lo cual habría motivado en parte sus trabajos de campo en Europa durante esa década (56).
Vayamos ahora al segundo núcleo de críticas, las referidas al problema de la diacronía y la variación intracultural. Uno de los argumentos de Kealiinohomoku (1979a: 171), citando el caso hopi, es que ciertas danzas tradicionales persisten aun cuando hayan cambiado las formas de producción de esa sociedad. No obstante, como luego demostraron diferentes etnografías contemporáneas, la persistencia de ciertas danzas a menudo se debe al potente rol como símbolo identitario que socialmente se les asigna (como representativas de significaciones y valores socioculturales), lo cual permite que sean manipuladas estratégicamente por los performers (en sus relaciones sociales intra y, sobre todo, intergrupales) y, también, que sean objeto de políticas culturales de los Estados- nación o incluso del mercado (tal es el caso del turismo, por ejemplo). En suma, debido a estos complejos procesos pueden “persistir” o incluso “reificarse” ciertas danzas del pasado como signos identitarios, mientras se desarrollan también, paralelamente, otras nuevas formas, acordes con los cambios socioeconómicos y culturales y con los nuevos movimientos corporales cotidianos que involucran, entre otros factores. En el capítulo de Citro y Cerletti en este mismo libro, abordaremos un caso que muestra tanto las persistencias como los cambios dentro de un género dancístico que asume un importante rol identitario entre los grupos aborígenes chaqueños, los cantos-danzas en ronda, en tanto su performance permite corporizar, sentir y significar una determinada construcción identitaria de lo “aborigen”; pero, además, veremos cómo algunos de sus rasgos estilísticos de canto y movimiento confirman las correlaciones halladas por Lomax para otras sociedades amerindias de origen cazador-recolector. En síntesis, si bien es cierto que el aspecto diacrónico no es abordado por Lomax y sus colaboradoras y que la cuestión de la cronología de las muestras ha sido descuidada, también coincidimos con Reynoso (2006a) en que se trata de una objeción “que afecta a la implementación del método y no a su esencia” (102).
Otro de los problemas que tanto Kaeppler (1978b) como Kealiinohomoku (1979a) detectan, replicando las críticas a la cantométrica, es que cada cultura es vista como si fuese poseedora de un solo estilo dancístico, es decir, se ignora la variación intracultural. Si bien coincidimos con estas autoras y también con Reynoso (2006a) cuando señala que la “homogeneización de estilos y el uso de perfiles «modales» sin documentar la varianza (o la desviación estándar)” es seguramente “uno de los aspectos más rebatibles” del método cantométrico y coreométrico original, es también interesante la apreciación de este último autor respecto a que “hace cuarenta años no existía clara conciencia del problema de la diversidad intracultural ni había tratamientos estadísticos satisfactorios de sociedades complejas” (99). De hecho, Reynoso sostiene que con los “métodos estadísticos actuales, se podría trabajar la diversidad interna mucho mejor”[27] y que “quienes insisten en que la diversidad intracultural es definitoria, tienen aún pendiente la demostración de que ella es estadísticamente más significativa que la diversidad intercultural, a nivel tanto de las culturas como de las regiones” (101).
Un tercer núcleo de críticas refiere a los modos en que se implementa el método, como el hecho de que se base exclusivamente en el punto de vista del observador y en registros fílmicos que reducen el movimiento a dos dimensiones (Kaeppler, 1978b: 43). No obstante, desde un principio, Lomax y sus colaboradores (1968) fueron explícitos sobre sus elecciones metodológicas; sostenían que en las filmaciones documentales existentes se hallaba un “rico depósito de información de la humanidad” y, en lugar de “agonizar sobre sus limitaciones o las de aquellas personas que filmaron y editaron”, eligieron aproximarse a estas imágenes desde una perspectiva “observacional”, considerándolas “como una fuente y una herramienta para el estudio comparativo e histórico de las culturas” (263).
Finalmente, un último núcleo de críticas de estas autoras parece centrarse en cierta desconfianza hacia los grandes modelos comparativos, en tanto implicarían un reduccionismo o simplificación de las danzas y, en este caso también, un carácter evolutivo. Kaeppler (1978b), por ejemplo, sostiene que los rasgos distintivos para caracterizar el “estilo” en los perfiles coreométricos “no son la clase de componentes que la mayoría de los antropólogos de la danza usaría”; no obstante, unos párrafos después reconoce que “uno de los aspectos positivos del estudio es la definición de elementos de movimientos que puedan ser comparados […] contribuyendo así a los estudios comparativos” en danza (43). Justamente, respecto de este punto, Lomax y sus colaboradores (1968) reconocieron explícitamente que la reducción de los estilos de movimiento a sólo algunas variables fue un límite que se autoimpusieron, pues es indispensable para poder elaborar un sistema de análisis comparativo que hasta ese entonces no existía. Así, sostienen que no estaban interesados en “descripciones detalladas” sino en una caracterización de la “danza y el movimiento en términos cualitativos extremadamente generales” (223), pues “el lector debe recordar que la coreométrica no describe una serie de posturas o pasos, sino las cualidades dinámicas que animan las actividades de una cultura” (224).[28] Además, hay que agregar que en 1968 los autores reconocían que se trataba de un sistema que estaba en “una etapa inicial de desarrollo” (261): de hecho, posteriormente se fue ampliando hasta abarcar actualmente 2.138 segmentos de films y de secuencias de danzas analizadas según este método, y las mismas variables de análisis se fueron refinando y extendiendo, hasta llegar a incluir 139 parámetros (los cuales fueron luego recombinados en 65, para facilitar el análisis estadístico).[29]
Читать дальше