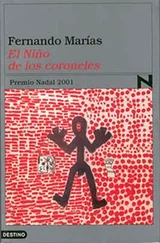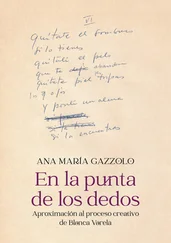—Marcos Rivas —le dijo, dando un paso hacia él y tendiéndole la mano.
El farero permaneció inmóvil. Miró su mano inerte en el aire y a continuación le miró de nuevo a él. Permaneció así varios segundos, en los que Marcos no sabía si retirar la mano o acercarla más hacia él, por si no le había entendido. Entonces, el farero, ignorando su saludo, avanzó hacia la cocina sorteándole y, cuando ya lo había dejado atrás, musitó:
—Puede llamarme Esteban.
Se metió en la cocina sin decir nada más, y dejó a un confuso Marcos en la sala, sin saber muy bien qué hacer. Oyó a Esteban trastear en la cocina y, mientras caminaba torpemente por la sala, observó una desvencijada mesa, varios cuadernos y una máquina de escribir. Tras ella, había un pequeño aparador atiborrado de libros, entre los que había apoyada una fotografía antigua. Se aproximó hacia allí casi por inercia, y observó que se trataba de un retrato en blanco y negro de una joven mujer de pálido rostro y labios muy finos. Cuando iba a coger la foto para observarla mejor, un leve tintineo le hizo girarse hacia la cocina.
Esteban apareció llevando algo en ambas manos. Avanzó hacia la mesa, apartó algunos cuadernos y depositó sobre ella un plato que contenía un abundante guiso y un vaso de vino tinto.
—Necesitará coger fuerzas —le dijo toscamente.
Marcos se acercó hacia la mesa esperando a que el farero se sentase antes de hacerlo él, pero éste se dio la vuelta y volvió a la cocina. Entendió que debía sentarse sin él, y se situó en el borde de la silla temiendo, sin saber por qué, ponerse demasiado cómodo.
—Muchas gracias, es usted muy amable —profirió.
Se abalanzó sobre el plato y comenzó a ingerir prácticamente enteras las porciones de carne estofada, que le supieron a gloria tras tantas horas deambulando por el mar y por los montes de aquella isla.
—Le sentará bien. Es el mejor vino del mundo —le dijo ásperamente el farero mientras se sentaba a su lado con una botella de vino de Pollença.
Marcos le sonrió amablemente mientras seguía comiendo a dos carrillos y se hacía decenas de preguntas acerca de aquel hombre tan enigmático.
—¿De dónde es usted? —se aventuró a preguntarle.
En las pocas palabras que le había dedicado había percibido un leve acento.
—De aquí y de allí —respondió el farero dando livianas vueltas a su vaso de vino, y mirando fijamente su contenido—. De todas partes y de ninguna.
Marcos comprendió que lo más probable fuese que no tuviese ningún tipo de interés por entablar conversación con él, así que decidió continuar comiéndose el guiso en silencio.
—Aunque podría decir que ya únicamente pertenezco a esta isla —dijo entonces.
Aquello parecía un atisbo de querer continuar con la conversación, así que lo aprovechó.
—¿Cuánto tiempo lleva aquí?
El farero miró hacia la ventana, como intentando traspasarla para mirar mucho más allá y perderse en el infinito de la noche.
—Demasiado —contestó quedamente.
Marcos suspiró para sus adentros. Intentar hablar con aquel hombre comenzaba a resultar desesperante.
—Casi cuarenta años son demasiados para estar en cualquier lugar —dijo entonces—. Sobre todo en un lugar como este.
Él, asombrado, hizo un cálculo rápido. Estaban en el año 1977, eso significaba que llevaba allí nada menos que desde finales de los años treinta.
—¿Y ha vivido siempre aquí usted solo? —le preguntó esperando que no se embarcase en otro de sus largos silencios.
—Sí —contestó.
Aquello le hizo comprender la falta de habilidades sociales de aquel hombre. Como ya comenzaba a captar cómo funcionaba, dejó pasar unos segundos esperando que añadiese algo más. Y vaya si añadió algo más.
—Mi esposa y yo vinimos aquí al poco de casarnos. Cuando sólo llevábamos un año aquí, ella empezó a encontrarse mal y a tener fiebre muy alta. Avisé por radio al servicio médico de Palma, pero había temporal, y no podían venir enseguida—le dijo de carrerilla—. Cuando pudieron llegar a Cabrera, al día siguiente, mi esposa ya había muerto. Había sido una meningitis. Su última voluntad fue ser enterrada en Langreo, ella era de allí —entonces hizo una pausa—. Así es como me quedé solo en esta isla.
Había contado todo aquello de carrerilla, como abriendo por un momento la caja de su intimidad, pero cerrándola bruscamente de nuevo, así que entendió que no debía tocar más aquel tema. Se hizo un nuevo silencio en el que Marcos intentó imaginar cómo debía de ser la vida en la soledad allí. Con la única obligación de encender y apagar el faro cada día, quedaban demasiadas horas libres al día como para poder llenarlas y no volverse loco en aquel paraje desértico que tan pocas posibilidades ofrecía.
A decir verdad, poco sabía de aquella isla, siempre misteriosa, con sus violentas corrientes y el desamparo de su territorio, que habían propiciado que muy pocos se atreviesen a aproximarse a ella. Pero además, había detectado que había algo más que provocaba un extraño rechazo entre la población local, quienes tachaban a la isla prácticamente de maldita. Sin embargo, en los cinco meses que llevaba viviendo en Mallorca, no había logrado que nadie le contase por qué. Aquel era un asunto del que nadie parecía querer hablar.
Y ahora se hallaba allí mismo, con alguien que llevaba habitándola cuarenta años. Aun imaginando que evitaría aquella pregunta, tenía que intentarlo, aquel enigma le tenía cuanto menos intrigado.
—¿Señor Esteban, qué ocurre con esta isla? ¿Qué es eso de lo que nadie quiere hablar?
El farero le miró largamente, mientras tomaba un sorbo de vino. Le dio la sensación de que estaba comenzando a hacerle efecto y se sentía más relajado. Entrecerró los ojos, como si estuviese escrutándolo, y entonces los volvió a abrir, dejando el vaso de vino con delicadeza sobre la mesa.
—¿De verdad no sabe nada de lo que ocurrió en Cabrera? —inquirió Esteban.
A Marcos le dio un pequeño vuelco el corazón mientras negaba con la cabeza. Parecía que sí había algo.
—Le contaré algo—le dijo entonces—. El tremendo episodio de trece mil soldados franceses cautivos en esta isla durante cinco años, en lo que se consideraría el primer campo de concentración de la historia.
* * *
Habían pasado cuatro días desde que regresó de Cabrera. No había podido hacerlo en la menorquina, ya que, al ir a por ella a la mañana siguiente de su llegada a la isla, había constatado con sorpresa que ya no estaba allí. Había encontrado el cabo con el que la había amarrado cortado por el filo de las rocas, y no halló ni rastro de la barca en las millas que alcanzaba a vislumbrar desde allí. El farero había tenido a bien acercarlo en su barca hasta Mallorca, al punto más cercano a Cabrera: la Colonia de Sant Jordi.
Pero él ni siquiera había acudido al puerto de Palma por si se había hallado la menorquina dando tumbos a la deriva por aquellos mares. Ni había pensado en que se había cargado uno de los bienes que recibió en herencia junto a la casa de Mallorca. Todo aquello le traía sin cuidado en aquellos momentos. Sólo era capaz de pensar en la historia de los prisioneros franceses que le había contado Esteban.
Aquel asunto le estaba obsesionando hasta tal punto que no le permitía concentrarse en ningún otro propósito. Era la historia más fascinante que había conocido en sus treinta y siete años de vida, y no quería dejarla escapar.
Aquella historia lo tenía todo, era una historia real y desconocida para la gran mayoría, y era, probablemente, uno de los episodios más cruentos de la historia de España. Desde que había salido de Cabrera, lo que le había contado el farero se reproducía una y otra vez en su cabeza.
Читать дальше