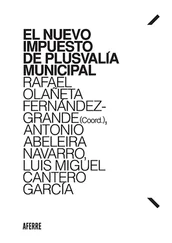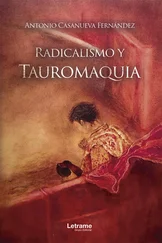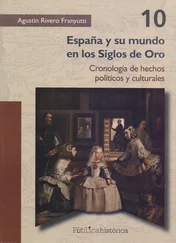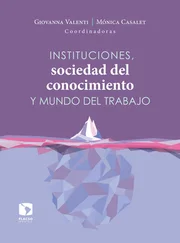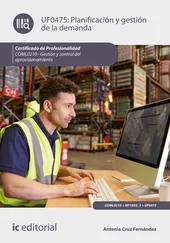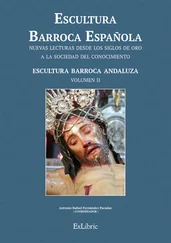[25]FRANCO MATA, Ángela. “Crucifixus Dolorosus. Cristo Crucificado, el héroe trágico del cristianismo bajomedieval, en el marco de la iconografía pasional, de la liturgia, mística y devociones”. Quintana, 2002, 1, pp. 13-39.
[26]FERNÁNDEZ GARCÍA, Laura. “El Cristo de las Claras pierde patetismo”. El Norte de Castilla, (5-VIII-2006).
[27]FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ruth. Sistemas de articulación en Cristos del Descendimiento. Tesis de Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universitát Politécnica de Valencia, Valencia 2011. Disponible en: http://hdl.handle.net/10251/15562(Consultado en 04-XI-2013).
[28]Ibídem, pp. 32-56.
[29]MUÑOZ NUEVO, Jacinto. “Archidona”. En: NIETO CRUZ, E. (coord.): Semana Santa en la provincia de Málaga. Málaga: Obispado de Málaga, 1994, p. 97.
[30]Archivo Histórico Municipal de Antequera (A.H.M.A.), Fondo de Protocolos Notariales (F.P.N.), Escribanía de Alonso Gómez Adalid, leg. 164 (1578), fols. 300r.-300v.
[31]NIÑO DE GUEVARA, Fernando. Constituciones Synodales del Arsobispado de Sevilla, hechas i ordenadas por el Ilustríssimo i Reverendíssimo Señor Don Fernando... Cardenal i Arsobispo de la S. Iglesia de Sevilla, en la Synodo que celebró en su Cathedral año d. ١٦٠٤ i mandadas imprimir por el Deán i Cabildo, Canónigos in Sacris, Sede Vacante. En Sevilla, Año de ١٦٠٩ con licencia por Alonso Rodríguez Gamarra, fols. 85-86. Véase también SÁNCHEZ DE ALBA, Antonio. “Semana Santa. Función del Santo Sepulcro en Lebrija”. Semanario Pintoresco Español, 12 (23-III-1845), pp. 89-91 y Revista Semanal Pintoresca del Avisador Malagueño, 15 (14-IV-1851), pp. 113-116.
[32]PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. Las Vírgenes de la Semana Santa de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1983, p. 29.
[33]PORTILLO GARCÍA, Rafael y GÓMEZ LARA, Manuel José. “Ceremonias de la Semana Santa andaluza y el teatro inglés medieval: Hacia un estudio contextualizado”. Actas del X Congreso de AEDEAN. Zaragoza: Universidad, 1988, pp. 429-437.
[34]SANTOS OTERO, Aurelio. Op. cit., p. 421.
[35]ARANDA DONCEL, Juan. “Las Cofradías de Jesús Nazareno en tierras cordobesas durante los siglos XVI al XIX”. Actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las Cofradías de Jesús Nazareno, I, Córdoba: ayuntamiento-congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 1991, 297-298; PORTILLO GARCÍA, Rafael y GÓMEZ LARA, Manuel José. “Vestigios de antiguas dramatizaciones de la Pasión en la Semana Santa de Andalucía”. Demófilo. Revista de Cultura tradicional, 1993, 11, pp. 113-132.
[36]Archivo Díaz de Escovar de Málaga, Caja 308, leg. 17.
[37]SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII (La imagen procesional del Barroco y su proyección en las mentalidades). Málaga: Diputación Provincial, 1990, pp. 76-77.
[38]SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. “Máquinas para la persuasión…”, p. 502.
[39]SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. “El Nazareno en la escultura barroca andaluza…”, p. 147.
[40]SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. El alma de la madera…, p. 169.
[41]Archivo Histórico Provincial de Málaga, Escribanía de José Benítez, leg. 1237 (1622), fols. 401r.-402v.
[42]AMADOR MARRERO, Pablo Francisco. Traza española, ropaje indiano. El Cristo de Telde y la imaginería en caña de maíz. Las Palmas: Ayuntamiento de Telde, 2002. AMADOR MARRERO, Pablo Francisco. “El Santo Cristo, reliquia muy milagrosa. Análisis interdisciplinario de una imagen novohispana de papelón”. En VELÁZQUEZ RAMOS, C. (coord.). Garachico y sus fiestas del Cristo. Apuntes históricos y crónicas de prensa. Villa y Puerto de Garachico: Gobierno de Canarias, 2010, pp. 29-53.
[43]RIVERA MADRID, Luis Gabriel. “Sistema constructivo de las esculturas”. En: Escultura. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán: Gobierno del Estado de México, 2007, pp. 123-149.
[44]CALZADA MARTÍNEZ, Hilda. La escultura articulada en el Distrito Federal: Arte, ingenio y movimiento. Tesis de Maestría, Facultad de Filosofía y Letras. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
[45]Ibídem, pp. 68-76.
[46]Ibídem, p. 50.
[47]SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. “El Nazareno en la escultura barroca andaluza…”, pp. 149-160.
[48]LUQUE REQUEREY, José. Antropología cultural andaluza. El Viernes Santo al Sur de Córdoba. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1980; BRIONES GÓMEZ, Rafael. Prieguenses y Nazarenos. Ritual e identidad social y cultural. Córdoba: Ministerio de Educación y Cultura-Cajasur-Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 1999; ALFÉREZ MOLINA, Candelaria. Priego de Córdoba en la Edad Moderna. Epidemias, Hermandades y Arte devocional. Priego de Córdoba: Ayuntamiento, 2004, pp. 89-93.
7 Imaginería ligera. Un barroco al servicio de la colonización
Beatriz Prado Campos
La imaginería se ha venido considerando como una rama específica del arte de la escultura, en donde el artista basa su producción en la creación de imágenes devocionales, y, aunque no necesariamente, pero sí reiteradamente, ha sido asociada a un estilo neobarroco[1]. Desde finales del siglo XV y en el XVI, se tiene conocimiento de una serie de obras escultóricas heterogéneas, aunadas bajo la denominación de imaginería ligera[2]. Estas tienen en común dos factores fundamentales, precisados en su propio nombre, imágenes de carácter devocional, unidos a ligereza física.
En Andalucía fue frecuente el uso de la imaginería ligera de carácter devocional, según apuntan los investigadores, desde la segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del siglo XVII[3]. Concretamente, la técnica del papelón fue empleada por el escultor Pedro Nieto, que trabajó en Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII. Según describen González Gómez y Roda Peña: “Por entonces, las figuras de pasta gozaban de gran predicación en el mundillo cofrade sevillano, pues contaban con indudables ventajas, a saber, resultaban más económicas que las de madera, pesaban menos y, por ende, podían ser transportadas más fácilmente en las andas procesionales”[4]. En esta misma zona geográfica destacan los encargos realizados en materiales ligeros a los escultores Marcos Cabrera, para la Hermandad de San Antón de Jerez de la Frontera[5], y Jerónimo Hernández, para las ejecuciones del antiguo paso de la Oración en el Huerto en contrato de 1578[6].
También en la Semana Santa vallisoletana eran conocidas y usadas este tipo de imágenes ligeras, constatándose la existencia de pasos realizados en papelón y lino ya en el siglo XVI, como así se describen: “ […] porque estos de Valladolid son los mejores que hay en Castilla, por la proporción de los cuerpos, hermosura de los rostros y aderezo de las figuras, que todo es de la misma materia, de cartón y lino, de que están formados; y si van algún vestido, gorra o capa al exterior, es todo de brocado de tela, de suerte que parecen muy bien”[7]
Las imágenes ligeras procesionales, en un principio perecederas, iban adquiriendo un valor cada vez más permanente, desembocando en un lógico cambio de materiales efímeros por materiales más perdurables, como así afirma Gómez Piñol: “[…] al tener un carácter más permanente, a pesar de su temporalidad, acercándose a otro tipo de manifestaciones pietistas que tenían lugar en otras zonas de Europa al mismo tiempo”[8]. Esta mudanza también se vio favorecida por la influencia de las corrientes estéticas humanistas, en donde las obras de corte romanista eran frontalmente contrarias a los materiales y técnicas tradicionalmente empleados en la imaginería ligera. Se consideraba el papelón un material deleznable, en favor del protagonismo de la talla en madera, adquiriendo esta las más altas cotas de riqueza expresiva durante el siglo XVII en España.
Читать дальше