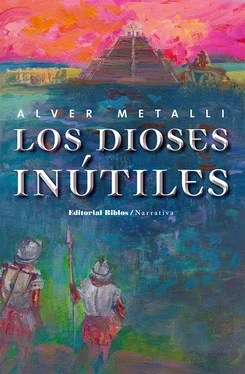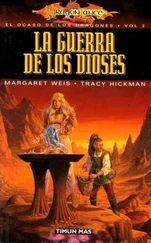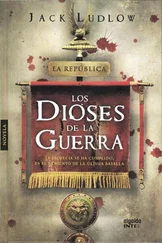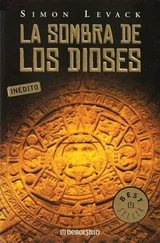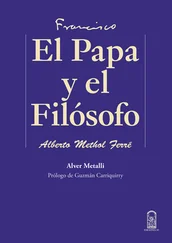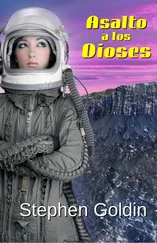–Lástima que no nos hayamos conocido cuando podíamos hacer y planear estas cosas a la luz del sol.
–Entonces procurad lo necesario para que me aleje.
–¿Qué le falta a esta isla de Cuba, que no es suficiente para vos?
–Ésta es una isla, pero aquí cerca comienza una tierra que nadie sabe dónde termina, y yo quiero descubrirla.
–¿Qué deseáis saber?
–El secreto de esos lugares, las riquezas que esconden, cómo viven los hombres, qué piensan, si pueden convertirse en cristianos y buenos súbditos… Hernández de Córdoba desembarcó en la costa para abastecerse de agua y regresó a las naves precipitadamente. No debió comportarse de ese modo; hubiera sido su deber explorar esas regiones, conocerlas, informar al rey y a la reina de todo lo que había. Grijalva, después de él, no encontró en esas tierras nada que fuera digno de ser referido. Conmigo será distinto…
–No hagáis sufrir a Catalina, es frágil, no se lo merece. No os lo perdonaría jamás. Si estáis decidido, Velázquez no os retendrá, lo conozco bien. –Tras estas palabras, levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Después agregó–: Seguid vuestro camino y si se os planta delante, haced un rodeo y seguid adelante.
–¿Y Fonseca?
–El obispo es su amigo, sin duda, pero no se opondrá a los buenos resultados… si sabéis obtenerlos.
El diálogo terminó tan bruscamente como había empezado y ambos –don Fernán Cortés y doña Elena Juárez– recorrieron en silencio el resto del camino. Cuando el grupo estuvo cerca de la iglesia, Elena se alejó de Cortés y volvió a su lugar al lado de Velázquez. Se inclinó ligeramente hacia su hermana, y habló de tal modo que todos le oyeron.
–…No debes preocuparte, Catalina; Diego ha pensado bien en la empresa y Fernán sabe lo que hace, aquí en Cuba y allá donde ha decidido ir. –Y después, a Velázquez–: ¿Con qué argumentos os ha convencido, siempre que de estas cosas podáis hablar con las mujeres? –dijo lanzando hacia Cortés una mirada de complicidad.
–No con las mujeres, con ellas no hablo jamás de estos asuntos, tenéis razón, pero con vos sí, mi querida, con vos que sois mujer excelente y tan perspicaz como un hombre –le respondió el gobernador.
–¡Entonces decidme! Sabéis muy bien que soy mujer y como tal, curiosa –lo alentó Elena Juárez esbozando una sonrisa maliciosa.
–La obstinación, la obstinación, ésa es el arma irresistible que usa –explicó Velázquez volviendo un instante la cabeza hacia Cortés.
–¿Es suficiente pedir para obtener, entonces? –se sonrió con garbo doña Elena.
–La obstinación y la escasez de pretendientes –completó Velázquez, siempre parco para hacer cumplidos.
Ese día, mientras el bufón Cervantes hacía versos con palabras misteriosas y la panza de Diego Velázquez rebotaba, Cortés saboreaba en silencio su triunfo.
Y allí, delante de la iglesia, con Santiago mi hijo que temblaba de impaciencia, me presenté a Fernán Cortés y le ofrecí mis servicios.
–¿Estáis seguro de lo que hacéis? –preguntó Cortés como era costumbre al reclutar soldados.
–Mi hijo lo está más que yo, comandante –respondí. Cortés lo miró largamente, con atención.
–Bien, entonces, ¡seguidlo! –dijo concluyendo el examen–. Todavía no soy comandante, pero si llego a estar al mando de la flota, lo sabréis; en ese caso llevad al muelle vuestras pertenencias y preparaos para partir. Si fuera otro –Dios no lo permita– embarcaos con él, no os arrepentiréis.
Santiago no abrió la boca por la emoción. Se armó de valor poco antes de despedirnos para preguntar qué había sido de Alonso Boto y de otro viejo portugués cuyo nombre no pudo recordar. En aquel momento sólo se sabía que no habían vuelto a la nave después que desembarcaron para registrar una aldea, en una provincia de tierra firme que los indios llaman Yucatán.
Cortés se sorprendió de la pregunta y yo junto con él. Sólo le dijo que hablara con un soldado, un tal Bernardo del Castillo. Fue la primera vez, aquel día, que oí el nombre de Bernardo.
Tanto lo deseó, y con tanto empeño, que Cortés finalmente fue nombrado capitán general, comandante de la armada para las nuevas tierras. Y mi hijo y yo formábamos parte de la expedición.
Santiago no perdía oportunidad para subir a la nave del comandante, una carabela de buen calado que llevaba el nombre de Santa María de la Concepción . Fregaba el puente, enjabonaba los cabos, rasqueteaba las tablas de popa atacadas por la broma, recogía los desechos y los tiraba al mar, ordenaba el cordaje en el castillo de proa, hacía cualquier cosa con tal de mantenerse cerca de Cortés, quien mientras tanto se dedicaba en cuerpo y alma a organizar la expedición, ocupándose personalmente de cada detalle. Para financiar la empresa hipotecó una mina de plata y vendió la hacienda que poseía: tierra y casa junto con los indios que vivían dentro; gastó seis mil castellanos para pagar a los marineros y conseguir alimento para los soldados que llegaban al puerto para embarcarse. Compró naves, vituallas, armas y, cuando se terminó el dinero, pidió en préstamo otro tanto a Velázquez y a su astuto tesorero, Amador de Lares. Vació el recinto de cerdos de Pedro Jerez, compró todos los pavos de Cabral el portugués. Entregó a Juan Derves y Antonio Santa Clara mil doscientos pesos de oro para que los hombres que llegaban sin dinero pudieran comprar lo necesario en sus almacenes. Otros treinta cerdos los adquirió en la carnicería de la ciudad, cien cargas de pan de Rodrigo Tamayo; vino, vinagre y aceite por mil pesos de Diego de Mollinedo, otros tantos pesos en equipamiento de Gandilla y Ramos.
Cortés quiso llevar indios consigo, los tainos de Cuba, mansos y trabajadores. Los marineros no comprendieron esta decisión y no me sorprendió ni su asombro ni su disgusto, ya que debíamos compartir con los indios las raciones de alimento y el espacio en las naves. Pero una razón había, y muy buena. Muy pocos saben, en efecto, que Cortés salvó su vida gracias a algunos nativos de La Española. Santiago se enteró por casualidad, a través del negro Estebanillo que le había tomado simpatía, un poco por la edad y otro poco por algunos razonamientos que habían intercambiado sobre la naturaleza de los hombres y el estado más conforme a ella. Estebanillo manejaba a los indios en la hacienda de Cortés; estaba tan unido a su patrón que, aun siendo libre de quedarse o de ir a otra parte después que fue vendida, decidió seguirlo donde quiera que éste se dirigiera.
Una noche, con una jarra de vino de manzana fermentada, contó cuando unos pescadores salvaron a Cortés. El viento lo había sorprendido en una bahía a bordo de una canoa ligera que se alejaba cada vez más de la costa. Agotado por las corrientes contrarias y dándose por vencido, se había dejado arrastrar por las aguas. Eran los primeros tiempos en la isla La Española, cuando la inquietud lo empujaba a buscar refugio ora en las mujeres, ora en el juego, o en ambos al mismo tiempo. Aquella vez el juego salió mal y Cortés debió escapar por mar –o eso es lo que yo creo aunque Estebanillo no lo admitió–. Cualquiera haya sido la razón –escapar de la ira de un marido celoso o de un acreedor sospechoso o cualquier otra cosa–, don Fernán subió a una canoa sin remos y la impulsó dentro de la bahía poco antes de que las aguas se encresparan y el viento proveniente de tierra comenzara a arrastrar todo hacia mar abierto. Comprendió que no podía hacer nada contra la corriente que lo alejaba de la orilla y se arrojó al agua, pero, aunque vigorosas, sus brazadas no eran suficientes para vencer la fuerza contraria de las olas. La noche se aproximaba y junto con ella una muerte segura si algunos indios no hubieran arriesgado la vida para salvarlo. Lo vieron a la deriva, se lanzaron al agua y lo alcanzaron a nado; lo arrastraron hasta la orilla más muerto que vivo, pero todavía conservaba el alma en el cuerpo. Creo que Cortés jamás olvidó esto y que precisamente por esa razón deseaba tener algunos de ellos a bordo.
Читать дальше