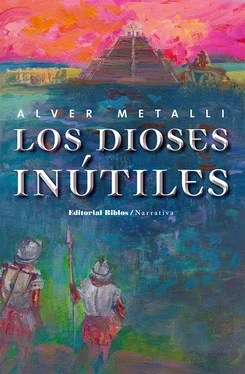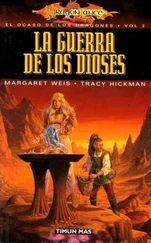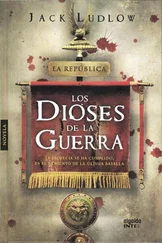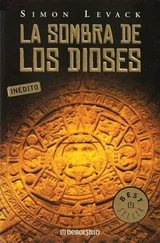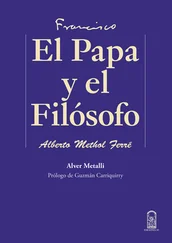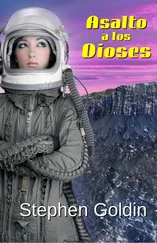Alver Metalli - Los dioses inútiles
Здесь есть возможность читать онлайн «Alver Metalli - Los dioses inútiles» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los dioses inútiles
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los dioses inútiles: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los dioses inútiles»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Los dioses inútiles — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los dioses inútiles», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Seguí dando vueltas por el campamento preguntando por Santiago a todos aquellos que recordaba haber visto en su compañía. Nadie supo decirme dónde se encontraba. Busqué a fray Olmedo y en cuanto lo vi, me dirigí hacia él. Estaba impartiendo la extremaunción a dos españoles heridos. Los reconocí a ambos, el joven con el cabello enrulado y el más viejo con los dientes negros y carcomidos, por haberlos visto en la nave de Alvarado. El buen fraile se sorprendió de que le pidiera noticias de mi hijo. Me respondió que no lo había visto entre los heridos y agregó que no me preocupara, porque no era la primera vez que un soldado se dormía extenuado en los límites del campo de batalla. “Tensión y cansancio juegan estas bromas; he visto a otros caer rendidos; después de un buen sueño llegará de vuelta, podéis estar seguro”, dijo el religioso con el propósito de darme ánimo. Pero sus palabras no me tranquilizaron. La última vez que lo vi, Santiago tenía el escudo plantado en tierra, como apoyo y como reparo, con la ballesta afirmada sobre éste. Estaba demasiado excitado para ceder de ese modo al cansancio en el campo de batalla.
Me dirigí a la entrada del campamento y allí esperé el regreso de los últimos soldados. Algunos llegaban con el arma al hombro, otros arrastraban un atado de capas, otros un tocado de plumas, otros trastabillaban bajo el peso de la armadura, otros venían cubiertos por telas de colores. Ninguno sabía darme ni la más mínima noticia de Santiago; ni siquiera Bernardo, que levantó la cabeza del almohadón de hojas y recordó que lo habían herido dos veces en ese mismo lugar, dos años antes. Una vez evocadas sus andanzas, volvió a recostarse, se puso de costado y se durmió de nuevo, o por lo menos eso parecía. Botello se limitó a decir que un caballo se había mancado durante la batalla, lo que le había traído un mal presentimiento. Cervantes llegó en aquel momento para atribuir el mérito de la victoria al apóstol Santiago y a su cabalgadura blanca, que había visto galopar sobre el campo de batalla y sembrar desaliento entre los nativos; Bernardo, al escucharlo, levantó la cabeza de las hojas, la sacudió, se lamentó de ser tan pecador que no había podido ver al santo, ni siquiera su corcel inmaculado. Gerónimo Aguilar fue más locuaz e igualmente inútil. Se puso a describir la batalla con la excitación de un muchacho en sus primeras armas. “Ni con Francisco Hernández, en las campañas de Italia, se han visto tantos adversarios juntos”, exclamó gesticulando como un jovenzuelo; estaba convencido de haber visto en la retaguardia de los atacantes a un compañero de cautiverio, un tal Gonzalo Guerrero, que no había querido dejar a los indios para buscar con él la libertad. “Era él, estoy seguro, adornado con plumas como un cacique; los dirigía, los alentaba…”, insistía con énfasis. “¡Pero dónde se ha visto un súbdito del rey de España que pelee contra los suyos, de parte de los infieles!”, repetía indignado. Lo dejé con sus exclamaciones y me eché en tierra junto con los demás, exhausto, confuso, sin saber qué hacer.
El sol estaba declinando, los cuervos, saciados por la abundancia de comida, trazaban perezosas circunferencias contra el fondo rosado del cielo. Cortés, informado de que Santiago no había vuelto al campamento, vino a buscarme junto con fray Olmedo. Me reconfortó como él sabe hacerlo, apelando a mi espíritu de soldado y a Dios, que todo lo dispone. Y dio ánimo a la tropa, diciendo que además de haber hecho lo que nos habíamos visto obligados a hacer, es decir luchar contra los adversarios que nos habían atacado, conquistaríamos en el otro mundo la gloria eterna y en éste, honores y privilegios jamás obtenidos por generación alguna de soldados antes que nosotros. Hacia el final del discurso de Cortés, fray Olmedo tocó la campana del Ave María; oramos por los dos españoles moribundos, los indios que ya habían muerto y la vuelta de Santiago sano y salvo. Terminada la oración, Cortés me invitó a asistir al interrogatorio de los prisioneros; acepté de buen grado, con la vaga esperanza de que pudieran decir algo útil sobre la suerte de mi hijo. Hizo llamar a Gerónimo Aguilar y en mi presencia habló con el más eminente de los indios que habíamos capturado, que probablemente también era un capitán, de nombre Quahcóatl o algo parecido. Él, cuando vio que nadie quería lastimarlo, recuperó el ánimo; dijo que todas las poblaciones de esa región habían sido sometidas poco tiempo atrás, por la fuerza, por un señor poderoso que vivía en una ciudad construida en el medio de un lago.
“Moctezuma… Moctezuma… Señor todo… todo… Moctezuma… Invencible… Moctezuma… todo suyo”, no dejaba de repetir, como si temiera que no comprendiéramos de quién se trataba y el poder que tenía.
No era la primera vez que oía hablar de este cacique y su fama de soberano y de caudillo. Parecía que eran pocos, dentro de su misma gente, los que podían mirarlo a la cara, o eso me pareció entender a Quahcóatl, que se cubría el rostro e inclinaba la cabeza cada vez que decía su nombre. Tenochtitlán –así se llamaba la ciudad en el lago– estaba habitada por indios de todas las provincias que pagaban tributos a esa estirpe de guerreros. Éstos hacían innumerables sacrificios a un ser espantoso que veneraban como dios, arrancando el corazón a los enemigos y a los esclavos y devorando sus miembros en los banquetes.
–Dios sería grandemente servido –exclamó Cortés al oír tales cosas–, si estas gentes fueran instruidas en nuestra fe e inducidas a depositar en el Divino poder de Dios la devoción y la esperanza que tienen en sus ídolos.
Fray Olmedo aprobó con firmeza, no sin agregar un comentario que tenía sabor a reproche:
–Si los cristianos hicieran por amor a Cristo la centésima parte de lo que hacen los indios por miedo al demonio –dijo–, el reino de Dios estaría más cerca.
Cortés siguió preguntando sobre ese señor, Moctezuma, y sobre cuantos le debían obediencia en aquellas tierras.
–¿Acaso hay alguien que no sea vasallo de Moctezuma? –respondió azorado Quahcóatl–. ¿Acaso Moctezuma no es el rey del mundo? Le obedecían hasta en las tierras más remotas, desde donde enviaban a su ciudad alimentos, riquezas y cualquier otro bien que los nativos consideraran precioso.
Cuando hubo sabido lo que deseaba, Cortés explicó a los prisioneros el grandísimo poder de nuestro soberano, mayor que cualquier otra potestad del mundo conocido. Después los dejó en libertad, porque era mejor política mostrarse magnánimo luego de una victoria que severo con los vencidos. Quahcóatl y algunos otros indios regresaron poco después para pedir protección de los mexicas. Al día siguiente dimos gracias a Dios por la victoria. Pero para mí no ha sido una victoria.
He obtenido de Cortés la decisión de retrasar la partida tres días. También lo he convencido de registrar la zona de la batalla, desde la playa hasta el bosque y aun más lejos. Bernardo me habló de un soldado, uno de los que andaban con Grijalva, que fue alcanzado por una piedra durante una escaramuza con los indios y después quedó sin sentido en una depresión del terreno durante dos días enteros. El infante no excluye que Santiago pueda haber sido herido y, en esas condiciones, haberse alejado para terminar desangrado en algún pozo. Es raro, porque la turba de los indios no alcanzó a llegar hasta los ballesteros; quizá Bernardo se ha inventado la historia del soldado para darme ánimo. Pero ya no se me ocurre ninguna otra explicación: para mí sus palabras son más que suficientes para encender una luz de esperanza.
Con Bernardo, Argüello, Botello el nigromante, el infante Trujillo y otros seis, registramos toda el área del delta en dos leguas a la redonda, revisamos entre los manglares, bajo los arbustos, buscamos en todas las depresiones del terreno inútilmente. Trujillo tiene fama de rastrear un animal herido hasta los lugares más intrincados; Botello está seguro de que si hubiera algo, lo habría descubierto. Encontramos solamente indios muertos –uno todavía agonizaba–, guerreros que habían tratado de alejarse del campo de batalla para morir en algún rincón; pero ninguna huella de Santiago. Mi hijo parecía haber desaparecido en la nada. Y junto con él, Rescatada.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los dioses inútiles»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los dioses inútiles» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los dioses inútiles» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.