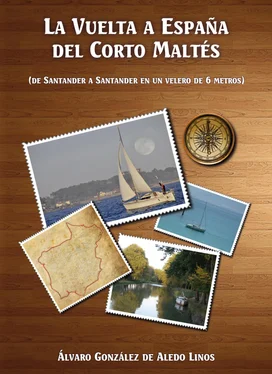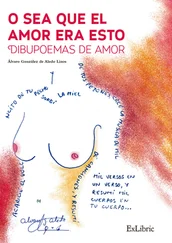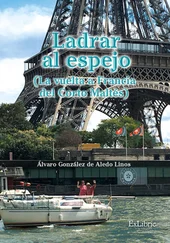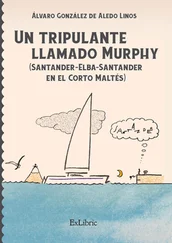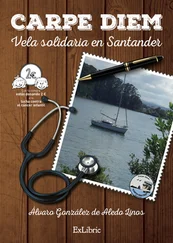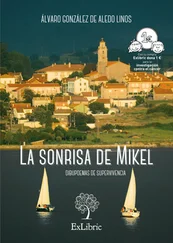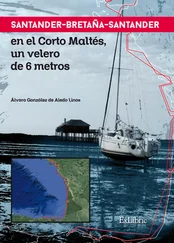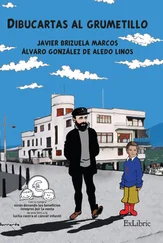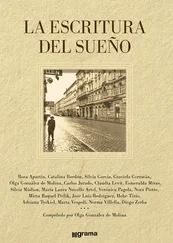Esa tarde, que estaba nublado, no hubo muchos voluntarios para navegar, concretamente ascendíamos a cinco, de los cuales cuatro éramos de nuestro grupo. Decidieron aparejar solo dos dornas. Luis y yo salimos en una de ocho metros de eslora con el motor fueraborda en la aleta de estribor; Silvia y Víctor en una similar de motor central. Los que debían “enseñarnos” no estaban habituados a esa dorna en concreto pues el dueño estaba de baja. Toda la navegación fue un cúmulo de intentos fallidos. Tras las dificultades iniciales en envergar el timón solo lo conseguimos al décimo intento. El fueraborda no arrancaba. Descubrimos que le faltaba el “hombre al agua”, una pieza de plástico diseñada para engancharse en la muñeca del patrón y si este se cae al agua hace que el motor se pare; sin esta pieza es imposible que el motor arranque. La sustituimos por unas vueltas de una filástica sacada de la cintura de mi pantalón de aguas, aunque al volver a puerto encontramos la piecita donde lógicamente debía estar: en la caja de herramientas. La pleamar era muy fuerte y debíamos salir del puerto por debajo de un puente de la autovía que cerraba el acceso de su dársena a la ría de Vigo. Se decidió bajar el palo. Como la vela es latina el palo es pequeño y se puede bajar sin grúa, pero era de madera maciza y costaba moverlo entre tres personas. Después de algunos intentos, pues lógicamente hacía años que no se bajaba y las cuñas de madera que le apuntalaban estaban hinchadas y encajadas, todavía era insuficiente para pasar bajo el puente y, en el último momento, nos ordenaron ponernos todos a una banda para escorar la embarcación y que perdiese altura. Pero nos situaron en el lado contrario al fueraborda, que se salió del agua y dejó de propulsar con un ruido escandaloso. Finalmente nos encontramos al otro lado del puente sin daños, pero el fueraborda, por alguna razón desconocida, ya no arrancaba. Fuera del puerto, en la ría, alzamos de nuevo el palo e izamos la mayor sin que nadie nos indicase a los nuevos de qué parte de la maniobra debíamos encargarnos cada uno, tratándose de un aparejo latino que desconocíamos. Una vez izada, comprobamos que el viento era demasiado fuerte y en lugar de avanzar nos hacía derivar hacia un espigón de piedra. La otra dorna, mejor motorizada, nos lanzó un remolque y a motor nos apartó del espigón mientras tomábamos dos rizos. Si para la maniobra de izar la mayor no nos habían asignado un reparto de tareas, para la toma de rizos no fue diferente y tirando cada uno de donde podían los rizos no se dejaban tomar. La poca vela que se iba izando solo contribuía a acercarnos más al espigón, por lo que alguien decidió suspender la navegación ese día y nos vimos remolcados de nuevo a puerto. Para no tener que bajar otra vez el palo (pues la marea seguía subiendo y la altura libre bajo el puente era cada vez menor) se decidió utilizar un atraque exterior, a donde llegamos primero a remolque y luego abarloados a la otra dorna que nos propulsaba. A duras penas acabamos amarrados en este pantalán, y arranchando todo el material desperdigado por la cubierta. Solo nos quedó imaginar la cara del dueño de la dorna, el que estaba de baja, cuando le contasen los detalles de la navegación de ese día y, al ir a revisar su barco, se encontrase su pantalán vacío. A pesar de todo nos lo pasamos fenomenal y en ningún momento faltó el buen humor y el cachondeo. Al fin y al cabo estábamos dentro de una ría y las verdaderas dificultades, para nosotros, empezarían unos días después en el Atlántico.
Otro día queríamos dedicarle a explorar la isla de San Simón. Es una pequeña isla de algo menos de 500 metros de largo en el fondo de la ría de Vigo, cuyos edificios llegan hasta el borde mismo del agua. En realidad está constituida por dos islas (la de San Simón y la de San Antón) unidas en bajamar por un istmo de rocas sobre las que se ha construido un puente, por lo que ahora en realidad es una sola isla y todos la conocen como isla de San Simón. En la actualidad se encuentra deshabitada y está catalogada como Bien de Interés Cultural desde 1999. Pero a lo largo de su historia fue monasterio, lazareto, cárcel y hogar para niños huérfanos. En los siglos XII y XIII estuvo habitada por distintas órdenes religiosas, entre otras los pascualinos de San Simón, que fueron excomulgados quedando un siglo abandonada. La continua ocupación por órdenes monásticas se debía a su bonita situación geográfica, ya que estaba aislada en un lugar tranquilo y cerca del monasterio de Poyo, uno de los más importantes de la época. Posteriormente fue saqueada por piratas ingleses, entre otros por Francis Drake que también asoló las Cíes. En 1702 hubo una batalla entre Holanda e Inglaterra y la Corona de Castilla, por conquistar una flota procedente de Indias. Una gran parte del contenido de los galeones (oro, plata, diamantes, especies como el cacao, maderas nobles y tabaco) fue tirada al mar antes del saqueo, si bien las numerosas inmersiones posteriores al hundimiento no han encontrado nada de valor alrededor de la isla.
En 1830 se convirtió en leprosería o lazareto. En la isla de San Antón estaban los enfermos sin cura, y en la de San Simón el resto. Dadas las frecuentes cuarentenas a las que estaban sometidos los navíos de la ruta americana, tener un lugar de cuarentena era un elemento indispensable para todo puerto que quisiese entrar en las vías marítimas de recorrido largo, lo que fue un hecho vital para la expansión del de Vigo. Así, las numerosas epidemias de cólera y lepra procedentes del exterior eran eliminadas. La leprosería se clausuró en 1927, y se construyó también el puente que une la isla de San Antón, ya que hasta entonces el único medio de comunicación entre las dos islas era el marítimo.
En la Guerra Civil española los edificios de la isla fueron empleados como campo de concentración para los presos políticos contrarios al franquismo. La antigua leprosería fue el albergue de los militares que vigilaban la isla y otro personal, construyéndose torres de vigilancia y mejorándose los muros y los accesos. No eran infrecuentes los fusilamientos y la isla era considerada una de los centros penitenciarios más temibles del franquismo. Fue cárcel hasta 1943 y después sufrió un paulatino abandono solo interrumpido en verano por los miembros de la Guardia de Franco que, con el nombre de Colonia de Educación y Descanso, pasaban allí sus vacaciones. En 1950, la embarcación que transportaba a tierra un grupo de guardias naufragó, cuarenta y tres tripulantes perdieron la vida. Debido a esta tragedia la isla fue clausurada, pero se reabrió como Hogar Méndez Núñez para la Formación de Huérfanos de Marineros entre 1955 y 1963. En 1999 fue declarada Centro de Recuperación de la Memoria Histórica, regenerándose los jardines y los edificios para darles una función cultural (auditorio, biblioteca, escuela de mar, hotel y restaurante).
Como hacía muy mal tiempo decidimos acercarnos al fondo de la ría por carretera, y utilizar el catamarán que sale del muelle de Cesantes y que permite la visita gratuita a la isla. No sabemos si por ser temporada baja o por la gran bajamar del día que impedía el desembarco, el caso es que el catamarán ese día no salió, a pesar de que nadie nos lo había avisado en la oficina de turismo. Teníamos tantas ganas de conocer el islote que decidimos visitarlo en la pleamar de la tarde con nuestro propio barco, a pesar de estar el cielo podrido y amenazando lluvia. Total, eran solo 13 millas entre ida y vuelta. Salimos a las 16:15 con viento fuerte del Oeste que además se encajonaba en las estrecheces de la ría y levantaba borreguitos. Nos fue fenomenal para la ida, haciendo picos de 6 nudos solo con el génova, aunque nos cayeron encima varios chubascos. A mitad de camino pasamos bajo el puente de la autopista de Rande, con una altura de 38 metros sobre el agua por lo que no hay problema para los veleros. Es impresionante pasar bajo él, a pesar de su gran altura la perspectiva engaña y, hasta el último momento, parece que vas a tocarle con el palo. Tiene dos naufragios pero a 17-18 metros de fondo, por lo que no afectan a la navegación. Pasamos entre varios parques de mejilloneras y, en aproximadamente una hora, estábamos en las inmediaciones de la Isla de San Simón.
Читать дальше