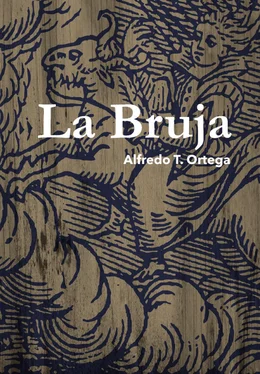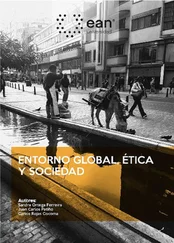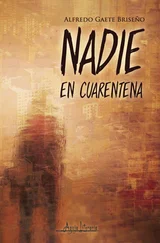Cuando iniciamos el regreso, fui el último en abordar el camión, y el único lugar vacío estaba adelante, junto a la Madre Conchita, lugar que a propósito me habían dejado aquellos maloras, para que se me quitara lo sangrón, o lo turulato, porque no acababan de entender lo que me había sucedido cuando regresamos de Los Chorros. Primero se cansaron de burlarse de mí, de engañarme diciendo que la madre nos había descubierto y que me acusaría con mi mamá, y les parecía raro que yo no les hiciera aprecio. Después se preocuparon pensando que algún bicho me había picado, y terminaron enojados porque yo ni los oía ni les contestaba nada, nomás permanecía en silencio, con la mirada perdida, como si hubiese tomado de la bulinguita del chofer.
Porque desde la mañana, cuando íbamos en camino, el maloso de Tomás se dio cuenta de que el compadre del chofer, que lo acompañaba en el viaje, traía una bulinguita de plástico, de la cual de rato en rato tomaban ambos, cuando las madres no los veían, y luego bromeaban entre sí. Las madres ni se las olían, pero nosotros sí porque Tomás nos lo dijo, como su papá tomaba todos los fines de semana, su olfato estaba bien entrenado. Ellos siguieron recurriendo a la bulinguita durante todo el paseo, especialmente mientras nosotros nos bañábamos, y la risa les duró hasta la hora de la comida, cuando pidieron agua para beber. Ya en el regreso se les fue acabando la alegría, y cuando comenzamos subir La Cumbre, el chofer y su compadre permanecían largos ratos silenciosos y a veces daban cabeceadas. Como yo iba adelante podía verlos y quizá debí advertírselo a la Madre, pero yo no estaba dentro de mí, sino que flotaba en un sitio lejano, junto a una ceiba enorme, y además, la Madre a mi lado roncaba a placer, mientras su cabeza giraba a un lado y al otro con las curvas del camino. De vez en cuando el chofer bostezaba y se frotaba los ojos, y entonces su compadre le hacía algún comentario, que él respondía con un gruñido. El camión continuamente invadía la raya blanca del centro del camino, y tardaba en enderezar el rumbo, hasta que en la recta larga antes de El Tigre, de plano invadió el carril contrario. Como si fuera un video, yo vi aparecer en el otro extremo del camino una camioneta de redilas, y el chofer tardó bastante más que yo en descubrirla, pero al verla, pisó el freno bruscamente y giró el volante para recuperar su carril.
A partir de allí fue como si la película la hubiesen puesto en cámara lenta. El camión iba de un lado al otro de la carretera como los juegos de la feria. La camioneta tardaba una eternidad en acercarse a nosotros, y yo volteé a ver a mis compañeros, vi como se iban despertando con las sacudidas, ponían cara de susto y comenzaban a gritar como poseídos. Tengo la impresión de haberlos mirado, a cada uno, y aún oigo los gritos de la Madre cerca de mi oído. No estoy seguro, pero tengo idea de haber visto la camioneta pasar en sentido contrario por nuestro costado, y hasta recuerdo la cara asustada del chofer. El camión comenzó a chicotear con más fuerza, hasta que en una de esas alcanzó la orilla de la carretera, se detuvo allí por una milésima de segundo y luego comenzó a rodar de costado sobre la vegetación que cubría la pendiente. Fue como si nos hubiesen metido en una licuadora; yo veía, o soñaba que veía girar a mi alrededor mochilas, huaraches, gorras y rostros de mis compañeros. Y hasta me pareció que me salía por una de las ventanas.
La tarde avanzaba y Papá la ocupaba revisando los informes de los sobrestantes. De pronto lo distrajo el timbre del teléfono que sonaba en el escritorio de al lado, a pocos centímetros de él, pero no se molestó en contestar. Al cuarto o quinto timbrazo entró Lupita, la secretaria, y alzó la bocina, mirando con reproche a Papá.
—¿Buenó? —contestó Lupita, con su voz aguda—.¿Quién es? Apenas te oigo, habla más fuerte —añadió, subiendo el volumen y haciendo que Papá se revolviera incómodo en su asiento—. ¿Cómo dices? —y después de un largo silencio, exclamó—: ¡Virgen Santa! —y acto seguido se desmayó. Cayendo detrás del sillón de Papá, que alarmado, la vio tendida en el suelo.
—¡Lupita!, ¡levántese!, ¿qué le pasa? —gritó Papá, asustado y colérico, soltando los papeles que tenía en la mano y agachándose hacia ella—. ¡Lupita! ¡Carajo! ¡Levántese! ¡Me lleva la jodida! —e intentó hacerla reaccionar, pero no lo logró—. ¡Auxilio, gente! ¡Lupita se desmayó! —gritaba histérico, pero nadie acudía a su llamado.
—¡Lupita, Lupita! ¡Por Dios! —exclamaba, nervioso. En ese momento, algunas cabezas se asomaron por la puerta del cubículo—. ¡Ayúdenme! —les gritó—. ¿No ven que está desmayada? —Y entonces varios se acercaron y la alzaron en vilo—. ¡Hay que llevarla al sofá! —ordenó Papá—. ¡Hablen al Seguro!
—¿Qué pasó? —preguntaban todos, y Papá se encogía de hombros.
Atraído por los gritos, el ingeniero Manzo se acercó en el momento en que llevaban a Lupita hasta el sofá. Manzo se asomó al cubículo y descubrió el auricular que colgaba del cable, chocando contra la pata del escritorio. Al levantarlo, alcanzó a escuchar una voz que gritaba.
Apurado con la inconsciencia de Lupita, Papá no se enteró que quien llamaba era el jefe de la brigada que andaba para la Costa. Con él se topó en El Zapote el chofer de la camioneta. Más espantado que un muerto reciente, tras haber librado el camión como de milagro, y ver por el retrovisor cómo éste se acostaba sobre el vacío y daba volteretas cuesta abajo. Le faltó valor para regresarse, pero se detuvo en El Zapote. Con piernas temblorosas se acercó a la brigada de la Comisión, que se había detenido allí para tomar un refresco, y les contó lo sucedido. Como su radio no tenía baterías, el jefe de la brigada corrió a la caseta e hizo la llamada que finalmente tomó Manzo, y después salió destapado hacia el lugar del accidente.
Cuando el alboroto de la llamada superó al que había armado Lupita con su desmayo, Papá preguntó qué sucedía.
—¡Es la excursión del colegio, Vale! —le informó Michel, que pasaba veloz junto al sofá—.¡Se accidentaron al subir la Cumbre!
—¡Qué bueno que yo no dejé ir a mi chamaco! —exclamó Papá sin siquiera pensarlo, y lo alcanzó a oír el gerente, que avisado por Manzo salió a tomar personalmente la llamada. Como su hijo era mi amigo, el gordo Tomás, pronto se organizó un grupo de rescate encabezado por el propio gerente. Cuerdas, palas, linternas, botiquines, todo lo que estuviera a mano fue montado en dos camionetas. Al igual que todos, Papá se ofreció de voluntario.
—¡Tú te quedas, no tienes asunto allá! —le espetó bruscamente el gerente, mientras se ajustaba un casco prestado. Y suavizando luego el tono, añadió—: Alguien debe atender el radio y los teléfonos. Avisas a Seguridad Pública, al Ayuntamiento, a la Federal, a la Cruz Roja; cuanta ambulancia encuentres de aquí a la costa, quiero que me la mandes —. Y ya en la puerta se detuvo, sin dirigirse a nadie en especial—: Todavía no avisen a mi casa.
Después de un rato que se le hizo largo, en el que cumplió uno a uno sus encargos y mandó que llevaran a Lupita al Seguro, Papá marcó a casa:
—¿Diga? —preguntó Mamá al alzar la bocina.
—¿Dónde está aquél? —inquirió Papá, sin mayor preámbulo. Aún sentía en el paladar el agrio sabor de la discusión con que se habían despedido aquella mañana.
—¿Perdón? —replicó Mamá.
—¿Que dónde anda aquel? —repitió Papá impaciente—. Te estoy preguntando.
—¿Te refieres a tu hijo? —preguntó Mamá, haciendo tiempo para descifrar por dónde venía la embestida.
Читать дальше