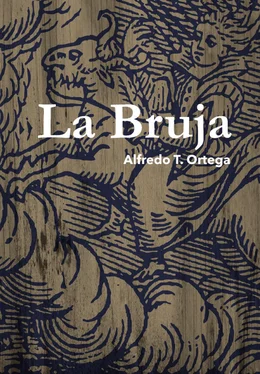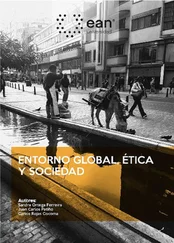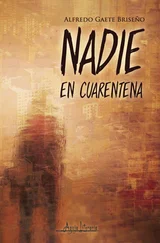—Licenciado, permítame felicitarlo —le dije a Guillermo, abriéndome paso entre los que lo asediaban en el vestíbulo al término de la reunión. Escenas similares se repetían alrededor de los demás candidatos recién ungidos.
—¡Hermano! —me dijo, abrazándome con una efusión que sólo yo podía entender—. Ahora sí tenemos un gran compromiso con nuestro partido.
Yo le devolví el abrazo. Sabíamos lo que nos había costado y la fortaleza de los enemigos que nos acabábamos de montar en la espalda. Ser joven y ambicioso no era suficiente para escalar en la rígida estructura del partido, pero la inesperada llegada de un muy querido maestro de la facultad al Comité Nacional nos había permitido tomar la delantera a nuestros contrincantes, algunos de los cuales se acercaban ya, acordes con la disciplina partidaria, a darle a Guillermo el abrazo de felicitación, asumiendo con incomodidad su condición de perdedores. Ya de salida, enmedio del tumulto que ocupaba la explanada, me excusé con mi candidato de no asistir a la comida de festejo, pretextando urgente asunto familiar.
—Si es una dama, te lo paso —me dijo, mirándome a los ojos— pero es la última de la campaña.
—Tienes mi palabra —le respondí, y me escabullí entre los que le acompañaban rumbo al estacionamiento.
La comida en el Madoka fue una experiencia extraña. Había pasado algún tiempo desde mi última relación sentimental, de la que no salí tan bien librado como hubiese deseado, y a partir de entonces mantenía vínculos de orden más mundano con algunas mujeres, pero nada que me llegase al corazón. No es que me hubiese abatido un repentino golpe de amor, pero sí me daba gusto volver a ver a Gabriela, después de tantos años, y estaba seguro que a ella le sucedía otro tanto. Suponía yo, con algún fundamento, que no andaría viviendo en aquellos sitios olvidados del mundo sin tener un hombre a su lado, y sospechaba de un antiguo condiscípulo suyo, un individuo torvo y oscuro, radical en extremo, que nunca me inspiró confianza. Pero conociéndola como la conocía, tenía por cierto que aquello no sería obstáculo para que ella y yo recordásemos los tiempos idos.
La observaba mientras charlábamos, entre una y otra interrupción de la mesera. Seguía siendo la misma, si acaso un poco más ajada. Miraba yo su rostro moreno y con pecas, su cabello oscuro que ya peinaba algunas canas, me preguntaba qué tan acabado me vería ella a mí. No estaba mejor que las mujeres que yo veía por aquel entonces; de hecho, lo admito, me avergonzaba la posibilidad de que alguien conocido me viese con ella. Pero en cambio, Gabriela tenía el encanto del cariño viejo, decantado en los recuerdos y enriquecido por el paso del tiempo.
—No acabo de asimilar que te hayas convertido en un catrín —me decía, mientras devoraba con fruición unas enchiladas de aspecto desabrido—. Tú, que eras el crítico más agudo de las costumbres burguesas.
—Hace ya mucho que esa palabra pasó a la historia —me defendía yo—. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Mis alumnos de la prepa no saben qué significa ser burgués.
—Que los estudiantes cada vez sean más ignorantes no te exime de responsabilidad. Estás hecho un maldito burgués. Te aseguro que hasta juegas tenis con tu jefe y tarugadas de esas—. No le respondí, por supuesto, aunque aquello fuera verdad.
—“Dos de octubre no se olvida”, ¿lo recuerdas? —le pregunté con ironía, e hice un esfuerzo por recordar lo que algún día nos había unido.
—No sabes cómo lamento que te hayas convertido en parte de aquello contra lo que he luchado todo este tiempo. No es que me interese lo que hagas con tu vida, pero recuerdo que estabas contra el “Sistema”.
—Yo me siento mejor que nunca —le respondí—, créeme que es la mejor época de mi vida.
—Yo creo que ya te pudriste hasta los huesos, nomás con pertenecer al partido ya tienes suficiente. ¿Qué no te das cuenta?
—Precisamente eso es lo que me ha permitido llegar hasta aquí, es lo más bueno que me ha pasado en años.
—Pues tú sabrás lo que haces. Yo de corazón lo lamento, preferiría que te hubieras convertido en jesuita. Aunque la verdad habría sido un desperdicio, los años te han sentado, al menos estás más bueno que antes. —Yo le agradecí el piropo, y traté de devolvérselo.
La de Gabriela era la relación que mejor sabor me había dejado durante mi vida universitaria, contando que no era la más atractiva de las estudiantes. Compartimos en ese tiempo un cariño fuerte pero no borrascoso, ni conflictivo ni turbulento, como otros en los que me vi envuelto años después. La recordaba por encima de otras mujeres debido a un rasgo singular; fue la única relación afectiva en mi vida que terminó por motivos ideológicos. Ocurrió durante una campaña electoral, cuando yo me incliné por la socialdemocracia, deslizándome todavía más a la derecha del ya de por sí “reaccionario”, según lo catalogaban ella y sus camaradas, Partido Comunista, y ella abandonó el leninismo ortodoxo y las lecturas analíticas del “¿Qué hacer?”, para ir en pos del maoísmo más radical que yo había conocido hasta entonces. Aquella corriente descalificaba el proceso electoral en el cual yo participaba, bajo el precepto fundamental de que eso era seguirle el juego al “Sistema”. Esta postura suya llevó a nuestra relación a un punto que se iba haciendo más y más insostenible a medida que se acercaban las elecciones, y a pesar del mucho cariño que nos profesábamos, llegó el momento en que las ideas nos separaron. Tiempo después aquella ideología la llevó, como pasante de sociología, a las comunidades indígenas de la Sierra de Guerrero. Ésta fue la última noticia suya que tuve después de nuestra ruptura, habían pasado diez años, y de pronto allí estaba ella, cruzándose a la mitad de mi vida, con sus ideas pasadas de moda y su pinta de redentora social.
Quedaba en nosotros un grato recuerdo de lo que fuimos mientras duramos juntos, suficiente para que, sin sentirme tentado a restablecer nada, tuviese deseo de pasar con ella al menos una velada, y sentirme seguro de que ella compartía ese pensamiento. De manera que sin pensarlo mucho, al terminar la comida la invité a quedarse en mi departamento. Ella fingió sorpresa de una manera que me encantó, y ante mi reiterada oferta de ayudarla en sus gestiones a la mañana siguiente, terminó por aceptar. La llevé entonces a casa para que se diese un baño y se recostase, mientras yo acudía al partido para atender mis ocupaciones. Guillermo, aturdido todavía por el festejo, pero impaciente por iniciar su anhelado cometido, me esperaba en su oficina. Me soltó una perorata inflamada por los vapores del coñac acerca de la lealtad y la disciplina, que yo tuve a bien considerar como su primer acto de campaña. Por mi parte, para halagar a su fuero y autoridad, me disculpé con holgura, pero no le mencioné a Gabriela.
Era verdad que me encontraba en mi mejor etapa. Tenía dinero, un promisorio futuro en la política, seguía siendo soltero y disfrutaba mucho de mi condición. Mi afortunada asociación con Guillermo, a quién consideraba mi hermano y maestro a pesar de ser un poco menor que yo, me había valido el ingreso al partido, y me llevaba ahora a la primera gran oportunidad. Nos iríamos a México, dejando aquí en Guadalajara un pie para la siguiente etapa, que bien podría ser la presidencia de algún municipio conurbado o, ¿por qué no?, una senaduría. A donde quiera que Guillermo fuese yo sería su hombre de confianza. A veces nos parecía que todo estaba sucediendo a una velocidad vertiginosa, como si fuésemos montados a lomos de una ola gigantesca.
La llegada no prevista de Gabriela me venía a confirmar, por la obligada confrontación, que llevaba yo la senda correcta. Incluso sentía lástima por ella, la veía desamparada, encadenada al pasado ideológico, desaliñada y rota, olvidada de sí misma. También pesaba en mí una ternura añeja, pues por encima de las diferencias políticas, cuando fuimos pareja, ella supo siempre ser buena y cariñosa.
Читать дальше