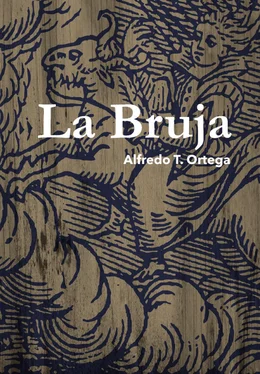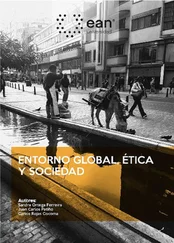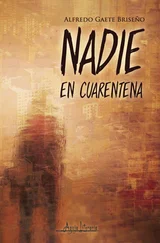—Es lamentable que el país funcione de esta manera —le comenté a Gabriela, ya en el coche—, pero nosotros no ponemos las reglas, sólo nos queda entenderlas y sacar provecho de ellas.
No me contestó, y hasta ese momento me percaté de lo seria y ensimismada que había estado todo el tiempo. Yo achaqué su sentir a lo desagradable del episodio, y a que mis métodos seguramente le parecían reprobables, cuando no repugnantes. Pero lo importante es que las cajas ya iban rumbo a México, y nosotros podíamos olvidarnos del oficial Beas.
La llevé de vuelta a mi departamento. Casi no hablamos durante el trayecto. Ella permanecía sumergida en un profundo pozo del que al parecer no le interesaba salir.
—¿Por qué no te quedas un día más? —le propuse cuando llegamos. Ella me miró de ese modo que me desconcertaba—. Tu asunto ya quedó arreglado —le insistí—. Tómate un descanso.
—¿Sabes una cosa? —me dijo—. ¡Me alegro tanto de haberte encontrado! —Debo confesar que aquella expresión, y el beso apasionado que le siguió, alimentaron mi ego. Le pedí que descansara, y prometí regresar para llevarla a comer. Me fui de prisa a buscar a Guillermo.
No esperaba yo nada de Gabriela, después del día siguiente no la volvería a ver y no lo lamentaba. Pero aquel encuentro inesperado me había traído una grata nostalgia de mis días en la universidad, había halagado mi orgullo de varón, y al mismo tiempo venía a reforzar mi convicción de estar bien, demostrándole que incluso a ella podía tenderle la mano. Y por añadidura, me había obsequiado un poco de ternura para el sexo, que no había disfrutado hacía tiempo.
No pude volver a tiempo para la comida, y así se lo hice saber por teléfono. Llegué casi al anochecer, con una botella de vino y un ramo de flores que ella no me iba a agradecer. Pero no la encontré.
En la penumbra del apartamento solitario encontré la cama sin tender, ropa tirada en el suelo, en la cocina los trastes sucios del almuerzo, y junto a un cenicero atascado, esta infausta nota sobre la barra del desayunador:
“Te esperé cuanto pude, hubiese preferido decírtelo a la cara. Aunque sé que no llegarás a perdonarme, te debo una disculpa interminable. Te mentí en dos cosas fundamentales: no es Oaxaca, sino Chiapas donde vivo. Y no son herramientas agrícolas, sino armas y municiones lo que gentilmente me ayudaste a transbordar. Por mi conducto, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional agradece tu desinteresada colaboración, que ayudará a sostener la lucha armada para la liberación de nuestros hermanos indígenas, y te garantiza un absoluto anonimato. Personalmente agradezco tu hospitalidad, tu trato y tu champaña, debo confesar que me gustó. Ha sido para mí la misión más grata en muchos años. No olvidaré que lo has hecho por mí.” Gabriela.
No sé cuánto tiempo permanecí mirando aquel papel terrible, sin comprender lo que me había ocurrido. Después fui al refrigerador, tomé la primera cerveza de la noche y, con el mensaje en la mano, me fui a sentar a la sala. A la primera le siguieron muchas cervezas más. Amanecía ya cuando vencí la tentación de abrir una botella de champaña.
Para Alfredo, para Lolis,
que nos han enseñado como florece
la amistad en la Tierra Pródiga
Era viernes, de Nuestra Señora del Rosario, el día que perdí la inocencia. Como no hubo clases, la Madre Directora decidió que ese día después de misa se hiciera el paseo para el grupo de sexto. Paseo que nos tenía prometido desde Fiestas Patrias, cuando sin proponérnoslo, ganamos el concurso municipal de oratoria. Ni en sueños hubiésemos pensado que la gorda Licha podía llegar a la eliminatoria final, mucho menos hubiéramos imaginado que podía ganar. Pero lo hizo, y la Madre Conchita se puso tan contenta que en ese mismo instante nos ofreció llevarnos de paseo al río de La Villa. Ésa sí que fue sorpresa para nosotros, fue tanta nuestra alegría que le cantamos porras a la Gorda, la alzamos en hombros y algunos hasta besos le dieron.
Nuestro júbilo duró lo que tardó la Madre Conchita en entrar al despacho de la Madre Directora, y salir casi de inmediato, con la cara colorada por la regañiza y el gesto contrito por la negativa. Y allí hubiera quedado su buena intención, pero una llamada del papá de Tomás, que es el presidente de la sociedad de padres, logró que la Madre Directora atenuara sus recelos y terminara aceptando; dijo que sí pero no puso fecha. Como quiera, bastó con que dijera que sí para devolvernos la alegría y salvar la palabra empeñada de la Madre Conchita.
Este fue mi primer pecado. Porque yo, junto con los otros vales, fui de los que animamos a Tomás, o más bien, casi lo obligamos a que convenciera a su papá, a que lo atosigara con ruegos y súplicas para que hablara con la Directora, y nos dejara hacer el paseo. Todo porque Álvaro nos había ofrecido que, en un descuido de las madres, nos escurriríamos de la Poza Honda, que es a donde nos querían llevar, y que él nos guiaría hasta la cascada de Los Chorros, que conocía porque sus primos mayores lo habían llevado allí en vacaciones. Según él, en esa cascada se podía escalar y saltar desde lo alto, para caer entre la espuma que el agua revuelta hace, y si uno sabía nadar bien y tenía buenos pulmones, alcanzaría a tocar el fondo arenoso de la poza, a más de cuatro metros de profundidad. Álvaro alardeaba de haberlo logrado, y nos retaba a hacer lo mismo durante el paseo.
Era viernes de Nuestra Señora, y era mucha mi mala suerte que la Madre Directora hubiese decidido dos días antes ponerle esa fecha al prometido paseo. Porque yo era el único de todo el salón que no había entregado el maldito trabajo de Ecología, y la Madre Conchita, que ya me había dado por tercera ocasión la última oportunidad, contuvo por fin su misericordia y se animó a decírselo a Mamá. Lo cual no fue la peor parte, sino que Mamá, que no guardaba más paciencia para mi persistente inconstancia académica, y un poco también por fastidiarlo a él, terminó por contárselo a Papá.
Papá es un hombre sumamente ocupado. La frase que más recuerdo haberle escuchado es: “no tengo tiempo”. Nunca tiene tiempo; sale de casa antes de las siete, hora en que yo me levanto. Al mediodía llega a comer a toda prisa, hace una muy merecida siesta, durante la cual la casa debe permanecer en silencio, y vuelve al trabajo enseguida, para tornar ya noche, cuando Mamá ha terminado de ver su novela y yo, con mucha frecuencia, estoy ya dormido. Tan ocupado Papá, que más de una vez no llegó a la cena de aniversario que Mamá le tenía preparada, lo que ella no pierde ocasión de echarle en cara, sobre todo cuando hay visitas. Tan ocupado Papá, que no siente curiosidad por la marcha de mis estudios, y si alguna vez tiene que mencionar el grado en que voy, debe preguntárselo a Mamá primero. Pero en las raras ocasiones en que decide intervenir en mis asuntos escolares, como en ésta, las consecuencias suelen ser funestas. Así que al darnos la Madre Conchita la esperada noticia, yo les seguí el juego a los otros, grité y aplaudí, y con ellos hice planes para escabullirnos a la cascada, y juramentos de no rajarnos de saltar desde lo alto. Pero por dentro ya lloraba, de pensar que sería el único del salón que no iba a ir al paseo.
Lo que me agüita bien mucho es saber que fue mi culpa. Todo por mi maldita flojera. ¿Qué me costaba haber hecho la tarea? Mi abuelita Trina me dice siempre que el trabajo es una bendición de Dios, que gracias a él tenemos qué llevarnos a la boca, y que en cambio, la flojera es cosa del demonio. Yo, para desdicha mía y de mis papás, he sido perezoso desde chiquito, nunca me gustó hacer el quehacer, ni ayudar en la casa, ni hacer mandados y menos todavía hacer tarea. Puedo jugar futbol tres horas seguidas sin sentir cansancio, puedo subir en bicicleta al Cerrito con los compas, y a veces le ayudo a Chuy a lavar su troca, que está bien grandota, pero no me sienten en la mesa del comedor frente a una libreta de la escuela, porque de inmediato me empieza a doler la panza, me entran unas ganas terribles de ir al baño, me da sed o me duele la cabeza. Mamá, que nunca me cree, se enoja, grita, se desespera y termina rindiéndose antes de diez minutos. Sólo mi abue Trina es persistente, me atosiga con sus discursos sobre la maldad de Lucifer, las terribles llamas del averno, y las mil torturas que allí sufren las almas descarriadas. Me restriega una y otra vez mi flojera en los oídos y no todas, pero muchas veces, consigue que yo haga mi tarea.
Читать дальше