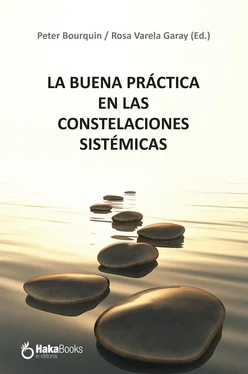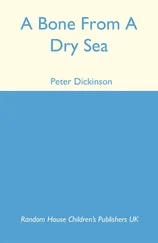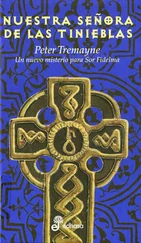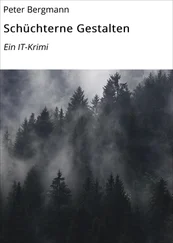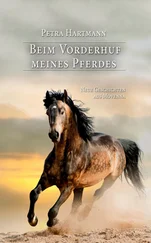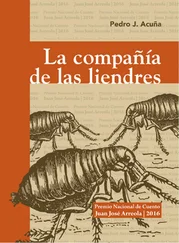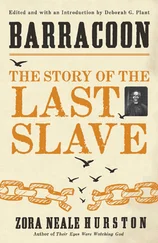Cuando el facilitador está alineado y coloca en el centro de todos los demás focos y campos a “la constelación”, se encuentra mejor situado para ayudar al cliente a renovar (o “purificar”, como dice Hellinger, 2003, p. 23) sus imágenes internas. Entonces la constelación se carga de poder y desde algo infinito sucede lo principal. El facilitador se retira humildemente ante eso, pero en el nivel que le corresponde hace lo que le toca: levantar con esmero sus altares. Como dice un haiku de Buson (2007):
Canta el ruiseñor
con su pequeña boca
inmensamente abierta
Referencias bibliográficas:
Buson, Y. (2007). Alada claridad. Valencia: Pre-textos.
Guerrero, M. (2018). Contribuciones al alineamiento interno del facilitador: modelando a Bert Hellinger. Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas (AECFS).
Harner, M. (2016). La senda del chamán. Barcelona: Kairós.
Hellinger, B. (1999). La punta del ovillo, terapias breves. Buenos Aires: Alma-Lepik.
Hellinger, B. (2003). Imágenes que solucionan. Buenos Aires: Alma Lepik.
Hellinger, B. (2006). El intercambio, didáctica de constelaciones familiares. Barcelona: Rigden-Institut Gestalt.
Hellinger, B. (2008). El manantial no tiene que preguntar por el camino. Buenos Aires: Alma Lepik.
Hellinger, B. (2008). La verdad en movimiento. Buenos Aires: Alma Lepik.
Hellinger, B. (2012). Los órdenes de la ayuda. Buenos Aires: Alma-Lepik.
Ingerman, S. (2008). Shamanic journeying, a beginner´s guide. Boulder, Colorado: Sounds True.
Kampenhout, D. (2004). La sanación viene desde afuera. Chamanismo y Constelaciones Familiares. Buenos Aires: Alma Lepik.
Kampenhout, D. (2007). Las lágrimas de los ancestros: la memoria de víctimas y perpetradores en el alma tribal. Buenos Aires: Alma Lepik.
Kampenhout, D. (2012). “Shamanic Rituals”Interview by Renate McNay. (Vídeo). Londres: Conscious TV.
Lie zi (1987). El libro de la perfecta vacuidad. Barcelona: Kairós.
O´Connor, J. y McDermott, I. (1998): Introducción al pensamiento sistémico. Barcelona: Urano.
Schäffer, E. (2017): Constelaciones kármicas: viaje del alma en el mar de la noche. Madrid: Mandala.
Sheldrake, R. (1981): Una nueva ciencia de la vida. La hipótesis de la causación formativa. Barcelona: Kairós.
Wesselman, H. y Kuykendall, J. (2004). Spirit medicine: Healing in the sacred realms. Carlsbad, California: Hay House.
Más allá de la técnica:
La actitud de los y las profesionales de ayuda
Maria Carme Hernández
Hace algún tiempo ya me pidieron que preparara una ponencia para la clausura del Máster de Mediación organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y yo decidí hablar sobre la actitud de los y las profesionales de la mediación. En estos momentos me vuelvo a plantear el tema y me doy cuenta de que, aunque a lo largo de estos años he ido incorporando nuevas herramientas a mi profesión, la esencia sigue intacta: lo que marca la diferencia, lo que aporta verdaderamente excelencia no es el qué sino el cómo y, sobre todo, el desde dónde. No es la técnica que aplicamos sino cómo la aplicamos -y muy especialmente desde qué lugar lo hacemos- lo que nos convierte en buenos y buenas profesionales. A eso es a lo que he denominado actitud, y lo que voy a presentar en este escrito es una reflexión sobre el cómo y sobre el desde dónde, es decir, sobre la actitud.
Debo aclarar antes de empezar que, aunque en muchos momentos, por enfocarme en uno de los colectivos con los que trabajo, hable de mediación, lo que voy a exponer es absolutamente aplicable y extensible a cualquier profesión de ayuda, por supuesto la terapia y, desde luego, el trabajo sistémico y de constelaciones. Así que, en adelante, cada vez que aparezcan las palabras “mediador o mediadora”, “mediación” o “mediar”, invito a los y las profesionales que lo lean a trasladarlo a su propio ámbito de trabajo.
En primer lugar me parece interesante destacar que, cuando pensamos en aprender a mediar, normalmente en lo que estamos pensando es en la técnica. Y una vez acabada la formación, lo que nos suele preocupar es si sabremos aplicarla: si podremos encontrar las preguntas adecuadas, si seremos capaces de sacarlos de las posiciones para descubrir los intereses y las necesidades, etc. Sin embargo, hay toda otra parte que no se suele enseñar y que se deja ahí apuntada para que cada uno la trabaje como pueda. Me refiero a la actitud de la persona mediadora, desde mi punto de vista, la clave de la mediación. La técnica se aprende con relativa facilidad estudiando, leyendo, asistiendo a seminarios y practicando pero, una vez la conoces, ya está, la puedes perfeccionar, desde luego, pero no hay tantas cosas nuevas que aprender. Sin embargo, la actitud hay que cultivarla (que no es lo mismo que aprenderla) y, sobre todo, hay que sentirla, no se puede imitar, no se puede ir a un taller y decir “me encanta la actitud que tiene este profesional, esta noche me la estudio y mañana la aplico en mi sesión”. No es tan sencillo: la actitud se capta, se siente, se interioriza y va calando poco a poco, se llega a través de un proceso. Por eso, desde mi punto de vista, es mucho más difícil tener una buena actitud que una buena técnica y yo diría, a riesgo de que algunas personas puedan no estar de acuerdo, que más importante también.
Así que vamos a reflexionar un poco aquí sobre la actitud ante una sesión de mediación y durante la sesión de mediación, y también daremos algunas pistas sobre cómo cultivarla.
Proceso, proceso, proceso…
Pero antes me gustaría apuntar muy a grandes rasgos cuál es mi visión del conflicto, los cimientos sobre los que construyo lo que sería una actitud adecuada de la persona mediadora. Y es relativamente simple: partimos de que la vida es un proceso de evolución y aprendizaje y de que todo lo que nos sucede es parte de ese proceso. Y el conflicto no solo forma parte de él sino que es un proceso en sí mismo. Quizás podríamos visualizarlo como una línea con principio y fin en la que van incidiendo diferentes factores y, conforme va evolucionando, podemos ir aplicando distintas estrategias para avanzar. Algunas estrategias serán más terapéuticas y quizás hagamos una constelación o iniciemos un viaje de autoconocimiento. Otras afectarán a nuestros hábitos diarios y a lo mejor cambiamos de trabajo. Quizás decidamos ser más drásticos y poner una demanda judicial o puede ser que busquemos la ayuda de una persona mediadora que nos ayude a comunicarnos mejor y abordar el conflicto desde el diálogo y el entendimiento. Y todas ellas están bien, forman parte del proceso de cada persona y solo ella sabe lo que más le conviene. Así, la mediación, como cualquier otra herramienta que decidamos implementar, puede llegar en diferentes momentos de esa línea imaginaria y, dependiendo del momento, tendrá un efecto u otro sobre el mismo. De manera que puede ser que llegue cuando queda aún una buena parte del camino por recorrer y, en ese caso, probablemente no se resolverá del todo, pero seguramente la intervención aportará algún elemento nuevo. También puede ser que una buena parte del proceso esté ya cubierta y, en ese otro caso, tendríamos muchos puntos para que, con una intervención adecuada, el tema se resolviera. Por ejemplo, en un conflicto sencillo en el que el problema es, supongamos, únicamente una comunicación difícil entre las partes, una buena intervención probablemente lo resuelva, pero en un conflicto muy complejo, con muchos factores en juego, la mediación llegará a buen término o no en función del momento en que se encuentre el proceso.
Para que se entienda un poco mejor, yo lo compararía con el curso de las enfermedades: dos pacientes con la misma enfermedad no responden igual a un tratamiento idéntico, sea del tipo que sea. Unos se curan, otros mejoran un poco y a otros apenas les hace efecto. ¿Y depende del tratamiento? Pues probablemente no. El mismo tratamiento tendrá uno u otro efecto en función del momento en que se encuentre la persona enferma, ya que hay infinidad de factores que influyen en la salud: físicos, emocionales, ambientales, sistémicos, etc. La enfermedad casi siempre tiene una función, pensemos por ejemplo en algo relativamente común: niños que enferman para no ir al colegio. El antibiótico o el paracetamol resolverán el problema puntualmente, pero, si la causa persiste, volverá a recaer porque el síntoma responde a un propósito que la medicación no soluciona. Si el niño o la niña tienen importantes razones para no querer ir a la escuela, su cuerpo volverá a hablar y será difícil que renuncie a la enfermedad si esa es su manera de llamar la atención sobre lo que le está sucediendo.
Читать дальше