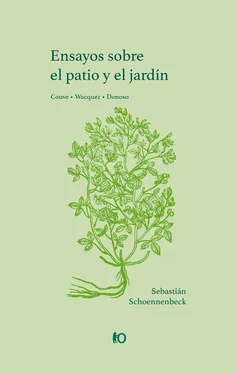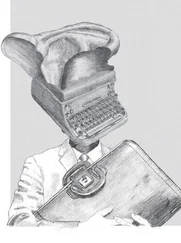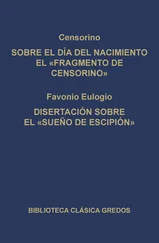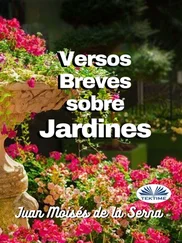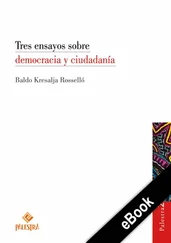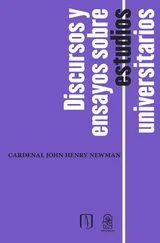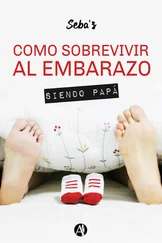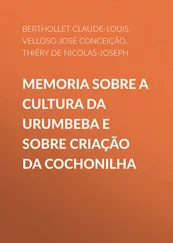Fig. 1. Paul Klee. Jardín meridional, 1914.
Acuarela sobre papel. 11,4 x 13,6 cm.
Colección Museo de Arte de Basilea.
Tal vez no sea una exageración afirmar que todas las representaciones de un jardín, sean estas pictóricas, fotográficas o verbales, se enfrentan a esta limitación o falla original: un sujeto que, dada su limitación perceptiva, ha establecido una relación fragmentaria con el espacio que se manifiesta. No obstante, cabe preguntarse por qué el conocimiento visual de un jardín es parcial, puesto que la presentación ante nuestros ojos de muchos otros espacios también podría serlo. Es posible que esta particularidad del jardín como objeto a representar tenga que ver con la tensa relación entre la naturaleza y el artificio. El jardín es una composición artificial que no es posible sin la naturaleza. Se opone a ella, pero al mismo tiempo la contiene o es su continuación. Es como si ambas realidades fuesen opuestas, pero al mismo tiempo cada una de ellas estaría “preñad[a] de su contrario”3 para usar la expresión con la cual Marshall Berman da cuenta de la contradictoria modernidad. El jardín primitivo provee de placer en la medida que se opone a una naturaleza caótica y amenazante. El jardín del claustro medieval remitía a otro mundo que no era el nuestro. El jardín humanista del Renacimiento, en cambio, traza una continuidad entre el mundo natural y el humano:
La variedad del mundo real es una variedad no querida, cruel, sin sentido. El jardín solo puede proponerse como fragmento de ella, para hacer visible un orden que no aparece necesariamente ante los ojos4.
Haciendo presente y visible un mundo variable, diverso, heterogéneo y muchas veces carente de sentido, el jardín inicial de la modernidad presta atención a ese mundo natural que no podemos dominar del todo ni siquiera visualmente. En este sentido, el jardinero humanista no tiene necesariamente un “ojo imperial”5, sino más bien un ojo razonado o una “vista razonada”6 como dirían Silvestri y Aliata. En suma, el jardín, en tanto cita de una naturaleza en parte ininteligible, contiene una dosis de indeterminación que podría poner en jaque la mímesis. En otras palabras, el jardín padece una herida abierta a esa dimensión de la naturaleza que ha escapado de nuestra percepción semiotizante. Como indica Pogue Harrison, los jardines:
no imponen, como se suele afirmar, un orden a la naturaleza: más bien, ordenan nuestra relación con ella. Es nuestra relación con la naturaleza la que define las tensiones al centro de las cuales no se encuentra solamente el jardín, sino la polis humana como tal7.
L’annunciazione (fig. 2) de Leonardo da Vinci (1452-1519) es un ejemplo elocuente acerca de un jardín que, al develar o transparentar su propio fondo de misterio y naturaleza, debilita su misma representación. Se trata de una pintura que en su particularidad podría expresar metapictóricamente aquel mensaje cifrado sobre la imposibilidad de una representación total. Su valor metapictórico guarda relación con el paisaje. A través de este género, el jardín expresa su imposibilidad y, al mismo tiempo, nos recuerda sus complicidades con el paisaje entendido no solo como pintura, sino también en todas sus amplias significaciones:
El jardín pretendió reunir los sentidos, pero la preeminencia de la pintura –la preeminencia del ojo, que también cubrió la arquitectura– no permitió la emergencia plena de otra forma de sensibilidad. Esta historia no puede desligarse de la conformación de la noción de paisaje, porque precisamente en este pasaje de jardín real a jardín representado, para luego construir imitando la representación pictórica, se jugó una de las apuestas más interesantes de la civilización europea8.

Fig. 2. Leonardo da Vinci. L’annunciazione, c. 1472. Témpera sobre madera. Galleria degli Uffizi. Florencia.
Ahora bien, el ejemplo dado es marginal, pese a que se trata de Leonardo de Vinci. En la obra del gran artista del quattrocento, en efecto, el paisaje equivale, por lo general, a un fondo, a una lejanía, aspecto no menor si consideramos la perspectiva y las reglas de proporción del Renacimiento: “En la dialéctica entre la lejanía y la cercanía, entre lo conocido y lo extraño, entre lo representable y lo evocable, se mueve la pintura del Renacimiento”9. Al ser situado en un segundo o tercer plano, el paisaje incorpora “toda la variedad del mundo”10 que no estaba contenida en el paisaje ameno o civilizado tan recomendado por Alberti (1404-1472) y, posteriormente, por Palladio (1508-1580) como lugar donde construir un edificio de bella arquitectura.
En L’annunciazione, Leonardo ha situado el hecho evangélico en un jardín cerrado, rompiendo la tradición iconográfica. Podría tratarse de un hortus conclusus que alude simbólicamente al cuerpo mariano siempre virgen. Se reconoce el espacio como un jardín gracias a un plano rectangular de hierba salpicada por flores en el cual el arcángel se ha posado y a los muros que lo encierran: el ángulo recto de la alta construcción y un muro bajo que se corta, generando una apertura cuya correspondencia en el primer plano es ocupada por la mano alzada del arcángel y por la flor que sostiene con su otra mano. No obstante, el espacio que hay tras el muro bajo también podría ser un jardín, pero esta vez un jardín abierto, espacio que el Renacimiento ya había imaginado:
La gran innovación del Renacimiento, en este ámbito, fue el jardín abierto, sobre el cual Leon Battista Alberti elaboró una teoría en su De re ædificatoria (1452). Su idea, nueva para la época, es que la casa y el jardín deben ser tratados como un todo y que el espacio verde, remodelado por el arquitecto, debe estar en armonía con el paisaje circundante y abrirse a él. La realización de Bramante respondía, al menos particularmente, a este programa11.
Sobre la superficie de este jardín abierto, crecen coníferas de diferentes especies cuyos volúmenes geométricos no corresponden a un ejercicio de abstracción de Leonardo, sino a una imitación fiel a la naturaleza. Se trata de un bosco que Jean Delumeau define como “los arreglos boscosos que crean una transición con el paisaje circundante”12. En efecto, no se trata de un “bosque natural”, puesto que tal combinación de diferentes especies de coníferas no se da tan fácilmente en la naturaleza. El dosel arbóreo tiene una singularidad. Pese a que las alas del arcángel impiden ver la totalidad del bosco conformada por trece árboles, podríamos inferir que el follaje de estos comienza más o menos a una altura dada por la línea de horizonte. Algunos un poco más abajo, otros un poco más arriba, el extremo superior de los troncos desnudos no se aleja de aquella línea. Por otro lado, el sotobosque es el único signo que indica que este bosque podría ser natural. El plano final, a su vez, está compuesto por agua, barcas, un pueblo y, para terminar, rocas y montañas de difusas tonalidades celestes, grises y de aquel azul “con que se disuelve el horizonte”13. En contraste con la nitidez de la escena principal, este paisaje evoca lo misterioso y lo extraño. Este paisaje es el fondo del jardín. En otras palabras, el paisaje de fondo es lo que circunda, circunscribe, amenaza, pero también posibilita el jardín.
Ese fondo de L’annunciazione podría ser descrito de la misma manera con la cual el poeta Rilke (1875-1926) se refiere al paisaje al cual la Mona Lisa da la espalda:
Читать дальше