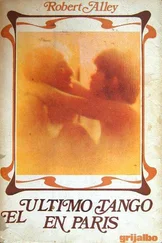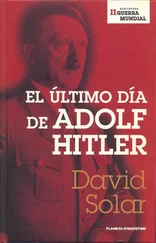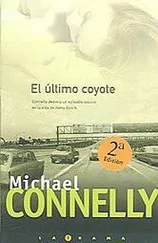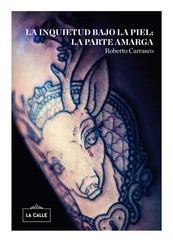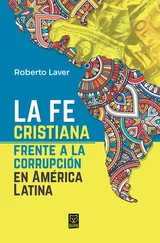Roberto Carrasco Calvente - El último año en Hipona
Здесь есть возможность читать онлайн «Roberto Carrasco Calvente - El último año en Hipona» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El último año en Hipona
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El último año en Hipona: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El último año en Hipona»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El último año en Hipona — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El último año en Hipona», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Damián se había sentado a su lado y, rebuscando en su abrigo, sacó un par de cigarrillos y le ofreció uno a Julio.
—No soy tan bueno como parezco, ¿sabes?
—Ni yo tan malo —respondió Julio.
Ambos chicos esbozaron una sonrisa.
—Pues me han quitado los privilegios de capitán.
—Toma ya. ¿Has matado a alguien o algo así? Primero el castigo y ahora esto… A mí ni siquiera me ha echado la charla el director. Ha sido don Manolo. Sobre lo saludable que es el deporte y todo eso.
—¿Por qué te castigaron anoche?
—Me pillaron escaqueándome de la clase de Gimnasia.
—¿Faltas a misa y también a Gimnasia? Te gusta ir por el lado peligroso de la vida, ¿verdad? Pensaba que eras un ratón de biblioteca.
—Y lo soy. Leer libros no quiere decir que sea idiota.
—Ser el capitán del equipo de fútbol no significa que no lea libros.
Los rasgos de Damián eran misteriosos y femeninos: sus ojos verdes y felinos, sus labios finos y de color púrpura. Su cabello era lo único masculino en él, áspero y negro como el alquitrán. Incluso sus movimientos y sus formas eran más propios de una chiquilla. Julio lo miraba embelesado, era muy diferente a Tomás, pero, al mismo tiempo, le provocaba una fascinación similar.
—¿Qué hiciste entonces? ¿No vas a contármelo? —preguntó mientras encendía su cigarrillo con un mechero plateado.
—Ese mechero es del padre Sermones, tiene la esvástica. Va a matarte como se entere de que lo tienes.
—Me lo ha regalado. No pasa nada. También me da el tabaco.
—¿Y eso?
—Cuéntame tú primero por qué te han castigado y, encima, te han quitado todos tus privilegios.
Si un año atrás le hubieran dicho que estaría hablando con Damián, y no solo hablando, sino a punto de confesarle sus más íntimos secretos, no lo habría creído. Pero aquellos ojos lo invitaban a acurrucarse en ellos, a hacerlo sonreír, a convertirse en su persona favorita en todo el mundo. Al contrario que Tomás, Damián no le daba miedo.
—Me masturbé en las duchas y me pillaron.
—Normal que te pillaran. Ahí tienen cámaras.
—¿Cámaras?
—Claro, todo está controlado por un sistema muy moderno de vigilancia. Eso sí, tiene sus puntos ciegos.
—¿Puntos ciegos?
—¿Quieres que te cuente una cosa?
Damián intentaba deslumbrar al capitán de la clase A y al capitán de la clase A le gustaba la sensación que le provocaba tener un admirador. Primero, con cigarrillos; después, con la pose lánguida y despreocupada, con el aura de misterio que rodeaba el mechero del profesor de Latín y su conocimiento de los secretos del colegio. Intentaba alejarse lo máximo posible de la imagen de niño debilucho y perdedor que todos tenían de él y, con tan solo unos minutos de conversación y unas cuantas caladas, estaba consiguiéndolo.
Julio asintió.
—Yo también suelo masturbarme. Pero en puntos ciegos. Así no me ven.
¿En serio? A pesar de que había intuido —le había dicho a don Raimundo que lo había leído, pero realmente no lo sabía a ciencia cierta— que todos lo hacían, nunca había conocido a ninguno que lo admitiese abiertamente. Durante las últimas horas, había vivido sumido en el tormento de ser el estudiante que no llegaría a graduarse por no saber controlar sus impulsos, pero no, a su lado había otro. Uno que no era como él, que no era corpulento ni de piel morena, que aún movía las caderas con la cadencia del vaivén de un paseo en barco, pero que, al mismo tiempo, compartía con él aquellos impulsos secretos y la necesidad de llorar de vez en cuando. Y sus ojos inquietos le decían que compartían algo más. Pero ¿cómo preguntárselo? Julio se mantuvo callado durante un momento. Le daba vergüenza levantar la vista del suelo y que Damián fuera capaz de analizar su mirada y de darse de cuenta de lo que estaba pensando.
—¿Quieres que te enseñe dónde están?
—¿Cómo?
—Que si quieres que te enseñe dónde puedes masturbarte sin peligro a que te pillen.
Julio dudó un par de segundos. La idea de compartir un rincón del placer con Damián lo excitaba, pero, al mismo tiempo, lo aterrorizaba. ¿Y si los descubrían? O, lo que era aún peor, que una cosa llevara a la otra y sus manos acabaran sujetando un pene que no fuera el suyo...
—Ni de broma. Paso de meterme en líos.
Damián sonrió y no dijo nada más. Se puso en pie y se despidió levantando el puño y guiñando un ojo.
—¡Tú te lo pierdes!
Tras la comida, Julio tuvo clase de Latín. Debían aprender bien la lengua, decían que era muy importante para que, una vez fuera del colegio, encontraran un buen trabajo o pudiesen ir a la universidad. Damián era un chico listo, seguro que acababa estudiando alguna carrera como Medicina o Derecho. Una vez más, por enésima vez desde el mediodía, su pensamiento regresó al mechero nazi. El hecho de que perteneciera al padre Sermones le ponía la piel de gallina, pero aún lo inquietaba más saber que este había compartido con un estudiante no solo eso, sino la verdad sobre el sistema de ojos secretos que ocultaba el San Agustín de Hipona tras las paredes. No podía evitar sentir celos cuando su imaginación flotaba hacia posibilidades perversas y retorcidas en las que Damián era una concubina y el padre Sermones, un amo implacable.
—Durán, salga a la pizarra.
Cada vez que el padre Sermones lo llamaba, un saco de truenos caía sobre la cabeza de Julio y lo aturdía, lo convertía en una marioneta sin voluntad y era incapaz de llevarle la contraria en nada. Imaginaba que era la misma técnica que utilizaba con Damián cuando quería someterlo a su antojo. De nuevo, lo imaginó pegándole en las nalgas con una vara y, sin saber muy bien por qué, se excitó.
—Durán, ¿me oye?
—Sí, padre Mesones.
—¿Quiere salir a la pizarra?
—No puedo, padre Mesones.
—¿Cómo que no puede? ¡Póngase firme ahora mismo, Durán!
¡Ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado vérselas en una situación así! Su pene se había revelado a las normas de conducta y abultaba visiblemente en su entrepierna. Palpitaba por sí solo, había cobrado vida y no encontraba la manera de hacerlo bajar en cuestión de segundos. El padre Sermones hizo intención de gritarle, pero Julio, asustado, se puso en pie confiando en que nadie se diera cuenta de su estado. Quizá nadie lo hizo, pues cierto es que nadie dejó escapar risitas ni exclamaciones. El único que dijo algo fue el profesor de Latín.
—Siéntese, Durán. Y venga a verme a mi despacho después de clase.
Julio hizo lo que el padre Sermones le ordenó, añadiéndose otro motivo a su estado de nerviosismo. Sabía lo que el profesor pretendía. Le había gustado su erección y quería convertirlo en parte de su harén. ¿Habría más estudiantes en él, aparte de Damián? El pene, siempre fantasioso, pensó que no era tan mala idea, que tenía su encanto servir a un cura nazi y dominante. Pero la cabeza, y el corazón, se opusieron, algo no muy habitual, al miembro viril. No, aquello no estaba bien y nada bueno podía ocurrir si iba al despacho. Pero ¿cómo iba a escaquearse de aquello?
Cuando el timbre dio la una, los alumnos de la clase A se pusieron en pie con el orden y la calma que los caracterizaba y se dirigieron hacia el comedor. No tenían permitido verbalizar su hambre, así que daban las gracias en voz baja al cocinero cuando este les servía en la escudilla y ocupaban sus mesas sin montar el revuelo que era de esperar en unos jovenzuelos saludables y con buen apetito. Julio, por segunda vez en aquel extraño día, rompió la fila. El sacerdote se acercó a él y lo agarró del brazo. Subieron a la segunda planta sin dirigirse la palabra. Sentía sus dedos clavándose en su aún tierna carne, pero prefería no quejarse no fuera a llevarse alguna regañina más. El despacho del padre Sermones estaba cubierto de una gran alfombra del color de las uvas pasas. De las paredes, colgaban numerosas condecoraciones y no menos fotografías, algunas suyas, vestido de uniforme, y otras de militares que no conocía. En una muy grande, que tenía enmarcada sobre todas las demás, aparecía dándose la mano con el mismísimo Hitler. Había escuchado hablar de la existencia de aquella fotografía por algunos de los chicos que habían tenido la suerte de visitar «el museo de los nazis del padre Sermones», como lo llamaban, pero era la primera vez que la veía. Así que todo lo que se decía sobre él era cierto… En lugar de dejarse llevar por el pánico, lo que lo sobrecogió fue de nuevo la envidia. Envidia por no poder ser él el nazi que sometiera a Damián. Fue un pensamiento efímero que, inmediatamente, lo hizo sentirse culpable.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El último año en Hipona»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El último año en Hipona» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El último año en Hipona» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.