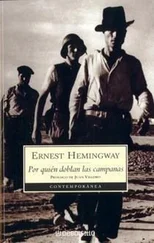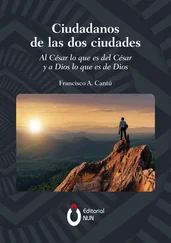Cuatro años antes, esa calle de Allende fue también testigo del gentío que pasó a ver a Francisco I. Madero cuando en marzo de 1910 vino a hacer su campaña presidencial y se hospedó con su colaborador en el Hotel Francés, justo frente a la Plaza de Armas. Esa vez los vecinos salieron a la puerta para ver pasar a los maderistas, pero nadie de los Ybarra fue al mitin. Ya en la visita de precampaña se había comentado, entre los muchos chismes, que en la casa de los Chavoyo había habido una sesión espiritista con el precandidato que, por cierto, abrazaba esta doctrina. Madero regresó de París dispuesto a poner en práctica su facultad de médium escribiente.
Parada en esa misma ventana, Lupe veía pasar durante la cuaresma a la gente con su frente tiznada y a las señoras con sus mozos y criadas cargados de mandado para preparar las siete cazuelas de los viernes; llevaban sus canastos abarrotados con camarones, betabeles, bolillos, piloncillo, coco y cacahuate, con queso añejo y pasas, tortillas y manteca, gragea y plátano, todo lo necesario para preparar capirotada, torrejas, mole, lentejas y habas. Los fieles asistían el Viernes Santo al Vía Crucis en los atrios de los templos y, como se rezaba en latín, se acostumbraba llevar en andas las imágenes para que la gente entendiera de lo que se estaba hablando. Lupe los veía pasar presurosos desde su ventana con rumbo a la Merced, el Conventito y a San José. El sábado, la Catedral se abarrotaba con los feligreses que, vestidos de luto, iban a darle el pésame a la Virgen de la Soledad. Lupe que, como todos los católicos apostólicos y romanos iba a los oficios, vio cómo la gente se hincaba a besar al Cristo y le ponían una moneda en la llaga, se llama “el tesoro” –le explicó su hermana María–. Le dijo que era para que la Divina Providencia les socorriera durante todo el año. María, como muchas mujeres que habían perdido hijos, iba también de negro a llorar junto con la Virgen la irreparable pérdida. El mismo Sábado de Gloria la gente quemaba los Judas y se bañaban en la calle, pero la Mamá China no dejaba que sus hijos se revolvieran con esa gentuza, así que Lupe se divertía mirando desde la ventana la fiesta popular. El Domingo de Ramos, Lupe y Sebastiana habían amarrado las palmas y el laurel, previamente bendecidos en el templo, a las rejas de las ventanas; ahora que terminaba la Semana Santa habrían de tejer con ellas las crucecitas que protegerían la casa y los ranchos durante el año. El laurel fue guardado en un especiero, pues quizá después sirviera para sazonar algún guiso o un caldo.
Recientemente pasaban también procesiones de los Caballeros de Colón, vestidos con sombreros llenos de plumas blancas y largas capas negras con estolas del color de la sangre. Las insignias que llevaban simbolizaban el ideal de Cristóbal Colón de traer el cristianismo al Nuevo Mundo. Los caballeros pasaban mostrando sus grandes espadas al aire y con fuerza gritaban: “¡Por la fe y por la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Papa!”.
Lupe los veía en silencio y con gran admiración, así como veía todo lo que por ahí pasaba. La calle de Allende era como el escenario de lo poco o mucho que sucedía en Aguascalientes y, abrir la ventana, era asomarse a ser fiel testigo de ello.
Ese día ella abrió la ventana de la sala como era su costumbre y, desde la calle, Ignacio pudo ver su figura impresionantemente bella. Él caminó y mientras se acercaba, los corazones de ambos latían al unísono, acelerados, enamorados. La miró y ella se ruborizó. Advirtió que sus ojos estaban tristes, como mostrando un dolor que no la dejaba y, sin embargo, brillaban con un heroísmo y una serenidad casi místicos. Lupe se mantenía firme, tranquila y sonriente, aceptando su condición y haciendo todo lo posible para mostrarse entera ante los demás. Ignacio sacó de la bolsa de su saco dos cajitas y se las dio por entre las rejas. Ella lo miró con dulzura y le agradeció el detalle. “Váyase pronto que es la hora que regresa José, mi hermano, y no quiero que lo vea aquí”, dijo Lupe en voz baja. Ignacio volteó para todos lados y no vio a nadie, y expresó en voz baja: “Escuché su voz en el tren”. Ella se sonrojó y le contestó: “Yo también lo escuché a usted”.
Ignacio inspiró profundo. La miró como no queriendo irse nunca. Tomó sus manos por entre las rejas y las besó; luego, mirándola a los ojos, le recitó una frase de García Lorca: “Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol”. Ella suspiró. Él se retiró y se encaminó a su casa. La Calle de Francisco José de Allende y Unzaga continuaba hacia el Oriente hasta encontrarse con el Parián que, dentro de sus típicos arcos, albergaba diversos comercios. (Ahí, la familia Ruiz de Chávez tuvo un tiempo un negocio de productos de piel confeccionados en La Tenería del Diamante.) Continuando sin desviarse, la calle cambiaba de nombre y después del Parián se llamaba Francisco Primo de Verdad y Ramos, donde se encontraba la casa de Ignacio. Sólo unos minutos caminando separaban a Ignacio de Lupe, parecía accidental que el destino los hubiera unido por un camino recto con dos destinos imaginarios al extremo, en los que se encontraban el uno con el otro. “¡Tan cerca en el espacio y tan lejos de poder lograr nuestra unión!”, pensó Ignacio al tiempo que se topaba con José Ybarra en la esquina de Victoria y Allende.

El robo
Salió Lupe de la sala en silencio, radiante. Sus ojos brillaban y parecía emanar luz por los poros.
–¿Qué hace, niña? –preguntó Sebastiana con recelo, al tiempo que regaba a puñitos el patio–.
–Nada. Estaba leyendo, pero ya me aburrí. Voy a la cocina a comer una fruta.
La sirvienta no le creyó y entró a la sala a revisar si había algún indicio de “algo” que la pudiera delatar. Lo único que encontró es que no había libro alguno, todos los muebles estaban en su lugar, las ventanas cerradas como de costumbre, nada extraño. Se dirigió a la cocina, se quedó mirando a la joven y le dijo: “Date a deseo y olerás a poleo”. Lupe sonrió pícaramente mientras mordía un jugoso durazno, pero nada contestó. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y la ventana que daban al patio, quería estar sola para ver los regalos que Ignacio le había traído de la capital.
Pasado un rato alguien tocó a la puerta de la casa y Lupe salió a abrir. Era una muchacha mal vestida, pedía trabajo de sirvienta. Lupe la pasó al zaguán y escuchó una larga letanía de desgracias que la mujer enunció compungida. Su corazón se conmovió y le dijo que se quedara, su nombre era Carmela N. Quiroz y venía de un rancho llamado Loma Bonita, en Tecámac. Doña Gumercinda había enseñado a sus hijos a desconfiar de los desconocidos, pero Lupe siempre confiaba, se resistía a aceptar que el ser humano fuera malo por naturaleza, como afirmaba Hobbes, así que decidió darle una oportunidad.
A Sebastiana no le agradó la decisión de la señorita Lupe, casi todos los empleados de la casa venían de El Potrero de los López y se conocían entre sí, se sabían las virtudes y las mañas, pero a esta escuincla nadie la conocía, había salido de la nada y llegaba hablando hasta por los codos, además era malhecha en sus labores y tardaba demasiado en terminarlas, pero la señorita Lupe quiso tenerle confianza y caridad, así que la toleró durante algunos días.
Una noche, mientras Lupe trataba de conciliar el sueño, miró en su mente el alhajero incompleto, pero le ganó la pereza de levantarse, además Mercedes ya dormía y no quería despertarla, así que decidió esperar al día siguiente para revisar sus objetos de valor.
Читать дальше