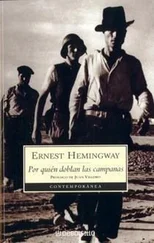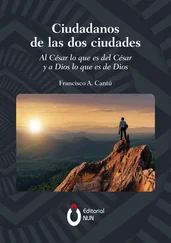Aquel excéntrico pintor de gran figura y ojos saltones lo volteó a ver y le contestó:
–¡Qué bueno que le agraden, amigo, eso habla de su nacionalismo! Diego Rivera, a sus órdenes.
Ignacio permaneció unos minutos admirando el mural, luego se despidió y, como respuesta, recibió una gran sonrisa desde lo alto de aquel andamio.
Ignacio no sabía mucho de aquel hombre, pero moría de ganas de ir a platicarle a Lupe todas esas maravillas que había visto pintadas. ¡Era un arte tan distinto al que estaba acostumbrado a apreciar en los muros de los templos de su ciudad! Aquel invitaba a la piedad y al recogimiento, en cambio éste estaba plagado de figuras burdas y llenas de colorido. Una gran diferencia entre ambos; sin embargo, no podía negar que contemplarlo le producía una emoción especial.
Saliendo de ahí, Ignacio se fue apurado al centro para hacer unas “compritas” para su familia. Llegó hasta la Casa Weston, donde vendían artículos de piel finamente grabados, también joyería y regalos de plata. Las joyas eran de fantasía y de oro con piedras; vendían también telas, encajes, zapatos, sombreros, medias de seda, guantes, peinetas, mantillas y algunos perfumes franceses. A las hermanas de Ignacio les encantaban todas esas monerías, tanto a las solteras como a la casada, así que el hermano menor precisó ir de compras para satisfacer los encargos. Aprovechó su visita a esta prestigiada tienda, a la que ofreció los bolsos y las carteras fabricados en la tenería, y luego confió a la empleada la lista de las muchachas para que ella la surtiera completa. A Chela le compró un rímel de Elisabeth Arden, a Altagracia el polvo de Helena Rubinstein, a Paz un chiffon azul plúmbago, para Concha un sombrero, Teresa le encargó un vestido con el talle imperio, un collar largo de perlas y un broche Art Decó. Para Lupe, su gran amor, escogió una gargantilla muy delicada, con una crucecita en medio de dos gemas. Ignacio sabía que, aunque a ella le placía verse guapa, sus gustos eran sencillos, nada de extravagancias. Siempre que la veía pensaba que nada le hacía falta, que era perfecta y que Dios había sido muy generoso al darle abundante y natural hermosura.
Estaba Ignacio perdido en sus pensamientos cuando una voz lo interrumpió:
–¿Y para usted, caballero? ¿No piensa comprarse nada? –preguntó la empleada, con un aire de coquetería–.
–Muéstreme las mancuernillas, por favor –contestó Ignacio, un poco tímido–.
La muchacha colocó sobre el mostrador algunos estuches y los abrió para que Ignacio pudiera apreciarlas. Él vio algunas y se decidió por las de fantasía color plata con la piedra grana. Pagó y salió. Pasó luego a la tienda Le Paris Charmant, donde compró unas peinetas de carey y unos guantes negros para su prima Conchita, a la que le debía muchos favores. Al salir se topó con una figura de porcelana de unos pastores cuidando gansos, que le encantó y compró para su tía Juana.
Esa noche Ignacio cenó en La Ópera, ubicada en la calle 5 de Mayo, lugar donde asistían los intelectuales. Ese sitio había sido frecuentado por Ramón López Velarde y Pedro de Alba. También solía asistir el Doctor Atl con Carmen Mondragón, su Nahui Ollin, una mujer de ojos grandes y verdes, pintora y poetisa, con la que sostenía una relación. Ella había sido pintada ya por Diego Rivera en el mural llamado “La Creación”. Frecuentaba igualmente este lugar el músico Carlos Chávez, acompañado de su mecenas Antonieta Rivas Mercado. Era un espacio bellamente decorado, abierto al público en 1895, al cual asistía la clase más alta en los tiempos de don Porfirio. El recinto tenía grandes espejos y magníficas lámparas que colgaban del techo, decorado exquisitamente al estilo francés, un lugar mágico del cual se murmuraba que estaba lleno de fantasmas; decían que ahí se aparecía Pancho Villa, quien una vez disparó su pistola dejando incrustada una bala en el techo, misma que aún estaba visible. Decían que Villa se veía ahí con María Conesa, apodada “La Gatita Blanca”, la gran cabaretera de la que había quedado prendado, la misma que se relacionó con un asaltante de la banda del “Automóvil Gris”.
La Ópera era un lugar seductor por su gran cantidad de mitos y leyendas. Al entrar, Ignacio escuchó la música del pianista que interpretaba a Jelly Roll Morton, músico popular de Nueva Orleans. Ignacio comenzó a disfrutar esa melodía que no conocía y sintió que su cadencia lo embrujaba. En ese momento entró un hombre maduro con rasgos europeos, piel blanquísima y ojos claros, vestido como un catrín, con zapatos de charol, traje de casimir inglés color gris Oxford a rayas, con chaleco y sombrero de fieltro de aleta corta. El varón miró para todos lados y, fijando su vista en Ignacio, le invitó a su mesa. El personaje le pareció demasiado familiar y aceptó.
–Perdone mi falta de cortesía, su rostro me parece conocido, aunque no recuerdo su nombre –dijo Ignacio–.
–Mi nombre no importa, ni mi rostro tampoco. En tu vida verás muchos rostros y conocerás a muchos como yo, conocerás a toda una legión… “He dicho”–recalcó el caballero con tono puntual–.
Ignacio quedó un poco desconcertado con la respuesta y, llevado por la curiosidad que el extraño personaje le despertaba, aceptó la compañía, mas reconoció para sí que dicho hombre le producía una especie de temor y fascinación a la vez. El hombre desconocido chasqueó los dedos y de inmediato el mesero les sirvió dos copas dobles de tequila.
–Brindemos por el gusto de conocerlo, amigo –dijo–.
De pronto Ignacio se vio rodeado de bellas y elegantes damas que le sonreían desde otras mesas y miró a su vez cómo ese inesperado compañero les devolvía la sonrisa con picardía. Parecía que ya se conocieran. Esas damas traían sombreros de honguito con alita pequeña, y en sus cabelleras usaban el corte garconne, sus vestidos eran sueltos de la cintura y cortos, tan cortos, que dejaban ver unas bellas y torneadas pantorrillas, mismas que ellas mostraban provocativamente al cruzar coquetamente la pierna. Sus párpados eran brillantes y sus pestañas enrimeladas. Sus bocas delgadas y pintadas en rojo con forma de corazón, invitaban a la sensualidad mientras fumaban cigarros con largas boquillas. Le guiñaban el ojo a Ignacio cada vez que las volteaba a ver y, de vez en cuando, alguna le aventaba un beso con la mano.
–¿Por qué está tan pensativo, amigo, no ve que están bellísimas todas estas damas y que usted les agrada a todas? ¿No se percata que le están mirando desde que entró?
–Sí, de verdad todas son muy bellas, pero resulta que vengo de paso y además estoy comprometido.
–Ay, amigo, diviértase, la vida es muy corta y éste es su momento, tal vez ya no haya mañana.
El extraño personaje miró fijamente a Ignacio a los ojos, al tiempo que le palmeaba la espalda. Ignacio sintió cómo la piel se le erizaba y un escalofrío le recorrió todo. Cuando aún no habían terminado su tequila, el mesero presto les sirvió otro par.
–Disfrute su día –continúo el desconocido–, aproveche su tiempo, goce los placeres de la vida y deje a un lado el futuro que es incierto. Ya ve a tantos jóvenes como usted que han muerto en la Revolución, y ahora una nueva guerra se aproxima, cuántos más quedarán ahí fríos. Hágame caso, que más sabe el diablo…
Sin terminar la frase, el misterioso caballero se inclinó hacia atrás, su voz tenía un tono de sorna que resonó como eco en la cabeza de Ignacio. El mesero les sirvió otro par de copas sin siquiera preguntar. Ignacio pronunció lleno de fuerza:
–Pues sí, quizá sea verdad lo que dice, pero yo tengo una convicción y un ideal, y si viene la guerra y muero peleando, moriré fiel a ellos. Y tengo también un amor al cual soy leal.
Читать дальше