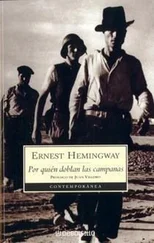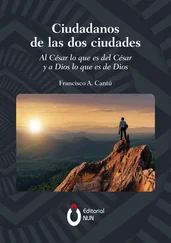“Que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme,
que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio.
Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora respuesta,
que cure todo aquello que tu angustia invente.
Que el fuego alimente tu mirada
y purifique los alimentos que nutrirán tu alma.
Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias,
que limpie tu mente y alma de todo aquello que no le pertenece.”
Ignacio hizo una leve reverencia ante la mujer y pronunció: “Tlazohcamati”, que quiere decir “gracias” en náhuatl, y luego tomó el tranvía de regreso. Al siguiente día se dirigió al centro de la ciudad, compró una corbata parisina en El Puerto de Veracruz y chocolates en la Dulcería Deverdun que estaba ubicada en la calle Puente del Espíritu Santo. Ese regalo era para las hermanas y sobrinas de Lupe, con quienes había iniciado una bonita amistad. Pasó nuevamente al edificio de Correos y Telégrafos para poner otro telegrama a Lupe:
LUPÍN SALGO MAÑANA TEMPRANO. LLEGO PASADO MAÑANA TARDE. LA VEO DÍA SIGUIENTE 12:00 HORAS DEL MEDIODÍA. SUYO NACHO.

Agosto
La ventana
Llegado el día en que Ignacio regresaría de la capital, Lupe se preparó para recibirlo. Lavó su cabello con romero y lo enjuagó con una pócima de hierbas silvestres que usaba para mantenerlo oscuro: flor de lima, salvia, manzanilla y romero. Se friccionó la piel con papaya y se lavó la boca con pasta de canela. Quería verse más guapa para él. Lavó su rostro con jugo de betabel y se aclaró con agua fría, luego se mordió los labios para que se le vieran más rojos y se aplicó agua de rosas en el cuerpo. Escogió el vestido que más le gustaba y acomodó sus rizados cabellos castaños en un chongo bajo, sostenido con horquillas. Ella se sabía hermosa, lo supo desde que su padre se lo dijo siendo aún chiquitita, entonces se la sentaba en las rodillas y le cantaba Los Maderos de San Juan, luego le hacía cosquillas en los piecitos y en el cuello y le preguntaba al oído: “¿Quién es la niña más linda de esta casa?”. Y ella sonreía sin responder, mirándose en los ojos de su papá.
Esos recuerdos resonaban en su mente cuando se veía al espejo, entonces se enseñoreaba, levantaba la cabeza y caminaba con garbo, así como su madre le había enseñado. “¡Nada de tristezas!”, se dijo, estaba viva e Ignacio la amaba. Escogió unos aretes y un collar con alejandrinas que fueron de su madre, se los puso y se volvió a mirar al espejo, se veía regia como todas las de su familia. Caminó hacia una de las ventanas de la sala que daban a la calle. Abrió primero las hojas de madera y luego las que tenían esos preciosos cristales Art Nouveau cuyos visos protegían la privacidad de la casa. Esos visos los confeccionó Albina con sus propias manos, con una tela que María le trajo de El Palacio de Hierro cuando Regino la llevó de paseo a Ciudad de México, con la intención de comprarle los vestidos europeos que luciría en las fiestas del Centenario de la Independencia. Lupe abrió la ventana y dejó que la luz del sol iluminara el lúgubre espacio lleno de cuadros de santos y de vírgenes, y muebles austriacos pintados de negro. Apretó con sus manos las rejas de hierro forjado y aspiró profundamente el aire fresco de la Calle del Socorro, sí del Socorro, como los vecinos le seguían llamando. Había llovido la noche anterior y la tierra del empedrado aún estaba húmeda. Desde niña le gustaba asomarse para ver todo lo que pasaba por ahí. Su curiosidad le movía a escurrirse de la mirada de la nana Agustina y de la madre, para ir a asomarse a la ventana. La calle de Allende continuaba de forma recta hasta terminar casi a las puertas de la Plaza de Toros San Marcos. Mientras sus ojos se estiraban, recordó cómo de niña, asombrada, veía el clamor de los aficionados que, eufóricos, pasaban cargando en hombros al gran torero triunfador de la corrida, enfundado en su traje de luces. Recordó también cómo, con los brazos en alto, llevaba entre sus manos las orejas y el rabo cortados al animal, y los gritos de: “¡Torero, torero!” de los acompañantes y las vecinas que, desde sus casas, arrojaban claveles y rosas al paso del matador.
Desde ahí veía a los perros callejeros, a las mujeres enrebozadas barriendo la calle, a los encopetados caminando a toda prisa para la misa en Catedral, a sus hermanos Juan y Albina y a sus familias que vivían enfrente, al viático visitando enfermos y llevándoles la Sagrada Comunión.
También desde esa misma ventana, cuando Lupe tenía trece años, vio pasar aquel octubre de 1914 a los revolucionarios villistas y carrancistas a caballo, con sus botas y sombreros, sus bigotes y sus camisas sudadas, sus pantalones de charro, sus carrilleras, sus fusiles y pistolas. Las herraduras de los caballos hacían gran ruido al pisar sobre el empedrado y sus voces de bandoleros resonaban hasta dentro de las casas. Esos militares con sus uniformes y esos desarrapados sombrerudos y empistolados llenaron entonces el centro de la ciudad, venían a la Convención de Aguascalientes a celebrarse en el Teatro Morelos y éste, construido para traer a las compañías de ópera y teatro de la capital para el deleite de la floreciente burguesía aquicalidense, era usado para ser la sede de los convencionistas. En lugar de escuchar las más exquisitas manifestaciones del arte sonaron los gritos, los insultos y los balazos, como fue el caso de los villistas que sacaron sus revólveres y dispararon a la pantalla donde se proyectaba la imagen de Venustiano Carranza en una vista de la Revolución.
Todo ese espectáculo de hombres alborotadores lo vieron Lupe y su hermana Merceditas escondidas tras los visos de la ventana, porque Mamá China no quiso que fueran al colegio y les prohibió a todos los de casa salir a la calle durante los días que durara el borlote. Los Ybarra Pedroza, como la gran mayoría de las familias acomodadas de Aguascalientes, no eran partidarios de la causa del general Villa y su poderosa División del Norte, pero tampoco Carranza era santo de su devoción, pues bastante se sabía de sus fechorías, incluso en las casas de las familias adineradas y educadas se había adoptado el modismo del verbo carrancear como un sinónimo de robar, y en la casa de los Ybarra no era la excepción. Mamá China desafió la orden del gobernador Fuentes Dávila, de no dejar de asistir a clases, y nada le importó cuando David Berlanga, el Secretario de Gobierno, lo anunció. Ese hombre sí que era odiado desde que un año atrás quemó imágenes y confesionarios en el Jardín Porfirio Díaz aledaño al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Doña Gumercinda Pedroza, como todas las damas católicas, estaba enfurecida por tanta apostasía y porque los revolucionarios expropiaron parte de la casa de las Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María donde sus hijas estudiaban, se trataba del Colegio de la Inmaculada Virgen María. Confiscaron también el edificio del Colegio Guadalupano perteneciente a la Compañía de María Nuestra Señora, otrora las Monjas de la Enseñanza, entre otros muchos. Razones tenía de sobra la viuda de don Porfirio Ybarra para impedir a los suyos que se arriesgaran saliendo a la calle.
Desde esa ventana Lupe vio las expresiones de temor en los rostros de los vecinos cuando empezaron a llegar los revoltosos y notó cómo, desde ese día, la gente, muerta de miedo, se encerró a piedra y lodo. Ella y su hermanita tuvieron que estudiar en su casa las lecciones de Música y Francés, de Caligrafía, Historia Universal, Economía Doméstica e Higiene. Merceditas, que apenas tenía ocho años, tuvo que repasar sus cuadernos de Moral, Urbanidad, Instrucción Cívica, Lengua Nacional y Aritmética, en tanto le conseguían alguna maestra o monja que diera seguimiento a su instrucción. Su madre supervisó con minucioso cuidado que por las tardes aventajaran diariamente las labores manuales: Meche, sus cojines bordados de rococó y Lupe, el mantel deshilado.
Читать дальше