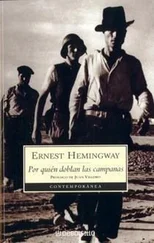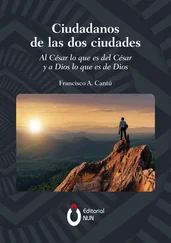–Ya es de noche, Ignacio, tengo que ir a descansar, ya recé y me siento tranquila, la noche está muy negra y las luces de la casa se han apagado. ¿Cómo se verá la noche atravesando todas esas montañas? Parece que escucho el tren desde mi cuarto en estas horas oscuras, cierro los ojos y parece que veo ese tren con sus vagones y su locomotora, con sus ruedas girando a gran velocidad, parece que le veo contemplándome desde la ventana de su vagón, siento su mirada sobre mí y me despido. Duérmase, Ignacio querido, descanse que le hace falta, yo le espero aquí y le mando mi bendición.
–Estoy cansado, Lupe, el ruido del tren parece que me arrulla, no puedo ya tener los ojos abiertos, quisiera huir por esta noche, quisiera volar hasta las estrellas para verle desde ahí, pero el sueño me está ganando. Buenas noches, Lupín, que Dios me dé licencia de regresar pronto.
Ignacio, abatido por el cansancio y la nostalgia, se abandonó al sueño.
En la casa de Allende, la mecedora de palo de rosa labrada, que muchas veces meció a doña Gumercinda enferma, quedó sola en el patio, con la zalea de cordero a sus pies. La noche, impenetrable, dura, negra, únicamente atravesada por los ladridos de los perros, se quedó sentada en esa mecedora de donde Lupe se había levantado ya.

El viaje a México
Ignacio llegó a la estación del Ferrocarril Central Mexicano en la antigua calle de Mina, una de las cinco estaciones de tren que tenía la capital. Era cerca del mediodía y se dirigió rápidamente en un taxi al Hotel Regis, en la calle Juárez no. 77, cerca de la Alameda Central. Se registró, acomodó sus pertenencias en el cuarto, tomó una ducha y se mudó de ropa a una más formal; esa tarde tenía una cita con la Compañía Petrolera El Águila, en el University Club of México.
Cerca del mediodía llegó a la casona que estaba ubicada en la esquina de Bucareli y Donato Guerra; ahí se encontró con Eman L. Beck, funcionario de la compañía, quien lo invitó a pasar al lujoso club donde discutirían las condiciones del contrato de suministro de guantes para los trabajadores. Una vez acordados los términos de dicho contrato, Mr. Beck sacó dos habanos de su chaqueta inglesa, pidió un par de whiskys y brindó con Ignacio mientras saboreaban los puros. Mr. Beck le platicó que la casona había sido diseñada por el célebre arquitecto Lorenzo de la Hidalga y que, en ese club, en 1908, don Porfirio Díaz había asistido a una fiesta de disfraces. Luego de reír a carcajadas, el estadounidense le dijo, en tono burlón: “¡Hubiera visto a semejante viejo bailando, con el rostro cubierto por un antifaz con plumas! ¡Vaya ridículo!”.
Ignacio, incómodo por el comentario, correspondió con una mueca forzada y prefirió guardar silencio. Terminada la formalidad con el gringo, Ignacio salió caminando rumbo al Paseo de la Reforma, ahí pudo contemplar con emoción una vez más la Columna de la Independencia, con su Victoria Alada en color dorado coronándola. Esa magnífica obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado que se erigió para conmemorar el Centenario de la Independencia, con su hermosa diosa griega Niké y que los capitalinos simplemente llamaban El Ángel de la Independencia. Ignacio movió la cabeza de un lado a otro cuando reparó en semejante falta de cultura y continuó su camino de regreso hacia el Regis. El hotel decorado en Art Nouveau, cuyas habitaciones tenían baño propio, colindaba con el Teatro La Bombonera que, entre semana, se convertía en cine para exhibir películas silentes y los fines de semana tenía teatro de revista. Enfrente estaba el Cine Alameda, y un poco más lejos el Cine-Teatro Garibaldi. Desde la aparición de la película “Santa” en 1918, las salas de cine en Ciudad de México se habían multiplicado hasta llegar a ser la diversión principal de los metropolitanos.
Ignacio había dormido mal durante el viaje, así que decidió no salir y quedarse a cenar en el restaurante “Don Quijote” que se encontraba dentro del mismo hotel. Eligió una mesa y se sentó a escuchar la música romántica que transmitía la estación de radio XEW. La radio aún no se conocía en Aguascalientes, pero en la capital era cotidiano escucharla. Ignacio suspiró pensando: ¡Cómo estamos atrasados en mi tierra y aún más en las zonas rurales donde ni siquiera hay luz eléctrica, qué barbaridad! Ignacio degustó unas quesadillas de huitlacoche y unos tacos con gusanos de maguey, acompañados con una cerveza Moctezuma XX. Eran platillos que no se acostumbraban mucho en su ciudad. Le agradaron tanto que hasta se chupó los dedos, no sin antes mirar a su alrededor y cerciorarse que nadie lo viera.
En 1926, Ciudad de México se abría a la modernidad, pero no quería dejar su pasado; convivían nuevas costumbres con las tradicionales, volviéndose sincrética en este sentido. Desde el centro se observaban los majestuosos volcanes: el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y las grandes torres y cúpulas de los templos, entre las que destacaban las de la Catedral Metropolitana, el templo de La Profesa y el de Santa Teresa La Antigua. También resaltaban el Palacio de Gobierno y las grandes tiendas que rodeaban a la Plaza de la Constitución. Ahí se concentraban las estaciones de tranvías cuyas vías partían a todos los lugares de la gran ciudad como unos tentáculos de pulpo, saliendo hacia la Villa de Guadalupe, Mixcoac, Tacubaya, Tacuba y Xochimilco. Todo el centro tenía alumbrado público y electricidad que provenía desde la Estación de Luz y Fuerza de Tacubaya. Ya había autobuses de pasajeros y taxis por toda la ciudad y alrededores, y el drenaje era conducido hasta el Gran Canal. Las costumbres continuaban con los vendedores de frutas, verduras y flores que seguían viniendo por los canales de Chalco y Xochimilco a ofrecer sus mercancías. En el Mercado de la Viga se recolectaba el pescado y los productos marítimos que llegaban desde Veracruz por ferrocarril. La parte metropolitana de la ciudad comprendía las colonias de San Cosme, San Rafael, La Condesa, Roma y las casas que estaban alrededor del Paseo de la Reforma y la Avenida Bucareli. Todos los demás lugares se encontraban retirados y se llegaba a ellos en autobuses o por tranvía.
Ignacio traía la encomienda de entregar una carta de su prima Conchita Aguayo al Secretario de Educación Pública, José Manuel Puig Casauranc. Ella, en ese entonces, era la directora de la Escuela Normal de Aguascalientes y, cansada de lidiar con funcionarios menores para que sus peticiones fueran atendidas, decidió aprovechar que Ignacio viajaba a México para enviar una carta a la Oficialía de Partes de dicha Secretaría y obtener el sello de recibo, asegurándose así que esa comunicación sería leída personalmente por el secretario. La directora de la Normal pedía la intervención del funcionario Puig para resolver la carencia de material didáctico, sin el cual era imposible llevar a cabo el programa oficial.
Esa mañana, antes de dirigirse a la Secretaría, Ignacio pasó a la oficina de Correos en el centro para poner un telegrama a Lupe, donde le decía:
TODO BIEN, LUPÍN. VIAJE EXCELENTE. NEGOCIO CONCLUIDO. SUYO NACHO.
Ignacio anduvo por el barrio universitario donde los estudiantes caminaban por la calle de El Reloj [Argentina], de Santa Teresa [Lic. Verdad] y Justo Sierra; por los frondosos jardines de Loreto y El Carmen; por los suntuosos edificios, el Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Educación, las facultades de Medicina, Ingeniería y de Altos Estudios, y por las espaciosas plazas de la Constitución y Santo Domingo. Sí, aquello era una verdadera ciudad universitaria.
Llegó hasta el magnífico edificio de la Secretaría de Educación Pública, pasó hasta la oficina de Oficialía de Partes y esperó a ser llamado. Una vez que le recibieron la carta y le dieron un acuse de recibo, Ignacio dio las gracias y salió de la oficina. En su recorrido quedó maravillado al ver que casi todos los muros que daban hacia los patios estaban cubiertos de pinturas murales, eran más de mil quinientos metros cuadrados, una obra monumental. Ignacio empezó a recorrer los frescos donde se representaban pasajes de la Revolución y se veían, en las caras y los ojos de los indios, los verdaderos rasgos del pueblo mexicano, un pueblo sufrido y heroico. También vio a los adalides y a los héroes, así como a los villanos y vende patrias. Encontró ahí la imagen de un Jesús crucificado, Ignacio lo interpretó como el sufrimiento del pueblo que se volvía uno con el de Cristo. Siguió subiendo por las escaleras admirando los frescos, hasta que encontró, arriba de unos andamios, al hombre grande y gordo que pintaba. Estaba rodeado de ayudantes que le auxiliaban acercándole las pinturas y las brochas. Ignacio le dijo: “Estupenda obra, señor, estoy asombrado”.
Читать дальше