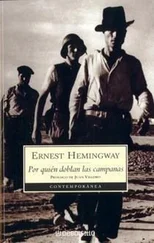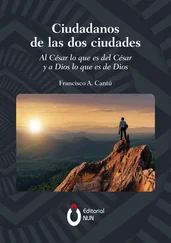Dicen que es menos grande y menos hondo
que el pesar.
Yo no sé ni por qué quiero llorar:
Será tal vez por el pesar que escondo,
tal vez por mi infinita sed de amar.”
Y ella, parafraseando al poeta jerezano, le respondió con otro verso:
Ignacio, “Dame todas las lágrimas del mar”.

La nota en papel azul
Cuando Sebastiana llegó del mercado con Silverio, el mozo, encontró a la Señorita Lupe hablando con las plantas, cantándoles y acariciándoles los tallos, las hojas y las flores. Sebastiana, quien era la cuidadora de las hierbas desde que vivía la señora Gumercinda, era muy celosa. Ella se sentía la elegida para hacer que crecieran y permanecieran. Así, los helechos y los geranios de Mamá China seguían en sus macetas, aun cuando la señora hacía mucho que se había ido. La sirvienta miró con ojos de recelo a Lupe, quien parecía conectar su alma con la de las plantas. La joven, sonriendo, le dijo:
–No tengas miedo, Tianita, yo no haré lo que hacían Cuca y Lola de niñas, eso de arrancarles la raíz para que se secaran, o sacarlas de la tierra y aventarlas al pozo, era por chiquillas y por traviesas, no por maldosas. Yo no lo haré. Te lo prometo.
Lupe rio con desparpajo antes de continuar:
–Amo estas bellezas que tú cuidas con tanto afán, y no se diga los perfumes que sus flores despiden, los adoro porque vuelven el patio tan delicioso, que en las noches parece un recinto sagrado cubierto de estrellas e impregnado de aromas.
–Señorita Lupita –interrumpió la mujer, desviando la conversación–, me encontré a alguien en la calle, muy cerca del Parián, y me dijo algo para usted.
–¿Era Ignacio, acaso? –preguntó Lupe, llena de curiosidad–.
–Sí, mi niña, era él. Venga junto al fogón y ahí le cuento, mientras hago la comida.
Cuando entraron a la cocina, ya el mozo había puesto las hortalizas sobre la gran mesa de madera que ocupaba el centro del lugar. Lupe empezó a apartarlas en montones y a acercárselas a la sirvienta para que las fuera lavando.
–Póngase el delantal, niña, que se puede manchar su vestido tan bonito –recomendó Sebastiana–.
–¡Dime ya, que me muero de la curiosidad! –suplicó Lupe mientras se cubría–.
–Es que vimos a don Nacho por ahí, cerca del kiosko de las flores; llevaba su traje y su sombrero, yo creo que iba de prisa a misa de doce a San Diego, porque estaban sonando las campanadas y pasó muy rápido. Sólo se me acercó y me dijo: “Dígale a Lupín que mañana me voy a México”, y no pude preguntarle más porque a leguas se veía que traía prisa, y Silverio, que se había adelantado con el canasto rumbo al mercado, pues nada más volteaba y volteaba a ver por qué me había quedado atrás, y yo me hice la disimulada porque ya ve que todo viene y le cuenta al Señor José y al padre, y yo pos no me quiero echar malas con ellos.
Lupe terminó de acomodar la fruta, los vegetales y los cereales.
–Voy a escribir una nota –dijo Lupe– y mañana se la vas a llevar a Ignacio afuera del templo. No le digas a nadie.
–Sí, señorita, pero…
–Pero nada –interrumpió Lupe en tono terminante–. Se la llevas y ya. Él entenderá.
Lupe se levantó, se quitó el delantal y se dirigió al estudio, tomó una hoja de papel del escritorio de cortina de su padre y escribió una nota que decía:
Ygnacio:
Me manda avisar que se va de viaje. Otra vez lejos. Otra vez a donde mi voz debilitada no le alcanza, a donde mis cartas no le llegan, porque más temprano que tarde estará de regreso, pero mi corazón entristecido por su ausencia no entiende de tiempos, sólo le extraña.
Ygnacio, no tarde, porque sin usted no vivo.
Su querida,
Lupe.
Cuando terminó de escribir, sintió cómo su corazón estaba latiendo de prisa. “No te desboques”, le dijo, poniéndose la mano sobre el pecho. Luego dobló el papelito y se lo guardó en la bolsa del vestido color tabaco que le hacía verse tan bella a los ojos de Ignacio.
Regresó al escritorio y tomó una hoja de papel azul en la que escribió:
Ygnacio:
He recibido el mensaje que me envió sobre su viaje. Lo pondré en manos de Dios para que lo cuide. No deje de visitar la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe. Estaré al pendiente de su pasada por mi ventana para celebrar su regreso.
Atentamente.
Lupe.
Cuando regresó a la cocina, miró a Sebastiana limpiando el friso de talavera que se había salpicado con el agua y le dijo:
–Mañana te vas tempranito y esperas a Nacho afuera de San José, cuando llegue a misa se lo das. ¡Y no me mires con esos ojotes, que yo bien sé lo que hago! ¡Tengo los días contados! ¿Qué crees que no lo sé? ¡No voy a perder el tiempo esperando a que me digan si puedo quererlo o no!
Sebastiana la miró con gran asombro. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa dulce criatura se estaba volviendo igual que sus hermanas y que su madre: voluntariosa y osada. Y, aunque su actitud fue de duda, en el fondo sintió una gran alegría de que la niña Lupe hiciera lo que su corazón le dictara, aunque eso no les gustara a sus hermanos.

Ignacio en la estación
Todavía no oscurecía cuando Ignacio arribó a la estación del ferrocarril, y con paso rápido se dirigió a la taquilla a comprar un boleto para el tren de la noche.
–¿Será puntual? –preguntó mientras pagaba–.
–Los fierros no tienen palabra de honor –le contestó el hombre de la taquilla–.
Ignacio se encaminó al solar, que era un espacio aledaño a la estación donde había sillas de madera; ahí la gente buscaba hacer más deleitable la espera. Se recargó en un árbol y se entretuvo mirando al señor de los elotes, a la viejita que vendía galletas, al muchacho de las flores, a los niños que corrían entre las petacas y al perro famélico que los seguía, mendigando un mendrugo de pan o una caricia. También reconoció desde ahí a uno que otro político y a un torero que viajaría a la capital, seguramente en busca de suerte. Vio danzar a mucha gente sencilla con sus maletas de metal o sus cajas de cartón amarradas con mecate, también miró a los chorreados saliendo de la maestranza y saludó a algunos conocidos que, además de ferrocarrileros, eran músicos.
Desde que era niño le gustaba viajar en el tren, era algo tan alucinante. La luz de la locomotora en la noche, el silbato, los múltiples sabores de la comida que se ofertaba en cada estación, los ferrocarrileros con su yompa de mezclilla, su paliacate rojo, su gorra y su reloj, el olor a fierro, el verdor del campo, los poblados por donde pasaban de noche alumbrados solamente con la luna, el azul de los asientos, la gente dormida, los colores de las maletas, el rechinar de las vías al contacto con las ruedas… ¡Todo le parecía mágico!
El rugido del silbato anunció la llegada del tren e Ignacio caminó con lentitud, no podía apartar de su mente a Lupe y la tristeza que a ella le ocasionaba que él saliera de viaje. Subió al vagón de primera clase y se sentó en la parte de atrás. El boletero con su ropa negra y blanca silbó y pasó a los lugares a checar los boletos con su perforadora. Ignacio se lo entregó sin mirarlo a la cara. Una señora regordeta de unos treinta y tantos años subió con una canasta vendiendo tacos, la acompañaban dos chiquillos chamagosos que le ayudaban a cobrar. El olor de la fritanga inundó el vagón e Ignacio sintió náusea. “Afortunadamente se bajó rápido”, pensó, llevándose la mano al estómago.
Читать дальше