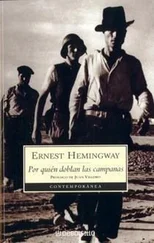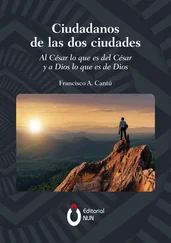Lupe la mira con ternura y, aunque María Inés le lleva casi diez años, a veces le parece una niña. La inocencia de la gente de campo es una de las muchas virtudes que tiene esa mujer.
Inés Colín vino de Ciénega de Mata, donde nació y donde trabajaba como costurera de los Rincón Gallardo. Desde pequeña su tía le enseñó a coser, y lo hacía con tal gusto y talento que los señores de la Casa Grande la tenían casi en exclusividad, aunque también cosía para Madre Julia y sus monjitas de la Inmaculada Concepción de María. Allá, en Ciénega, conoció al padre Ybarra, ella era la sacristana de la capilla de la hacienda y, cuando cambiaron al sacerdote nuevamente a Aguascalientes, éste pidió permiso a Ceferina Amador, madre de María Inés, para que la dejara ir a acompañar a su hermana Lupita, quien se encontraba muy enferma del corazón.
–Y a tu parentela, ¿no la extrañas? –pregunta Lupe con curiosidad–.
–Sí, señorita, pero yo decidí estar aquí cuidándola y créame que no me pesa nadita. Cuando voy para allá saboreo mucho el campo y trato de llenarme de él para aguantar hasta mi regreso, pero a veces me pasa esto que le platico, es como si se me hiciera un hueco en la boca del estómago, como un agujero grande, tan grande que pareciera no poderse llenar –le contesta María Inés, apretándose el vientre–.
–Así siento yo cuando Nacho se va a México –confiesa Lupe–, imagino que regresará y yo habré muerto. Es un miedo extraño a no volver a verlo o a que él no vuelva a verme, no lo sé…
Lupe se queda mirando al vacío con la mano sobre el pecho, apretándose con fuerza la ropa. Su respiración se vuelve agitada y María Inés le pide que no piense en esas cosas que la ponen triste.
–No le cuentes a nadie de nuestras conversaciones, son sólo nuestras –dice Lupe en voz baja–.
–Usted sabe que no lo haré, señorita. Ser discreta es una de mis gracias –contesta María Inés, con seriedad–.
–Anda, cuéntame cómo se hacen las gordas de horno, que ya se me antojaron. De una vez te digo que tendrás que enseñar a Sebastiana y a Mercedes a prepararlas –le dice Lupe–.
–Sí, señorita, yo mera les enseño –le responde Inés–, aprendí cuando era niña con mis primas de Zacatecas. Mire, se prende fuego a la leña en el horno hecho de piedra y barro, antes se barre con una escobilla y se le arrojan unos granos de sal, luego se sella la tronera con piedra y lodo, se deja calentar como por cinco o seis horas. Mientras está listo, las mujeres preparamos la masa para las gorditas, la disponemos con nixtamal, leche agria, queso seco y fresco, azúcar, nata, requesón, canela… Todos esos lechosos se dejan agriar desde la noche anterior porque le dan esponjosidad a la masa. Los hombres y los niños van por las hojas de roble sobre las que se cucharea la masa. Las gorditas cocidas sobre esas plantas consiguen un sabor muy bueno, pues al estar en el horno la hoja suelta su jugo y se combina con la masa. La leña también es de roble. Con una pala muy grande los hombres van acomodándolas dentro del horno y en dos o tres minutos están listas. Se sacan con el burro (así se le llama a esa pala) y se van metiendo las siguientes tandas, así sucesivamente hasta terminar. El horno, en buen calor, dura de cinco a seis horas y se pueden hacer muchas gorditas para todas las familias que participan. Cuando ya no están tan calientes, se les quita la orilla quemada y se ponen en un cesto.
–¡Qué delicia! –exclama Lupe–, Mamá China las hacía cuando íbamos a Santa Rosa. Allá hay un horno como el que me dices y ella se ponía con las señoras del rancho a prepararlas. Con tu relato has hecho que vengan a mí remembranzas entrañables.
Lupe se recostó sobre sus almohadas y se quedó dormida con una sonrisa dulce. Inés se retiró despacio con una gran consigna: la de dar alegría a la señorita Lupe, preparándole sus gorditas de horno y trayéndole a la memoria los años felices en la sierra con su Mamá China.

Testamento
Es de tarde, las nubes se han amontonado sobre la ciudad hasta uniformar el cielo en un tono blanquecino. Un poco más allá la negrura promete que, al anochecer, una tormenta caerá sobre azoteas, calles y patios limpiando el polvo y los miedos acumulados.
Lupe le pide a Inés que llame a su hermano Porfirio. Que le pida que venga a verla, que tiene un pendiente con él. Inés sabe de lo que se trata. Lupe le confía “cosas” que a nadie más le dice. En verdad Inés es muy discreta.
Terminando la comida, la dama de compañía de la señorita Lupe le solicita al sacerdote que vaya a ver a su hermana, que lo está esperando para hablar con él de algo importante. Él la mira fijamente, intrigado por el tono con que habla María Inés, pero no pregunta. Le pide a Sebastiana que le lleve el café a la pieza de su hermana. La sirvienta lo sirve de inmediato y camina con la charola detrás de él para no estorbar. Al padre Porfirio no le gusta que lo interrumpan. Entra una detrás del otro, le sirve la taza de líquido negro, denso, humeante y aromático, preparado con granos traídos de las cafetaleras veracruzanas.
–Dicen que el café disipa el dolor y las tristezas –susurra Lupe–.
–Eso dicen –responde el hermano mientras da un sorbo a su taza–.
–Si así es, debería yo beber café todos los días.
El sacerdote clava la mirada en la taza de porcelana y luego pregunta:
–¿Me has mandado llamar?
–Sí. Quiero hacer mi testamento. Ya va siendo hora de empezar a dejar todo en orden. Manda traer por favor a un notario y tres testigos.
–¿Ya pensaste a quienes? –pregunta Porfirio–.
–Trae al Lic. Lorenzo Padilla Iturbide y a nuestros vecinos y amigos, los hermanos Díaz Infante, a Salvador y al Ing. Rafael, que ahora vive en la calle de Zaragoza, tú lo sabes.
–¿Te parece que mande llamar al notario Carlos T. Maceira?
–Tú decide quién. Confío en ti. Te pido que de ser posible sea hoy mismo –insiste Lupe con tono tajante–.
Porfirio le pregunta a su hermana si ya tiene claro a quién heredará, y ella le contesta que sí y que depositará toda su confianza en él para que dé cabal cumplimiento a su última voluntad.
Aquella tarde, antes de que cayera la tormenta, llegaron los abogados y los hijos de don Manuel Díaz Infante Gómez Portugal a la casa de Allende, se instalaron en la sala y esperaron a que llegara la señorita Guadalupe. Momentos después llegó ella, ayudada por el padre Porfirio e Inés, quienes se retiraron en seguida. Lupe testó en partes iguales a los tres hermanos que seguían viviendo en la casa. A José, Porfirio y Mercedes les legó su parte de la herencia que le dejaron sus padres. A Inés le dejó $200.00 pesos, los cuales deberían entregársele libres de todo gasto. A Porfirio lo nombró Albacea.

Menos grande y menos
hondo que el pesar
Ignacio supo aquella mañana que tendría que salir de viaje pronto. Vidal le notificó que la compañía petrolera había confirmado ya la cita y que en pocos días se estarían discutiendo los términos del contrato para el suministro de guante industrial. El empleado de confianza le informó también que media hora atrás había ido a buscarlo el padre Porfirio Ybarra acompañado por un señor de Venadero, querían unos guantes de béisbol para un equipo perteneciente a la Parroquia de aquella comunidad.
–El padrecito dijo que vaya usted a su casa para darle las especificaciones y el dinero. Me pareció extraño que no quisiera hacer el pedido directamente aquí –expresó Vidal, con el ceño fruncido–.
Читать дальше