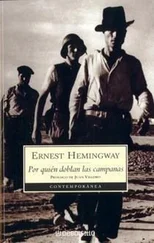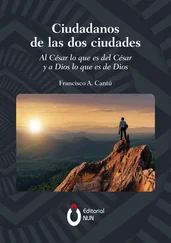Conchita suspiró hondamente y luego musitó los primeros versos del poema Muerta:
“Por débil y pequeña
oh flor del paraíso,
cabías en el vértice
del corazón en fiesta que te quiso…”.
Concha recordaba aquellos días de juventud en que un grupo de muchachos empezaban a experimentar la poesía y las letras en el Instituto de Ciencias donde, irónicamente, López Velarde fue reprobado en la materia de Literatura por el licenciado José María González.
–Oye, Conchita –intervino José–, ¿tú estudiaste piano con Ponce, verdad? Sabes, don Manuel y yo fuimos vecinos en la calle de Flora, frente al Jardín de San Marcos. Nosotros vivíamos en el número once. Éramos chicos todavía y mi familia tuvo la fortuna de contar con su amistad, sobre todo mi padre. Él también es amigo de Alfonso Esparza Oteo, incluso le pasaba la música al pentagrama cuando apenas empezaba. Alfonso, al igual que yo, recibimos las primeras lecciones de solfeo y piano de nuestros padres y ambos estudiamos con el Maestro Arnulfo Miramontes. Alfonso sí fue alumno de Ponce y de Juan María Cisneros y se desempeñó como pianista en el Teatro Actualidades al mismo tiempo que era organista. Creo que además Alfonso y yo somos parientes, porque su padre firma como Luis R. Esparza igual que mi papá, ¡quién sabe!
–El maestro Ponce también fue nuestro vecino aquí en la calle de San Juan de Dios –siguió ella–, vivió en el número veintiocho. Empecé a estudiar piano con él cuando yo tenía veintiún años de edad, él apenas tenía dieciocho y ya era un excelente maestro, yo había aprendido a tocar piano con el maestro Susano Robles y fue él quien me recomendó tomar clases particulares con Ponce. Siempre ha sido talentosísimo. ¿Sabes que fue su hermana Cuquita quien lo introdujo en la música y que a los ocho años compuso su obra La Marcha del Sarampión? ¿Sabías que desde los quince ya era el organista titular en la capilla de la Tercera Orden? Él se fue a México al Conservatorio, pero regresó en 1902 y nuevamente fui su alumna. Impartía clases de Piano, Órgano, Canto y Composición, yo sólo estudié piano con él. Por aquellos años formamos una pequeña orquesta en la que participábamos mi hermano Miguel Gerónimo y yo, junto con otros músicos. Miguel tocaba el violín y yo el piano. Ponce la dirigía, pero después se fue a estudiar a Europa y se acabó la orquesta. Ahora mismo sé que está radicando en París.
–¡Gran maestro don Manuel María! –exclamó José–, yo como organista de la Catedral debo reconocer la habilidad necesaria para dominar ese instrumento musical. Miren que un órgano no es como cualquier instrumento, cada órgano es distinto y tiene diferentes registros, Bach no se oye igual en la Catedral que en San Diego, ya que sus obras se adaptan al órgano y podemos decir que en cada órgano descubrimos otro Bach.
–¡Qué asombroso, José! Nunca había pensado en esas peculiaridades –comentó Conchita–.
–Cuéntanos más del maestro Ponce Cuéllar –dijo Ignacio, muy interesado–.
–Manuel regresó a Aguascalientes en 1907 –contestó Conchita–, y fíjate qué maravilla, entonces conoció a los redactores de la revista Bohemio, esos que acabamos de comentar y, en el último número, Ponce publicó una bella página musical dedicada a la memoria del poeta Manuel José Othón, que acababa de morir. Manuel M. Ponce se reunía en algunas ocasiones con Ramón López Velarde, Pedro de Alba y Enrique Fernández Ledesma en el Jardín de San Marcos, para hablar de arte y poesía. ¡Qué te puedo decir, Dios los hace y ellos se juntan! Pero al año siguiente el maestro Ponce se fue otra vez para ocupar una cátedra que le ofrecían en el Conservatorio Nacional de Música. En ese entonces se fueron de Aguascalientes grandes personalidades: Manuel M. Ponce y el doctor Pedro de Alba se trasladaron a la Ciudad de México, López Velarde a San Luis Potosí, y hasta el licenciado Eduardo J. Correa, su protector y admirador, se fue a Guadalajara. Sólo Fernández Ledesma se quedó aquí. Con la llegada de la Revolución, la vida social y artística de Aguascalientes cambió, todo sufrió el impacto de la guerra, también yo tuve que dejar mi actividad artística para dedicarme a mi labor de enfermera.
–Concha, cuéntanos de tu excéntrico enamorado, Severo Amador Sandoval, que también te dio clase de pintura –rogó Ignacio, con curiosidad–.
–Bueno, Severo Amador siempre se portó muy cortés conmigo –recordó ella–, aquí entre nos, les confieso que me decía que yo era la mujer más maravillosa que él había conocido, pero en realidad nunca me hizo ninguna proposición seria. Él era cinco años menor que yo, era de Villa de Cos, Zacatecas, del mismo lugar de donde venía tu papá, Nacho. Él estudió en la Academia de San Carlos con José María Velasco y aquí abrió una Academia de Artes Plásticas. Era una persona muy extravagante. Me regaló un libro de cuentos que publicó por esos años, creo que en 1907, se llama Bocetos Provincianos, son cuadros de costumbres a la manera naturalista. Realmente ese libro me impresionó mucho porque relata sucesos muy amargos y descarnados. Después publicó dos colecciones de versos llamados Cantos de la Sierra.
–Sí prima –intervino Ignacio–, tú me prestaste alguna vez ese de Bocetos Provincianos. Me pareció que estaba leyendo a Charles Baudelaire, a quien leí en uno de los libros que mi padre trajo de París.
–Pero además de que Severo nunca me pretendió formalmente –confesó ella–, yo no hubiera podido tener una relación con él, padecía una enfermedad infecciosa y presentaba ataques de locura. Me lo contaron, yo no lo vi. Decían que había momentos en que destrozaba sus propios grabados y pinturas. Tiempo después se fue a México y terminaron internándolo en el Manicomio General de la Castañeda. Era un pintor y grabador notable. Era además escritor, poeta, impresor, acuarelista y maestro. Le dio clases a Saturnino Herrán. Severo escribía poesía erótica, alguna vez me mostró un libro verde, realizado por él de manera artesanal, con tapas de cartón color verde olivo. Se llamaba Himno a Salomé. Desgraciadamente su enfermedad le hizo perder la razón. ¡Pobrecito! Me duele cuando pienso en su estado actual. Llegué a sentir que era un refugio para él en su desolada vida, me confesó alguna vez cosas muy privadas, como que tenía una relación personal con la divinidad. Confío en que la misericordia de Dios se apiade de él para que dentro de su locura no sufra tanto –comentó Concha, con amargura–.
–Esperemos que sea su inconsciencia la que atenúe su dolor –enunció José–, ¿será que Severo Amador también es un poeta maldito por escribir libros verdes?
–¡Veo que ya has escuchado hablar de los poetas malditos! –dijo Ignacio, con una sonrisa maliciosa mientras se acomodaba el bigote–, pues Baudelaire era uno de ellos y también murió joven. Fue considerado un poeta indecente y, sin embargo, a su muerte se le reconoció como el gran iniciador de la poesía moderna.
–Severo Amador padece el mismo mal que mató a Baudelaire y a López Velarde –dijo Concha, en voz susurrante–; ese francés tenía un alma atormentada y una vida disipada. Ciertamente, en su tiempo, fue acusado de ofender la moral pública y las buenas costumbres con sus poemas. ¡Hasta secuestraron la edición de su obra!
–Pero eso no impidió que la reeditaran años después –precisó Ignacio–.
–No. Incluso hasta siguió escribiendo y publicando –añadió Concha, levantando la ceja–.
–Pienso que el arte ha cambiado después de la Gran Guerra, y La Belle Époque ya quedó atrás. Hay por ahí un pintor llamado Pablo Picasso que está alborotando al mundo con su forma extravagante. Es español –mencionó José–.
Читать дальше