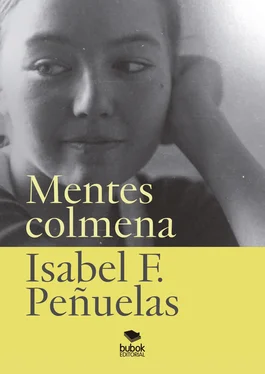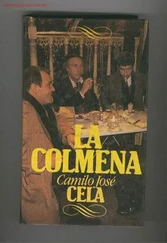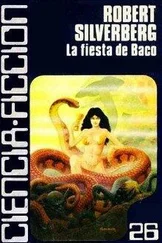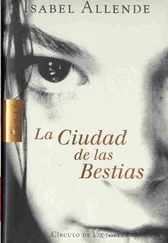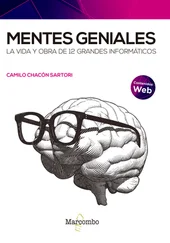Cuando volvimos a la zona, estaba empezando a atardecer y ya estaban retirando los puestos del mercado negro. Entonces Matus empezó a tirar de mí en dirección al centro de renacimiento, como si el perro entendiese mejor que yo el torbellino de ideas dentro de mi cabeza, y ya hubiese tomado por mí la decisión de devolverlo.
Al llegar al centro me ardía la cabeza. Le expliqué la situación al neurólogo, que no pareció extrañarse. Eran comunes esos pequeños desajustes, me explicó.
—Ya sabe que el proceso puede repetirse indefinidamente. Eso sí, será necesario destruir a la copia. Las reglas reproductivas no nos permiten tener dos individuos idénticos.
—No tienen nada de idénticos —aclaré.
—Podemos probar con otra raza, si quiere. Además, últimamente hemos avanzado mucho replicando el olor corporal de los muertos a partir de su ADN.
Y firmé la autorización para destruirle y elegir la siguiente copia de Cristian.
MENTES COLMENA
Son casi las cinco de la tarde cuando llego a la casa. El calor a esas horas es asfixiante, y en lugar de los zombis que huyen de la soledad de sus apartamentos, la gran avenida parece estar llena de ángeles. El portero me pone difícil la entrada y me hace enseñarle mi acreditación.
—No tengo nada contra usted, doctor, pero últimamente están sucediendo cosas bastante raras. Ya sabe lo que le digo. —Se inclina hacia mí hasta que puedo sentir su aliento templado—. Todos esos secuestros de viejos…
Subo las treinta dos plantas hasta el apartamento 321-B donde vive el profesor, y la cuidadora que me abre la puerta me acompaña hasta su habitación. Es bastante rotunda, con aspecto de rusa.
—Puede dejarnos solos —le pido.
No se va.
Empujo una de las butacas Borselius cerca de la silla del viejo y me siento un rato a mirar esa cabeza que parece estar pegada al tronco como el tapón redondo de una botella de perfume, y que me dan ganas de girar, y destapar, para mirar lo que hay dentro.
No he decidido hacerme neurólogo por casualidad.
Mientras le observo, de los dedos huesudos de Liang-Wu se escapan de vez en cuando amagos de pequeños movimientos, como si quisiesen decir algo, recordar algo, tal vez acariciar algo. Por lo demás, durante más de diez minutos no hay más intercambios entre nosotros. Permanezco allí, sentado y quieto, frente al viejo chino durante todo ese tiempo, para dejar que se acostumbre a mi presencia. Le necesito tranquilo.
Su cuidadora rusa, embutida en un mono blanco elástico, da vueltas por la habitación abarrotada de orquídeas. Hay huellas del pasado en las fotografías típicas de las viviendas de este tipo de personajes: el profesor y el secretario de Estado sonrientes bajo un gran paraguas negro, enmarcados en plata delante de la sede de la Organización para la Protección de la Salud Global; Liang-Wu en el discurso en la Asamblea de la Organización Asiática de Bioética.
Pero el viejo que está sentado frente a mí ha perdido el cuello por completo y le cuelgan un par de brazos blandos que parecen incapaces de obedecer ningún impulso eléctrico. Yo adivino sus piernas pequeñas y flacas bajo el pijama de seda negra, y me parece que tiene unos pies desproporcionadamente grandes. Cuesta creer que una buena parte del destino de la humanidad haya estado en manos de ese liliputiense de ojos rasgados y mirada ausente; que él fuese el responsable de la solución definitiva.
—Si le parece, podemos empezar, presidente.
No recibo ninguna respuesta, ni la espero: solo la misma mirada desorientada de todos los enfermos que visito desde que empecé a trabajar con los Alzhéimer a domicilio.
—Si no le importa, prefiero que nos deje solos durante la exploración —le insisto a la rusa por segunda vez.
La cuidadora refunfuña un poco: que el profesor está muy delicado, dice, que se asusta con facilidad y no hay quién le duerma por la noche. Pero finalmente acepta dejarnos a solas después de que le aseguro que lo de dormir y lo de la inquietud va a dejar de ser problema para ella a partir de ahora. Y por fin se marcha, liberando una gran cantidad de aire en la habitación. Esa mujer abulta tres veces el volumen del profesor, pienso que no le debe resultar difícil cogerle en brazos.
—Profesor Liang-Wu…
Ninguna respuesta. No importa. Sigo hablando.
—Soy un gran admirador de su trabajo y la verdad es que es un honor para mí intentar ayudarle. Ahora simplemente voy a realizarle un análisis cerebral. Es algo rutinario, para hacerme una idea más exacta de su daño neurológico, nada más. Eso nos permitirá ajustar el tratamiento para que se encuentre mejor y tal vez podamos conseguir que vuelva a cuidar de sus orquídeas usted mismo, ¿qué le parece?
Mientras preparo el casco que le voy a poner, recuerdo las fotografías y los recortes de prensa que he visto en el dosier. Es una pena que con cada una de estas personas se pierda una parte de nuestro pasado y que toda la valiosa información de la que disponen se apolille en sus memorias secas; por eso tengo que ser eficiente al recuperarlas y terminar el puzle cuanto antes.
El viejo chino se resiste a que se lo ponga, como un pollo al que intentas retorcerle el cuello, pero finalmente consigo meterle dentro de la estructura y abrochar las cinchas laterales al panel de sujeción. Sus ojos, tras la careta de plástico, siguen pegados a los párpados. La boca también asoma, semicubierta por los pelos de su barba fina y larga de algodón blanco, y gime ligeramente.
—Tal vez le interese saber que mi trabajo doctoral versó sobre sus aportaciones a la edición genética de las neuronas estrella del pez narval… Ahora será solo un momento, no se impaciente, profesor.
Por fin consigo que se quede tranquilo, que deje de moverse, listo para empezar el proceso.
La interfaz cerebral emite bastante buena señal para la transferencia. Es un trabajo minucioso: realizarles las pruebas, conectarles al nido de organoides, recoger todos sus impulsos eléctricos y rescatarlos del olvido sumándolos a la gran masa neuronal que contiene el resto de las memorias almacenadas. Tendré que pasar bastante tiempo cerca del viejo en los próximos días.
Al marcharme, le dejo las pastillas a la cuidadora rusa. Ella me responde con una mirada de sospecha, como si supiese lo que verdaderamente he venido a hacer.
II
Para llegar al laboratorio que alberga el megacerebro del proyecto Da Vinci tengo que atravesar gran parte de la ciudad. No tengo hambre. Voy a darme un baño en el área de relajación y luego empezaré a analizar las primeras pruebas. Me gusta prolongar el momento del descubrimiento. Relajarme. Prepararme bien para el buceo a través del organoide cerebral que contiene las muestras de memorias de los enfermos, cuyo análisis determinará si son o no son aptos para las siguientes fases.
El agua está muy caliente, limpia, purificada, y puedo vaciarme del exceso de emoción que me ha producido la exploración. Cada vez me estresa más sumergirme en los secretos de estos viejos. Miedo. Sí, creo que esa es la palabra. Porque yo también podría empezar a olvidar palabras, a bloquear conexiones, a llenarme de priones aberrantes como los que he visto tantas veces, esas falsas proteínas infectadas y vacías que no sirven para nada. ¿Y entonces? ¿Quién terminará el trabajo? ¿Quién navegará todos esos cerebros oxidados y preservará sus historias si mi cerebro también tiene la forma de una esponja? No hay tanta gente preparada para hacerlo.
El baño me sienta bien. Es un espacio agradable con un techo de cristal desde el que puedo ver el cielo. Un momento placentero.
Luego abro la cámara frigorífica en la que se conserva la masa biológica y blanda de tejido neuronal artificial para iniciar la trasmisión de las señales eléctricas del viejo. La conecto con el programa de radiofrecuencia que recibe la señal.
Читать дальше