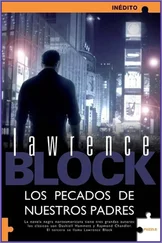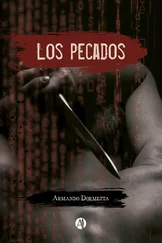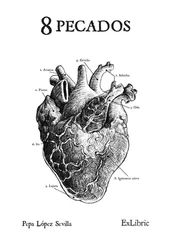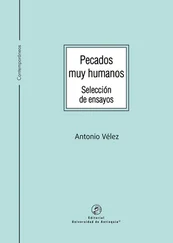Oímos un ruido y me tiro al suelo para esconderme debajo de la cama. Estoy empapado de sudor y del sabor de la tía Nidia, y me doy cuenta de que el ruido vino de la calle. Cojo la ropa del suelo, salgo del cuarto de la tía Nidia, llego al mío, tiemblo. Respiro como si me estuviera ahogando y con tanto miedo que me parece que todos saben, que todos vieron, que la abuela miró todo desde algún rincón, desde alguna puerta, desde su rabia condenatoria a punto de ser pronunciada.
Creo de nuevo verla, vestida solo con el pantaloncito, regresando a la cama, convertida en la única luz del cuarto... Pienso que tocándola y besándola toqué y besé a todas las mujeres... Me da escalofrío imaginar que la abuela y el tío Carlos se enteren de que a la tía Nidia le gustan las mujeres y los hombres... Me sobrecoge el pavor ante la posibilidad de ser, hasta ahora, el único hombre...
Siento encima la fuerza del pecado dominándome... Pero lo que me domina es la delicia de dejarme dominar... El pecado nos une para siempre a la tía Nidia y a mí... Estoy en pecado... Siento el calor de no querer aceptar que sea pecado esa alegría, misteriosa, perfumada, en todo el cuerpo... Estoy en la oscuridad, no puedo entender...
Es eterno lo que falta para amanecer, ha pasado mucho rato y no puedo dormirme, no podré, mi cobija cae al suelo y oigo unos pies descalzos acercarse. Quien camina abre mi puerta y entra, la cierra, descarga algo en el suelo, se sienta al borde de mi cama. La tía Nidia está vestida y trae los zapatos en la mano, los pone sobre la cama, me acaricia la cara, el pecho, el estómago, me estrecha contra ella, me besa la frente, los ojos, la boca; me hace incorporarme, me abraza, nos abrazamos en abrazo de brasas, secretos en la oscuridad del cuarto, de toda la casa...
―Me voy ―dice la tía Nidia.
―No le digás a nadie que te dije ―respira en mi oído la tía Nidia.
―Me voy lejos con unas amigas... todo está listo... me están esperando ―me abraza más fuerte, me besa la tía Nidia.
―Un día volveremos a vernos ―lloran en mi cara las lágrimas de la tía Nidia.
―Te quiero ―se separa de mí la tía Nidia, coge sus zapatos, se levanta, recoge del suelo su tula liviana, me mira desde la oscuridad junto a la puerta, sale, cierra, siento sus pasos descalzos alejarse.
Oigo la puerta de la calle abriendo cerrando... imagino sus pies sobre la acera, alargando con cada paso la distancia, dejando tras ella la raya invisible de la soledad... El sonido de la puerta duele adentro, ignoro que solo yo lo oí; tengo encima doliendo el pecado con la tía Nidia porque soy el único de la familia que lo sabe... No sé si lo sé... no quisiera saberlo... que soy el único de la familia que la vio por última vez.
Lloro. El llanto me duele en la garganta. Me duele porque es miedo, y pecado, y celos de lo que no sé que sucederá en las noches de la tía Nidia.
La muerte no incumple
Bebió el último ron de un solo sorbo y dejó sobre la mesa más de lo que costaban los tres dobles que consumió. Antes de llegar a la puerta miró a mi abuelo, le dijo adiós con la mano y salió hacia la noche de luces espesas a causa de la neblina. El frío de la calle debía ser sobrecogedor, pensó el hombre del sombrero costeño. Mi abuelo pidió más trago.
―Ese muchacho va muy tarde para la casa ―dijo mi abuelo.
―¿Quién es?... ¿Dónde vive, pues? ―preguntó el hombre del sombrero costeño.
―Un solitario... Tiene que caminar mucho para llegar adonde vive, a la salida del pueblo... Carga un dolor que no tiene cura ―dijo mi abuelo, buscando otras cosas que decir para no hablar más del recién ido y para evitar que el hombre del sombrero costeño siguiera preguntando.
Este era un viejo amigo suyo que hacía algunos años se había ido a vivir a una región sabanera, cerca de la Costa, y dueño de una finca de reses y caballos en la tierra más caliente del mundo, a juicio de mi abuelo. Solía subir a Los Alpes a hacer negocios; a menudo maldecía contra el frío. Esta vez había venido por dos yeguas que mi abuelo había prometido venderle.
―¿Qué hace el muchacho?, ¿cómo se llama? ―preguntó de nuevo el hombre del sombrero costeño.
―Ricardo... Ricardo Lopera. Es un andariego y negocia con bobadas, con chécheres ―mintió mi abuelo.
―Ese joven no es para eso. Se diría que sabe de animales, como nosotros ―opinó el hombre del sombrero costeño.
―Animal sabe de animales, mi estimado amigo ―sonrió mi abuelo, que poco reía.
Bebieron.
El joven que acababa de despedirse se diluyó entre la espesura de la neblina de esa noche. Un cuarto de hora más tarde estaba entrando en la casa de su amante, que no lo esperaba, pero que lo recibió como a un resucitado luego de días desolados y congeladas noches de no verlo. Lo abrazó y lo besó, y lo amó como si quisiera reunir en una sola las noches que no lo tuvo y las que no lo tendría. Él no le habló, solo dejó que ella actuara y él lo hizo con manos y boca como si amando a esa mujer fuera la única forma de dejar dicho lo que jamás expresaría con palabras. Nada se dijeron a pesar de que se durmieron casi al amanecer, desmadejados.
Él ya no estaba en la cama cuando ella despertó. Lo buscó, impúdica, por toda la casa. Era miércoles de feria.
Pasado el mediodía, mi abuelo y el hombre del sombrero costeño se encontraron en El Rialto, concurrido local donde se tomaba café o licor, y se hacían negocios. La Caliente, calle que debía su nombre al mucho movimiento y comercio, parecía esa tarde más calurosa. Eran cerca de las dos cuando entró al café Rogelio Bustamante, el joven sobre cuyo nombre había mentido mi abuelo. Llegó solo, como siempre se le veía, y se acercó a la barra para pedir un ron doble. Mi abuelo advirtió en él una palidez impropia del clima, la hora y el lugar; en El Rialto todos parecían tener las mejillas teñidas por el licor y el ajetreo en un día como ese. Además, afuera, el sol pegaba fuerte en inesperado contraste con la neblina de la noche pasada.
Ese ron ya le dará color, pensó mi abuelo. Lo saludó con la mano; él y el hombre del sombrero costeño oyeron cuando el recién llegado dijo buenas tardes, don Suso.
Veintiún años; medía tal vez un metro con setenta, trigueño, de rostro alargado y pulido, aunque quemado por el sol; ojos de color café claro y miradas desconfiadas, nariz recta y labios delgados con bigote tupido, negro y bien cuidado. Tenía brazos fuertes, propios de los hombres que se dedican a trabajos rudos. Llevaba sombrero blanco de caña y vestía pantalón de dril habano y camisa de popelina blanca; zapatos negros con suela de caucho y al hombro un poncho blanco con delgadas rayas verdes y azules que se cruzaban para formar rectángulos.
―¿Es el joven de anoche en la otra cantina, cierto? ―preguntó el hombre del sombrero costeño. Mi abuelo, sin hablar, lo confirmó.
―Bueno, está vivo ―dijo su amigo.
―No por mucho tiempo ―pensó en voz alta mi abuelo.
El hombre del sombrero costeño lo miró como si preguntara y esperara respuesta.
―¿Por qué dice eso... que está vivo? ―preguntó mi abuelo desde el estrujón que sintió en las entrañas a causa de haber dicho lo que dijo.
―¡¿Ah?!... ¡¿Y usté por qué dice que no por mucho tiempo?! ¡Ja!... Hombre, usté anoche habló d’él como un padre que se apura por el hijo que se mete en problemas ―se rió el hombre del sombrero costeño.
―Tal vez... Tal vez sea como un hijo... sin ley ―dijo mi abuelo, pendiente, de reojo, de los movimientos de Rogelio.
Por su mente pasaron sombras. Varios hombres miraron hacia afuera y luego a Rogelio.
Mi abuelo había visto, justo en la acera de enfrente de El Rialto, a Perucho Machado conversando con dos hombres, y suponía que estaba en el mismo sitio. Tenía una explicación para la palidez de Rogelio. Le pidió permiso al hombre del sombrero costeño y salió hasta la puerta: ahí estaba Machado, ahora con uno solo de los hombres que mi abuelo había visto. Volteó para mirar hacia adentro buscando a Rogelio, pero este ya estaba a su lado.
Читать дальше