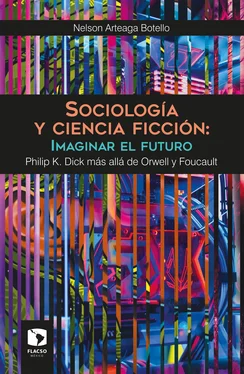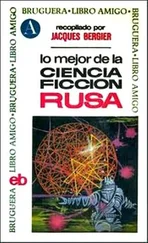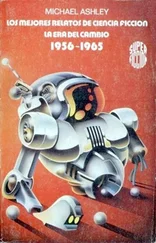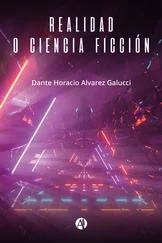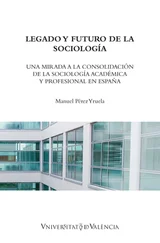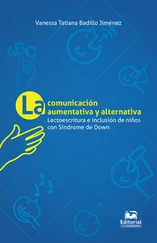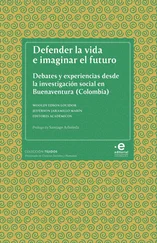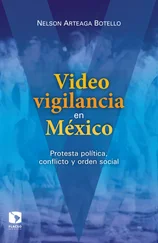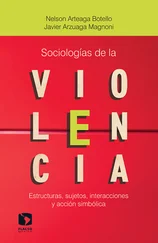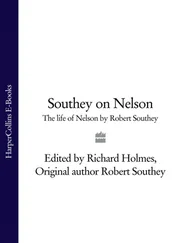Las novelas y los filmes dramáticos que se analizan en este libro definen el espacio de la esfera civil: ese mundo en el que se movilizan, a decir de Alexander (2006), valores y principios que permiten la construcción de mundos de solidaridad social, en los que se pueden apreciar las “estructuras del sentimiento”, “los hábitos del corazón” y los mundos de sentido moral que dan cuenta de la vida social en su conjunto. En este sentido, cuando Dick da vida a sus distopías y ucronías, no solo produce narrativas sobre los mecanismos de dominación y control institucional y social que caracterizan sus sociedades del futuro, moviliza también su contraparte: acciones sociales e institucionales que proyectan formas idealizadas de solidaridad y cohesión. Así, su literatura hace hablar los discursos de la libertad y la opresión que se mueven en las sociedades del presente.
Tanto en el texto como en su interpretación fílmica, las ficciones tienen la fuerza para producir efectos catárticos que pueden estar comprendidos en el sentido de la esfera civil, las estructuras de sentimientos que la definen y el propio espacio de lo civil frente a lo no civil. En otros términos, permiten refractar las ideas de pureza y contaminación que pueblan los horizontes de la vida social, donde los valores y principios civiles son puestos como moralmente deseables frente a aquellos propios de las esferas no civiles. La vigilancia caracterizada como un instrumento que permite el desarrollo de una vida social más libre es confrontada con aquellos medios de supervisión que se utilizan para proporcionar el control de amplios sectores de la población.
Ciertamente, la función de estas distintas expresiones estéticas no es la de ilustrar o alimentar un conocimiento determinado sobre lo social, sino entretener al público. Sin embargo, al confrontar de forma estética los valores de la esfera civil con otros valores y principios se crean ambientes y espacios de acción que son relevantes para la sociedad, en la medida en que se ponen a prueba mundos morales en competencia. La opinión pública retoma estas películas para debatir temas actuales en función del sentido que producen en momentos particulares, por ejemplo, escándalos vinculados con el robo de identidad, ciberataques a instalaciones estratégicas, investigaciones policiales que involucran el manejo de datos electrónicos o videovigilancia, así como la implementación de tecnologías de seguridad como los drones o el reconocimiento facial.
La competencia entre los mundos morales tiende a ser escenificada en dramas donde los protagonistas y antagonistas discuten acerca de sus creencias sobre lo que consideran justo e injusto, moralmente reproblable o aceptable, tratando de conectar desde lo emocional con el público para provocar en él una respuesta. De esta manera, los escenarios futuristas dibujan repertorios de categorías dicotómicas donde los actores aparecen en tramas en las que se confrontan motivos, relaciones e instituciones que aspiran a la solidaridad y cohesión social, frente a otros que pretenden el control y la dominación. Así, construyen dramas que son interpretados con facilidad en términos de situaciones donde se enfrentan motivos y relaciones civiles y no civiles.
Esto trae a cuenta la importancia que las narrativas literarias —novelas, cuentos, filmes, pero también cómics o canciones— tienen para la acción política: dramatizan las tensiones de la vida social (Abbott, 2007), enmarcan escenarios políticos y sociales (Kitchin y Kneale, 2001), propiciando la creación de espacios cognitivos que permiten encuadrar de alguna manera las morfologías del poder (Campbell, 2010; Dodge y Kitchin, 2000). Las narrativas de ficción, por tanto, proyectan modelos de sociedad en los que se ponen en tensión los temas de la libertad, la individualidad y la autonomía. Al retratar conflictos sociales —unas veces de manera más crítica que otras—, las novelas y los filmes dramáticos nos identifican y nos corporizan en ellas, ya sea porque padecemos esa realidad en nuestra experiencia cotidiana o porque a veces contribuimos a su desarrollo. Cada una de estas expresiones creativas ayuda a entender los conflictos y las tensiones sociales en más de un sentido e intensidad. Esto depende, por supuesto, de las mediaciones sociales que se establecen entre la ficción y sus lectores. Esto es un punto central: las ficciones proyectan las tensiones y los conflictos sociales, aunque no de forma inmediata y automática.
La ficción en general crea marcos de interpretación tanto para los procesos democratizadores como para los anticiviles (Alexander, 2003). Establecen figuras que son relevantes para los integrantes de una sociedad. A partir de los referentes dicotómicos, las tramas ficcionales se transforman en situaciones que pueden ser interpretables en tanto representan los motivos y las relaciones civiles e inciviles de sus protagonistas. Los filmes televisivos y las novelas muestran las acciones de los actores en esferas sociales particulares, comunicando una imagen de tales acciones —a veces idealizada, pero en otras de forma dura— en relación con las normas sociales.
La ciencia ficción opera como una interpretación crítica abierta de la sociedad. Esto significa que los referentes de la crítica no necesariamente están contenidos en el texto de forma explícita, sino que están sujetos a interpretación de sus lectores. Un texto como el de 1984 de Orwell tiene la virtud de que en su momento se convirtió en un referente de crítica a las sociedades capitalistas y socialistas de la época. Como sugiere Alexander (2019), los críticos del socialismo real vieron en la obra de Orwell un referente para sustentar sus cuestionamientos, mientras que los intelectuales de izquierda en las sociedades capitalistas interpretaron el mundo distópico del escritor británico como una alegoría de los sistemas de dominación de las sociedades democráticas occidentales.
Lo que se desarrolla en este libro es un esbozo analítico sobre el mapa de poder que genera la vigilancia en la obra de Dick y las interpretaciones que esto ha generado en el espacio fílmico. Un mapa que dibuja la sinuosa y compleja geografía de una vigilancia creadora de poderes que no responden necesariamente a los intereses o a los criterios utilitarios de la racionalidad política, sino que se sostiene en principios morales diferenciados. El argumento central de esta obra es que la vigilancia y el poder condensan posicionamientos morales ante las estructuras políticas y sociales tanto en la obra literaria como en su interpretación fílmica. En cada caso se puede apreciar un movimiento en el que se ponen en juego expectativas políticas universales de solidaridad y amplias membresías de inclusión social, frente a políticas particularistas y pertenencias sociales excluyentes.
Las proyecciones sobre resistencias individuales y colectivas, así como la definición de espacios de solidaridad y cohesión son centrales en la obra de Dick, no derivan necesariamente en expresiones sociales de resistencia colectiva en el mundo en el que ahora vivimos. Sin embargo, su relevancia está en que se constituyen en espejos a través de los cuales se construyen reflejos diversos sobre las tensiones sociales y de poder. Sus lectores, así como la audiencia que aprecia las traducciones fílmicas de su trabajo literario, tienen entonces paisajes de sentido para percibir que en la vigilancia y el poder que ella genera no solo opera de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y en otras múltiples direcciones.
Plan de trabajo
El libro abre con el análisis sobre el peso de la vigilancia en la obra de Dick. Se indaga cómo la vigilancia permite que actores e instituciones construyan identidades, gestionen deseos y establezcan, finalmente, campos de disputa y conflictos de poder. La vigilancia es un medio de clasificación y tipificación social, por lo que su operación define, atribuye y agrupa identidades colectivas. Estas últimas por lo general se concretan imputando de forma arbitraria un cierto número de esencias o características que se consideran primordiales de dichas identidades. Son las esencias primordiales las que movilizan los deseos de inclusión y exclusión, que introducen los campos de disputa y con ello los conflictos de poder.
Читать дальше