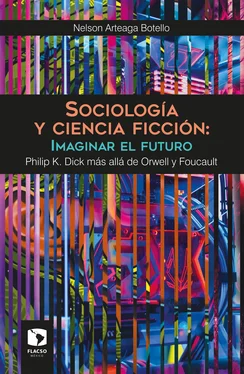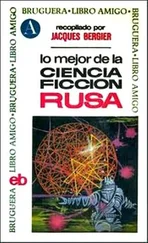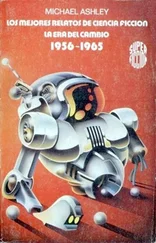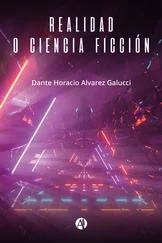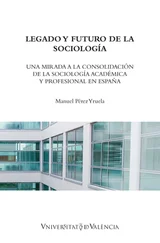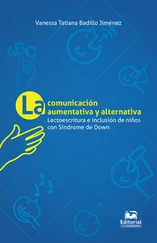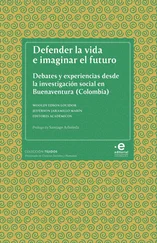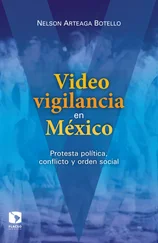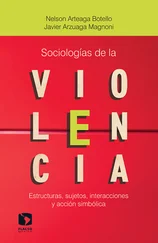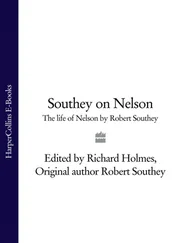Por otra parte, cuando se analizaron las narrativas fílmicas la estrategia metodológica se orientó a enfatizar cómo se dibujan los repertorios de categorías dicotómicas en dinámicas sociales y personajes en situaciones ritualizadas, pero que cuestionan o idealizan los valores civiles o anticiviles —como el poder, la dominación, la libertad y la individualidad—. Para ello se siguió la propuesta de Wise (2017) con el fin de analizar el peso de los dispositivos de vigilancia y la acción de los protagonistas a su alrededor en los filmes. Se tomó el levantamiento de las imágenes y de las situaciones de vigilancia, tanto de forma independiente como en el contexto de sentido de la película. De igual forma se destacó el peso de los íconos considerados centrales en las películas y las series televisivas en función de su importancia en el conjunto de la historia.
De esta forma, se reconstruyeron las constelaciones de significantes condensados en un conjunto de materialidades visuales —como íconos o figuras específicas y gestos de la acción— que dan cuenta de un mundo social en el que se confrontan constantemente las fuerzas puras e impuras de la libertad u opresión, la debilidad o la fortaleza. Los íconos que se ponen en juego en las narraciones fílmicas se analizan aquí como condensaciones simbólicas de sentido social que adquieren forma material o visual. Es en estas últimas que las abstracciones morales adquieren sentido de forma estética, lo que facilita la cognición y clasificación del mundo social en términos de pureza e impureza civil.
Finalmente, cuando se examinó la narrativa visual de la serie televisiva, interesó observar los íconos puestos en juego no solo como expresión de la dicotomía de los motivos, las relaciones e instituciones, sino en tanto su valor social independiente de si la condensación moral se cristaliza en algo hermoso, sublime, feo, incluso en objetos que consideramos banales. El objetivo es mostrar la forma en que la conciencia icónica emerge cuando un objeto cualquiera se transforma en un objetivo estético con un valor social amplio y profundo. Donde el contacto visual con dicha superficie no es necesaria o exclusivamente comunicacional en un sentido normalizado del término, sino que apela al recuerdo de experiencias, emociones y sentimientos afincados en los referentes de solidaridad ampliada o restringida que, por vía de las emociones o la evidencia de sentido, generan un conocimiento no necesariamente racionalizado.[10]
Este tipo de análisis permite comprender por qué la solidaridad universal de la esfera civil jamás se alcanza plenamente, ni siquiera en el ámbito ficcional de Dick. Para este autor, el mundo social nunca es un espacio de dominación absoluta, ni uno de libertades irrestrictas. La heteronomía y la autonomía de los actores es siempre una línea en tensión. Las aspiraciones civiles en ningún momento pueden alcanzarse con plenitud, pero tampoco las instituciones estatales o privadas logran imponerlo todo. Las instituciones de la esfera civil nunca logran cristalizar plenamente y de forma definitiva las pretensiones de cohesión social que promueven. En tanto las aspiraciones universales no se materializan en lo concreto, dejan el suficiente espacio para mecanismos de exclusión social que siempre crean nuevas formas del “nosotros” —considerado en esencia civil en sus motivos, relaciones e instituciones—, como de “ellos”, a los que se les atribuyen características que los colocan como actores no civiles, contaminados, portadores de vicios que obligan a excluirlos de la vida social.
Además, las esferas no civiles son persistentes en la contaminación y colonización de la esfera civil, al tratar de introducir las funciones y los valores de los mundos de la economía, la religión o la familia, como criterios de solidaridad que deben operar para el conjunto de la sociedad. Una sociedad diferenciada tanto en la realidad como en las novelas no solo produce una esfera civil, sino también otras esferas. Entre ellas se ven obligadas a realizar intercambios en sus fronteras tanto en términos morales como institucionales. En estos intercambios, las esferas no civiles se caracterizan por introducir cualidades que consideran primordiales —por ejemplo, el lenguaje, la raza, el sexo, la clase social, el género o la etnia—, que terminan por tipificar y esencializar a los individuos. Son estas interacciones en las fronteras las que se convierten en una ventana de análisis importante para comprender la complejidad que constituye a las sociedades contemporáneas.
La vigilancia y sus ficciones
Se analizan en este libro las novelas Lotería solar [1955] (2007), Simulacra [1964] (2007), ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? [1968] (2014), Ubik [1969] (2012), Nuestros amigos de Frolik 8 [1970] (2007),[11] Fluyan mis lágrimas, dijo el policía [1974] (2011) y Una mirada a la oscuridad [1977] (2006). Se seleccionaron estos textos porque, a decir de los críticos de la obra de Dick, en ellos es posible observar, en su forma más completa, la capacidad de los dispositivos de vigilancia para crear, procesar y gestionar la otredad (Booker, 1994; Link, 2010; Jameson, 2007; Link y Canavan, 2015; Freedman, 2000; Alfaraz, 2010). Es aquí donde se dramatiza la vigilancia como un mecanismo que produce sujetos clasificados como entidades que, por una serie de distintas características, deben ser puestos en una posición aparte —por lo regular, subordinada— de la vida social. Pero también donde la vigilancia permite recoger y procesar información que más adelante sirve para que los grupos subordinados puedan reclamar espacios de inclusión social y política. Mientras que los dramas fílmicos que se seleccionaron fueron, por un lado, las películas Blade Runner (1982, EE. UU, dir. Ridley Scott) y Blade Runner 2049 (2017, EE. UU., dir. Denis Villeneuve) y, por otro lado, se seleccionó la serie televisiva El hombre en el castillo (2015, Estados Unidos, dir. Frank Spotnitz y Ridley Scott).[12]
Blade Runner y Blade Runner 2049 son consideradas como las interpretaciones más provocadoras y ambiciosas llevadas a las pantallas de cine[13] —porque en ellas se debaten, entre otros, los temas sobre lo humano y lo no humano, la identidad, la memoria y el sentido de la vida—, pero también es un esfuerzo significativo por crear los ambientes imaginados por Dick. Estas dos películas, además, muestran el funcionamiento de la vigilancia en las ciudades futuristas de Los Ángeles, San Diego y Las Vegas, donde permite la generación de procesos de segregación y control sobre ciertos grupos sociales compuestos unas veces por humanos y otras por androides, particularmente los llamados replicantes, un tipo particular de robots que aunque tienen una amplia capacidad de cálculo racional y fuerza física, también provocan emociones y sentimientos que sirven como medios para generar lazos de apoyo e identificación colectivos.
Pero más allá de esto, la vigilancia aparece en estos filmes cinematográficos como un medio en el cual se dramatizan de forma particular los conflictos de la sociedad del presente ubicándola en el futuro. Por otra parte, la serie televisiva El hombre en el castillo se consideró en particular por el hecho de que representa el primer esfuerzo por llevar a la televisión el trabajo literario —una novela con la que este autor obtuvo, además, el premio Hugo de ciencia ficción en 1963—. En la serie se dibuja una ucronía o historia alternativa donde los Estados Unidos han perdido la Segunda Guerra Mundial junto con el resto de los Aliados. Así, los imperios alemán y japonés establecen un régimen de vigilancia colonial que permite el control de la sociedad a escala global. Mediante la narración de una historia alternativa, la serie permite establecer un posicionamiento político y social con relación al sentido de la dominación colonial en el presente.
Читать дальше