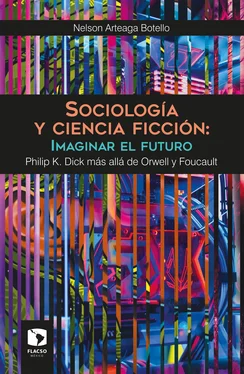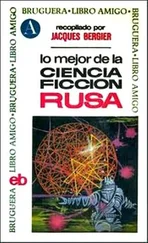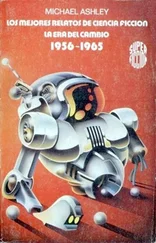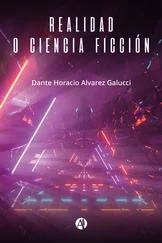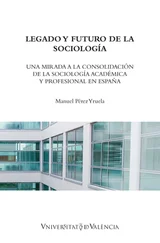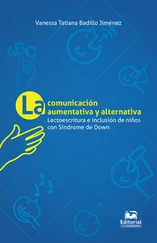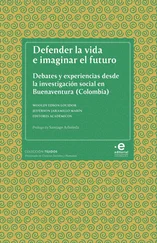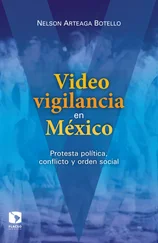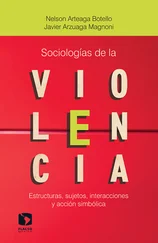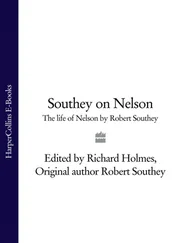Los objetivos y las acciones estratégicas que definen la acción de cualquier actor no solo están motivados y definidos por su interés particular o la ambición por el poder. El mundo está enmarcado y comprometido con códigos culturales, de tal suerte que el poder “es también un medio de comunicación, y no simplemente una meta de una acción interesada o un medio de coerción. Tiene un código simbólico, y no solo una base material” (Alexander, 2006, p. 48). En tanto que tiene una referencia simbólica, el ejercicio de la política está localizado en un medio y un contexto que posee una dimensión estilizada y normada. La política se mueve en el lenguaje y produce efectos que escapan al control de sus actores. Genera sentido y realidades políticas, produce escenarios de actuación, activa sentimientos de inclusión y exclusión que llaman a veces a la movilización colectiva. El lenguaje político democrático —que caracteriza a la mayor parte de las sociedades occidentales— tiene la particularidad de conectar los valores y principios universales en momentos e instituciones precisas. El esfuerzo por dar sentido a conceptos abstractos como la libertad, la ciudadanía, la inclusión y la igualdad solo adquiere sentido cuando está anclado a situaciones concretas y procesos relacionales.
Esto significa que el lenguaje político no es solo simbólico, sino experiencial. No es solo un juego de palabras y códigos en abstracto, sino que se expresa y adquiere contenido al hacer referencia a determinadas experiencias, a momentos específicos, a situaciones en donde se hacen operar los criterios de justicia, equidad, legitimidad y solidaridad —por mencionar solo algunos términos— para entender “realmente cómo funcionan”. Las situaciones concretas obligan a los actores a poner en práctica los códigos universales del lenguaje democrático que al ponerse en práctica resulta siempre con un diferencial —a veces de amplio a reducido— entre las pretensiones del universal y sus consecuencias reales. Esto propicia interpretaciones, diferencias, desacuerdos y disputas sobre el sentido y los efectos de los códigos universales (Reed, 2007). Es gracias a estos últimos que el discurso democrático provee un marco compartido y un medio común de comunicación a los actores, independientemente de sus demandas diferenciadas y sus decisiones estratégicas (Alexander, 2010). Como sugieren Kivisto y Sciortino (2015) los intereses particulares están enmarcados en un conjunto de códigos democráticos que proporcionan un lenguaje común, incluso a los grupos que están en pugna. Los actores pueden confrontarse porque pueden imputarse mutuamente las mismas atribuciones de pureza e impureza democrática, de juzgarse como civiles o inciviles, y demandar con ello quién merece o no ser considerado en las membresías de la inclusión social.
En tanto que el sentido de disputa es construido de forma relacional entre los actores políticos —advierte Alexander (2006)—, la civilidad de unos se articula en el lenguaje de la incivilidad de los otros. Estas imputaciones relacionales se trasladan hacia las instituciones que los actores construyen, a las que de continuo se acusa de ser o no ser lo suficientemente democráticas e inclusivas. La solidaridad colectiva se cristaliza a partir de constantes esfuerzos por criticar a los actores y desmontar las instituciones consideradas no civiles. Por tanto, las atribuciones morales que se ponen en juego no solo tienen un carácter simbólico, sino una condensación institucional, generando estructuras de sentido y sentimientos que “corren justo debajo de la superficie de las estrategias institucionales y sus élites” (Alexander, 2006, p. 54). Dichas estructuras se mueven y caracterizan por códigos simbólicos binarios de lo puro y lo impuro. La supuesta pureza o impureza simbólica que se imputa a los distintos actores de una sociedad democrática, así como a sus instituciones, determina el carácter civil de su comportamiento.
La posición de clase, la raza, el género, el tipo de trabajo que una persona posee —entre otras etiquetas sociales—, sirven como referentes para establecer el grado de probidad o contaminación con el que se cuenta para la vida social. En tanto que sistema binario, el carácter puro o impuro no es una atribución esencial sino relacional. Por ejemplo, ser miembro de la clase obrera fue, en algún tiempo, un atributo descalificador para la vida política —al considerarlo como un actor sin las capacidades para discernir lo que le convenía y justificando con ello su exclusión del derecho al voto—; pero para otros, ser obrero representaba una característica positiva, ya que su posición en la estructura social y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaba le permitían tener un mejor y mayor conocimiento del conjunto de las aspiraciones colectivas. Como señala Alexander (2006, p. 55), así como “no hay religión desarrollada que no divida el mundo entre salvados y condenados, no existe discurso civil que no conceptualice el mundo entre aquellos que merecen la inclusión y aquellos que no”.
Las imputaciones sobre las virtudes y el vicio cívico transcurren en tres niveles: el de los motivos, de las relaciones y de las instituciones (Alexander, 2006). En el primero, se considera que un actor social está respaldado por motivos democráticos si se cree que es autónomo, racional, razonable y realista; por el contrario, se considera que es un actor que se mueve por motivos antidemocráticos si se juzga que sus motivos carecen de autonomía, son irracionales y no-realistas. En un segundo nivel se evalúan las relaciones de los actores en términos civiles si se estima que son abiertas, confiables, susceptibles de crítica, honorables y confiables; en tanto son calificadas como anticiviles, si se evalúa que son cerradas, sospechosas, deferenciales, egoístas o tramposas. Finalmente, las instituciones se categorizan como civiles si se juzga que están reguladas por la ley, son equitativas, inclusivas e impersonales; en tanto que se tipifican como anticiviles por los actores, si funcionan de manera arbitraria, jerárquica, excluyente y para beneficio de una persona o grupo.
Estos códigos permiten apreciar la forma en que se construyen los discursos y las narrativas que guían la interpretación de la vida política y social. Como sugieren Arteaga y Arzuaga (2015), las demandas de un movimiento social o un líder político son puestas bajo el crisol de quién, por qué razón y para qué hace su demanda (motivos), la forma en qué estructuran sus vínculos con otras personas, grupos o asociaciones (relaciones) y su funcionamiento en tanto institución social. Los grupos y sus demandas adquieren carácter de civiles y democráticos —o anticiviles y antidemocráticos— en la medida en que sus motivos, relaciones e instituciones son interpretadas en el marco de las relaciones binarias de pureza e impureza. La valoración relacional de las imputaciones se lleva a cabo en términos concretos y no abstractos. Así, se construyen narrativas que son conjeturadas como verdaderas, incluso llegan a atribuir una cierta esencia de bondad o maldad a grupos o personas, justificando su inclusión o exclusión —aun de forma violenta— por percibirlos como una amenaza a la sociedad.
Las sociedades se mueven en un ambiente cultural discursivo e institucional. Si bien este último opera a partir de medios organizacionales que definen metas, normas, sanciones y recompensas, lo hace en un medio cultural. Como sugiere Alexander (2006) una institución solo puede operar dentro de las categorías que la cultura le provee; es decir, se mueve por principios y valores pragmáticamente orientados. Las instituciones movilizan los ideales de solidaridad en términos concretos, transformando en normas y regulaciones para la vida social aquello que se juzga como puro y civil, como impuro o incivil, bueno y malo.
Читать дальше