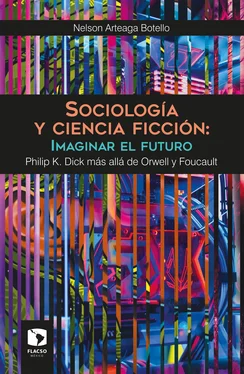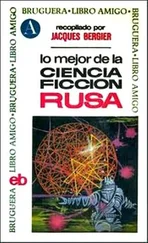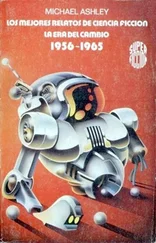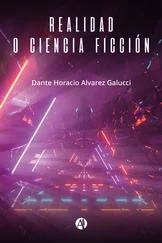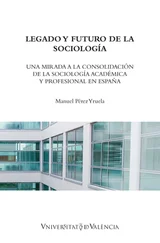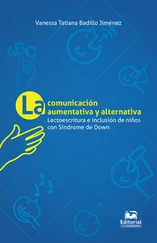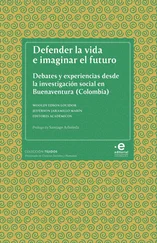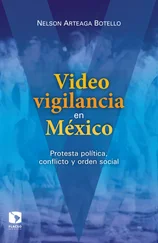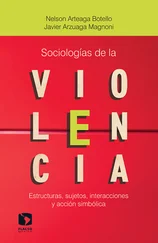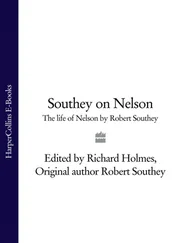Así, las instituciones terminan cristalizando los mecanismos de inclusión o exclusión, de autonomía o coerción, de recompensas y castigos. A decir de Alexander (2006), las instituciones de la esfera civil son de dos tipos: comunicativas y regulativas. Las primeras estructuran los sentimientos en discursos y mensajes que traducen los códigos binarios con los que se juzgan los motivos, las relaciones y las instituciones en descripciones y evaluaciones específicas. Las segundas articulan en términos organizacionales los mecanismos de membresía y solidaridad definidos en las instituciones comunicativas, con el fin de establecer objetivos, normas y regulaciones operativamente viables de la vida social.
La opinión pública, los medios de comunicación, las encuestas y las asociaciones civiles forman parte de las instituciones comunicativas de la esfera civil. La primera es una representación simbólica que cristaliza lo público en el imaginario colectivo como si fuera una estructura de sentimientos. Los actores en las sociedades apelan a la opinión pública como un referente normativo del discurso de la sociedad civil (Alexander, 2006). Quién es democrático, quién ha roto la moral pública, qué instituciones resultan incapaces de generar dinámicas de inclusión y solidaridad son las disputas que se dan en esta arena. Es ella la que “media entre los códigos binarios del discurso de la sociedad civil y los dominios institucionales de la vida pública. La opinión pública es el mar en el que nadamos, la estructura que nos proporciona el sentimiento de la vida democrática” (Alexander, 2006, p. 75).
Los medios de comunicación —prensa, radio, televisión, películas, libros, redes sociales— crean los personajes y definen el rostro que cada actor juega en la sociedad. Dichos medios son los que les atribuyen vicios y virtudes civiles, o no civiles. Los discursos y narrativas ficcionales —que se construyen en la literatura y la cinematografía—, y que aquí son la materia de nuestro análisis, proporcionan un medio catártico para la comprensión de la vida civil: de aquello que caracteriza lo puro e impuro en la vida social. Los personajes de una trama de ficción, que son caracterizados como autónomos, racionales e involucrados en relaciones abiertas e incluyentes, tienen que enfrentarse a personajes irracionales o egoístas, a títeres sujetos a relaciones oscuras o a instituciones autoritarias. En las tramas, los personajes tienen que afrontar problemas y resolver desafíos éticos que determinan no solo su futuro, sino el de otros. En las novelas, las películas o las series televisivas, los personajes tienen que desplegar sus decisiones en el marco de sociedades democráticas o autoritarias, a veces tienen que desafiar o reproducir valores familiares y religiosos, y nos muestran con mayor o menor intensidad sus esfuerzos por hacerse de un lugar en el mercado, la cultura o la política.
El objetivo de las obras de ficción no es producir conocimiento, sino entretenimiento. Pero sus escenarios y tramas están puestos en términos estéticos y dramáticos, de tal suerte que pueden estimular la formación de una opinión pública sobre distintos temas: dar la voz a las aspiraciones de la sociedad civil, a modelos autoritarios de sociedad, o subrayar los peligros y beneficios de los valores familiares, religiosos o de alguna ideología de Estado. A través de las obras de ficción se refractan los deseos y los temores sociales.[8] Como sugiere Tian (2019), la literatura en línea en China condensa el compromiso y la dificultad por alcanzar la justicia social en dicha sociedad. De esta forma, se han creado distintos mundos de fantasía en el que imperan la meritocracia y ciertos principios democráticos considerados con una mayor capacidad de inclusión social por encima de la que proporciona el régimen comunista. No obstante, esas mismas proyecciones civiles son acompañadas también por la valoración positiva de la venganza, la destrucción y el egoísmo en tanto que se presentan como los medios más adecuados —quizás únicos— para sobrevivir en una sociedad poco democrática, como es el caso del sistema político chino.
Las obras que aquí se analizan se abordaron metodológicamente considerando la forma en que se dramatizan los motivos de los protagonistas y antagonistas, las relaciones de grupo que sostienen, así como las instituciones en las cuales se desplazan, cuestionan o reproducen. Esto implicó preguntar a cada texto cómo son caracterizados los actores principales y, a veces, algunos de orden secundario en dichos dramas. Si se les atribuye algún tipo de agencia, racionalidad, entereza moral o valentía o si, por el contrario, se les dibuja como actores sin agencia, heterónomos, irracionales, egoístas y cobardes. Se observó la manera en que construyen sus relaciones de grupo, cómo definen sus lazos de cohesión y en qué medida ello determina la generación de procesos de exclusión y marginalización social.
Se cuestionó si dichas relaciones sociales están marcadas por la confianza, la honorabilidad y la posibilidad de crítica interior o si se caracterizan por la opacidad, están motivadas por el interés de poder, el egoísmo, y a partir de estructuras jerárquicas y autoritarias. Por último, se analizó en los textos revisados el tipo de instituciones sociales que se ponen en juego. Si estas últimas funcionan desde marcos de operación legal, normas justas —a las que se sujetan los individuos— o son instituciones que operan de forma arbitraria, personalista, carentes de marcos legales, actuando a través del capricho o normas consuetudinarias con el fin de producir beneficios e intereses acotados y particulares que implican la segregación y exclusión de amplios sectores de la población.
De esta forma la vigilancia se comprendió dentro del código binario de la esfera civil, es decir, dentro del espacio moral donde se cristalizan los valores sobre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, aquello que merece ser incluido o excluido, quién es amigo y quién enemigo. Según Alexander (2006) esta forma binaria simple puede parecer esquemática, sin embargo, releva el esqueleto mediante el cual las comunidades construyen las narrativas que guían su acción —aunque al ser relacionales implican procesos dinámicos complejos— y permiten ubicar cómo se construyen procesos de inclusión y exclusión social. Así, por ejemplo, las demandas, exigencias o intenciones de los protagonistas, antagonistas y otros actores secundarios fueron consideradas bajo el crisol de quién, por qué razón y para qué hace su demanda (motivos), la forma en que estructuran sus vínculos con otros grupos (relaciones) y su funcionamiento en el marco de las instituciones descritas en la novela.
Cuando se analizaron las obras literarias de Dick la propuesta metodológica resaltó la manera en la que la vigilancia se describe a partir de estas categorías dicotómicas, movilizada por motivos, relaciones e instituciones, tanto en un sentido civil como anticivil. La lectura de las obras está enfocada a analizar el uso de los actores de la vigilancia, ya sea para hacer caminar y hablar valores ligados a la opresión o para propiciar escenarios en los que se gesten la desigualdad y la inequidad sociales.[9] El objetivo fue mostrar cómo la vigilancia puede ser considerada un dispositivo con atribuciones, en esencia, negativas, ontológicamente suscrito como un instrumento de control y disciplina para crear procesos de clasificación social y otredad.
Pero también los textos revisados fueron cuestionados para ubicar en qué medida los actores, sus relaciones e instituciones eran conducidos por los protagonistas, para respaldar principios y valores ligados a la libertad, la autonomía y sobre todo la solidaridad con sus mecanismos de inclusión y membresía. Esto permite dar cuenta de que en las historias se ponen en marcha horizontes sociales en los que la vigilancia permite al mismo tiempo la expansión de la solidaridad y los valores civiles, aunque también puede provocar un proceso inverso: la clausura de mecanismos de solidaridad e inclusión social. Es esta tensión en el trabajo literario de Dick la que resulta interesante resaltar porque permite mostrar que los dispositivos de vigilancia no tienen efectos unidireccionales —como el control y la disciplina social—, sino que pueden crear mecanismos favorables a la defensa de derechos colectivos y sociales. En la medida en la que resalta esta tensión nos ofrece un mapa de lectura de la vigilancia distinto al que se puede encontrar en las versiones distópicas tradicionales, donde aquella aparece como el motor central de las sociedades autoritarias.
Читать дальше