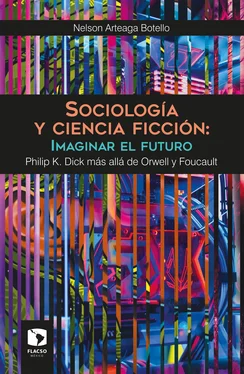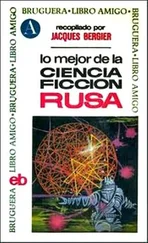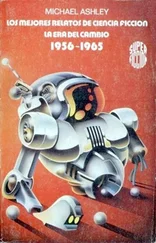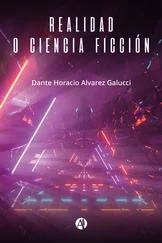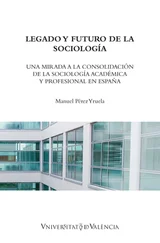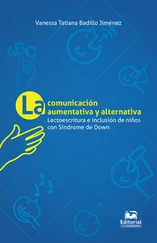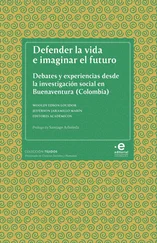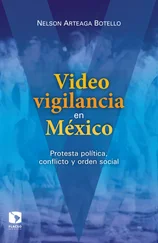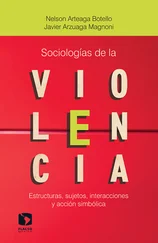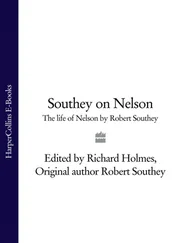Si hay algo que distingue las historias de ciencia ficción de Dick de las de sus contemporáneos en el género literario es que, si bien la vigilancia permite la gestión de grupos específicos de la sociedad —a veces humanos, otras veces no humanos—, también hace posible que dichos grupos resistan, se rebelen y, en algunas ocasiones, creen mecanismos de solidaridad y cohesión social. En otras palabras, la vigilancia posibilita que aquellos considerados como los Otros exijan su inclusión en la vida social, que puedan demandar que la solidaridad y las membresías de inclusión social se extienda hasta ellos. De esta forma la vigilancia no solo es un instrumento en manos de quienes dominan, también es desplegada por los grupos que buscan reducir sus márgenes de exclusión social. Esta idea ha sido desarrollada posteriormente desde la sociología cuando se advierte que la vigilancia no puede verse únicamente como un mecanismo coercitivo y amenazante, sino que también protege y cuida (Lyon, 1994; Weller, 2012). Este carácter dual de la vigilancia es independiente del tamaño de la información que maneja, de su grado de centralización, de la rapidez con la que viaja la información recolectada y procesada, del número de contactos con otros sistemas de vigilancia, así como del tipo de grupos a los que se vigila. Si la vigilancia produce lógicas de cohesión, ello se debe a que es un proceso de comunicación moral que genera solidaridad social, “el cual es literalmente dado, y no el resultado de fuerzas del mercado o luchas políticas (Lyon, 1994, p. 222).
En este sentido este libro se inscribe en la línea de la sociología cultural que considera que la cultura debe ser abordada como una esfera que posee autonomía con respecto de otras esferas de la vida social —tales como la economía, la política y la estructura social— y que además tiene efectos de causalidad sobre ellas (Alexander, 2019). Por tanto, no es un trabajo de sociología de la cultura, no se asume el presupuesto de que el mundo de los símbolos y sus significados —así como los sentidos que produce— son variables dependientes de una supuesta vida material más objetiva y, por ende, más real. La sociología cultural tiene implicaciones relevantes para examinar los sistemas sociales y sus partes. La acción colectiva y la institucional expresan la presencia de una red de códigos, narrativas y símbolos que se encuentran en el fondo de la sociedad y que permiten la cohesión de esta última.
La propuesta de sociología cultural retoma de manera consecuente las reflexiones de Durkheim sobre la sociología de la religión para señalar la forma en que los individuos y colectivos mantienen la división del mundo entre espacios sagrados y profanos, incluso en las sociedades modernas. Por otro lado, se retoma de Weber el peso que tiene la definición del bien y el mal social en la concepción de lo justo y lo injusto en las sociedades contemporáneas. Para la sociología cultural estos son temas centrales que se encuentran pautados en las sociedades democráticas por las disputas que se dan en la esfera civil: ese campo en el que se sostienen de forma crítica e integrada las inspiraciones y capacidades universales de solidaridad y pertenencia, así como los procesos emocionales derivados de la conexión de las personas en colectividad.
Ciencia ficción, sociología cultural y esfera civil
A diferencia de las perspectivas inspiradas en el modelo hobbesiano que consideran que la sociedad es una lucha permanente del hombre contra el hombre para satisfacer sus intereses egoístas, los padres fundadores de la sociología apostaron por considerar que la sociedad mantenía su unidad gracias a principios morales de solidaridad y autoridad. Son precisamente los ideales y los valores morales que las sociedades juzgan relevantes y centrales para su sostenimiento los que crean los vínculos emocionales y afectivos que dan forma a dichos lazos de solidaridad. Sin embargo, los actores y grupos sociales someten sus referentes morales a crítica e interpretación de forma constante, alterando con ello su sentido en el tiempo. Así, la solidaridad en la esfera civil se produce en ese mundo de valores e instituciones que “genera la capacidad de crítica social e integración democrática al mismo tiempo” (Alexander, 2006, p. 4). Explora cómo se construye y se define, por un lado, la solidaridad democrática, con sus disputas internas sobre el tipo de inclusión y membresía social que debe ser considerada justa y legítima, y, por otro, de qué manera esa solidaridad se desarrolla en un contexto donde prevalecen lógicas autoritarias de cohesión e integración social.[5]
En la esfera civil la construcción de la solidaridad se define por el entrelazamiento tirante entre las demandas particularistas que reclaman los actores sociales y las obligaciones colectivas de universalidad. La esfera civil es un concepto que permite comprender la tensa relación que se produce entre los referentes universales de inclusión y solidaridad y las demandas específicas de los distintos grupos sociales (Alexander, 2006). Como sugiere Junker y Chan (2019), esto significa que, por un lado, la solidaridad refiere a un conjunto universal de ideales sobre la libertad, los derechos y la civilidad, y, por otro, a las identidades particularistas comúnmente compartidas por ciertos grupos como el territorio, el lugar de nacimiento, el lenguaje o un conjunto de atribuciones que se consideran esenciales para garantizar la reproducción de la vida social.
Una relación con estas características provoca repetidos desacuerdos sobre las demandas de inclusión y membresía social. Los desacuerdos se cristalizan en los medios de comunicación y en las encuestas e irrumpen en la escena pública muchas veces como movimientos sociales o contra estos. Para dirimir tales desacuerdos, se llevan a cabo votaciones, resoluciones jurídicas o se implementan cambios institucionales. Pero más allá de dar cuenta de la forma en que se resuelve la tensión, la solución es siempre parcial para unos e incompleta para otros. En la medida en que los actores tienen distintas interpretaciones sobre cómo debe cristalizarse la solidaridad social, expresan reiteradamente su desacuerdo acerca de la articulación de las demandas individuales y las obligaciones colectivas. Por su puesto, esta lógica contradicción entre universal y particular que define la solidaridad social resulta imposible de solucionar en un solo sentido y de manera definitiva.
Siguiendo a Alexander (2006), la esfera civil opera con sus propios códigos culturales e institucionales de solidaridad y conflicto. Los códigos culturales proporcionan las formas de clasificación social a través de los cuales los actores juzgan y determinan la pureza o impureza de sus acciones y la de los otros, y a partir de dicha tipificación se definen los criterios de solidaridad, de inclusión y de exclusión social. Por su parte, los códigos institucionales se cristalizan espacial y temporalmente en formas comunicativas y regulativas. Las instituciones comunicativas reflejan y difunden —como sugieren Kivisto y Sciortino (2015)— las posturas, pasiones e intereses de quienes se asumen como parte de una sociedad o forman una red de actores que hablan en nombre de la sociedad, hacia la sociedad y como sociedad. Entre estas instituciones están los medios de comunicación, las asociaciones voluntarias y los movimientos sociales. Las instituciones regulativas son aquellas que ante el reclamo social de solidaridad poseen el derecho a tomar decisiones vinculantes, como sucede con los cargos electivos y tribunales. Existen otras esferas que bordean la esfera civil y que tienen sus propias lógicas de solidaridad y cohesión, apelando a valores no universales, a mundos morales particulares y sectoriales que legitiman sus propias estructuras jerárquicas. El Estado, la economía, la familia o la religión son un ejemplo de esferas no civiles. El Estado es una organización burocrática impersonal que ejerce control social a través de órdenes y principios de autoridad y fuerza. El mundo de la economía opera a partir de la productividad, el interés y la ganancia. La familia, por su parte, está ligada en su interior por lazos afectivos, pero depende de la potestad y la deferencia, no de la crítica. La religión, por otro lado, genera lazos de comunicación y solidaridad en función de una autoridad que media la relación entre los creyentes y Dios. Cada una de estas esferas no civiles establece relaciones de frontera, que constantemente se reescriben y desplazan, con la esfera civil.[6] Al comprender dichas relaciones de frontera que tiene con otras esferas —sobre todo en contextos autoritarios— se pretende entender de qué manera la vigilancia se articula o confronta ciertos valores y principios categorizados en la sociedad como civiles y democráticos con otros juzgados anticiviles o no democráticos.[7]
Читать дальше