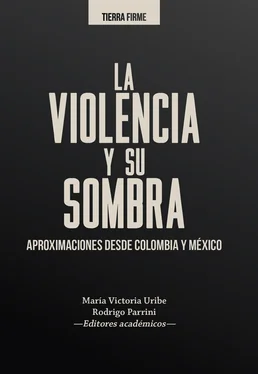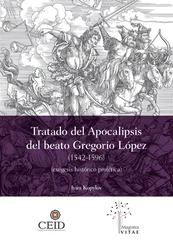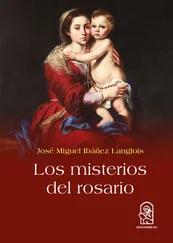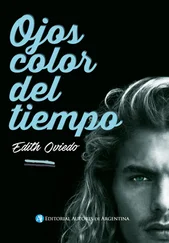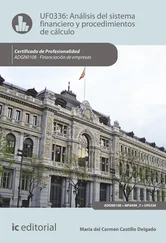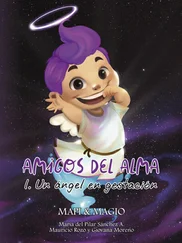La espectralidad de estos textos también habla de sus paradojas: si bien algo se encuentra, no necesariamente se puede nombrar. Esto es relevante, porque, como lo muestran algunos artículos sobre Colombia, violencia y significación no coinciden, obligadamente. Puede también abrirse un hiato problemático entre ambos. En esa fisura aparecen los espectros, esas “incorporaciones paradójicas”, como las denomina Derrida, “ni alma ni cuerpo, y una y otro” (1995, p. 20). Si los espectros merodean la historia de México, sostiene Mariana Botey, entonces se pueden “percibir” sus voces, lo que ella llama “el discurso del fantasma” (2014, p. 70). ¿Es lo que perciben los textos compilados? En este caso, el discurso del fantasma, si lo hubiera, es una colección de citas, retazos, fragmentos, huesos, marchas y proclamas. Pero, como lo plantea Ileana Diéguez, no se trata solo de rastrear los espectros en la historia, también de distinguirlos en el presente y en la producción del futuro. El cuerpo espectral, dirá Diéguez, permite pensar “las prácticas que son configuradas a partir de vestigios y que están impregnadas de memorias específicas” (2016, p. 351).
Si, como dice Alejandro Castillejo, la verdad misma tendría un carácter espectral, que surge “en el momento en que la violencia es nombrada, investigada, localizada de una forma específica” (2009, p. 5), los artículos compilados atestiguarían ese momento y también lo desmentirían, porque nombran e investigan la violencia, pero también interrogan sus localizaciones y sus nombres. Lo que se nombra como testigo no es equivalente a lo que se designa como intérprete. La contemporaneidad de ambas prácticas no garantiza la coincidencia de sus resultados. El discurso del fantasma es afásico.
Esto, diremos regresando a Didi-Huberman, anuncia “un futuro que no sabemos aún leer, ni incluso, describir” (2013, p. 307). No solo hay una verdad que se expone, también una situación que aflige e incomoda. Un texto situado es, en alguna forma, otro sitiado. Por eso, como dijimos antes, la violencia no es un objeto, sino un contexto (lejano o cercano), y las escrituras que hemos compilado emergen entre la localización y el asedio. El futuro que no sabemos leer ni describir nos compromete a todos/as y develarlo es una tarea común.
Referencias
Botey, M. (2014). Zonas de disturbio. Espectros del México indígena en la modernidad. México: Siglo XXI.
Buck-Morss, S. (2011). Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Castillejo, A. (2009). Los archivos del dolor. Ensayos sobre la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea. Bogotá: Universidad de los Andes.
Comisión Nacional de Búsqueda. (2020). Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. México: CNB. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535387/CNB_6_enero_2020_conferencia_prensa.pdf.pdf
Das, V., Jackson, M., Kleinman, A., & Singh, B. (Eds.). (2014). The ground between. Anthropologists engage philosophy. Duke University Press.
Derrida, J. (1995). Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Madrid: Trotta.
Didi-Huberman, G. (2013). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada.
Diéguez, I. (2016). Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
Harney, S., & Moten, F. (2017). Los abajocomunes. Planear fugitivo y estudio negro. México: Campechana Mental-El Cráter Invertido.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2019). Defunciones por homicidios 1990-2018. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
Jackson, M. (2014). Ajàlá’s heads: reflections on anthropology and philosophy in a West African setting. En V. Das, M. Jackson, A Kleinman & B. Singh (Eds.), The ground between. Anthropologists engage philosophy (pp. 28-49). Durham: Duke University Press.
Le Guin, U. (2016). Los que se marchan de Omelas. Biblioteca Anarquista La Revoltosa Alcorcón. Recuperado de https://bibliotecalarevoltosa.files.wordpress.com/2010/09/maquetacic3b3n-completa.pdf
Povinelli, E. (2016). Geontologies: a requiem to late liberalism. Durham: Duke University Press.
Rivera Garza, C. (2013). Los muertos indóciles. Necroescritura y desapropiación. México: Tusquets.
Warburg, A. (2010). Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal.
Notas
*Profesora asociada, Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario.
**Profesor-investigador, Departamento de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco).
REPRESENTACIÓN, MEMORIA Y ESCUCHA
VARIACIONES VISUALES EN TORNO A LA CORBATA COLOMBIANA
ANÁLISIS DE UN ÍCONO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Juan Felipe Urueña Calderón *
Un programa de televisión denominado El Expediente, publicado en YouTube el 20 de junio de 2015 por la cadena C5N de Argentina, se dedica al esclarecimiento del “misterio de la corbata colombiana”. El “misterio” se refiere a la aparición de un cuerpo desnudo en extrañas circunstancias en una vía que conecta a la capital argentina con Mar del Plata. El cuerpo presentaba “un golpe en la cabeza, traumatismo de cráneo, y un profundo golpe en la región del cuello, un corte muy particular […]”. El nombre del capítulo, aclara el presentador, se refiere al tipo de crimen: “Corbata colombiana, es un crimen horroroso, pero de película de terror, que tiene que ver con los ajustes de cuentas entre mafias”. En el programa, cuando se da contexto al nombre del tipo de crimen, no sé habla en absoluto de los cortes de la violencia bipartidista. El locutor afirma que el objetivo de los crímenes de la mafia es el de enviar mensajes y en el caso específico de la “corbata” el mensaje tiene que ver con la retaliación a los que hablan de más: “Producen un corte a la altura de la garganta, donde nace la lengua, por eso es la corbata colombiana, ¿por qué la lengua? Porque con la lengua se habla, le sacan literalmente la lengua por la garganta, y ese mensaje es: por buchón te pasa esto, por hablar te pasa esto”. Mientras van hablando muestran una imagen pixelada de la víctima, y aclaran: “Obviamente tapamos, obviamente no mostramos”. Esa imagen la alternan con la de un tatuaje en el que se ve, de modo caricaturesco, “la corbata colombiana”, “ahí está ese tatuaje, ese tatuaje significa la corbata colombiana, lo mostramos para no mostrar directamente”. 1
¿Cómo llegó el “corte de corbata”, este corte de la violencia de los años cincuenta, a ser conocido internacionalmente como “la corbata colombiana”, o, en inglés: Colombian necktie? Una simple búsqueda en Google usando estos dos últimos términos nos arroja una gran cantidad de resultados en los que pueden encontrarse referencias culturales, noticias de hechos de violencia, tatuajes, disfraces de Halloween, escenificaciones hechas con maquillaje, etc. Se hace referencia a la “corbata” en múltiples productos de la cultura popular, como canciones, series de televisión y películas, e incluso tiene una página de Wikipedia. 2
La reproducción extendida de este ícono en múltiples imágenes y sus referencias en los productos de la cultura popular parecen ser una oportunidad para volver sobre los reclamos, hechos tanto en el contexto popular como en el de la academia, al respecto de la utilización de imágenes para la representación de hechos violentos: se afirma que son insuficientes para dar cuenta de acontecimientos que son en esencia irrepresentables, que su alta circulación tiene una suerte de efecto inmunizador que redunda en la tolerancia creciente hacia los estímulos provocados por ellas, que son simulacros que falsifican la complejidad de la realidad, que son mercancías cuya circulación coarta las recepciones reflexivas de los espectadores o que son ídolos cuyos análisis propician apologías del horror.
Читать дальше