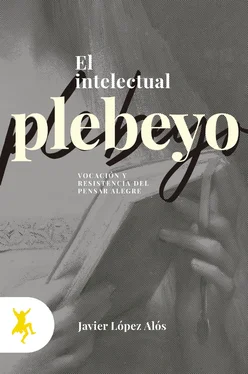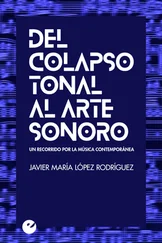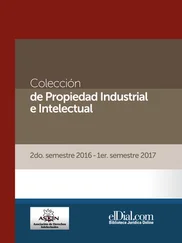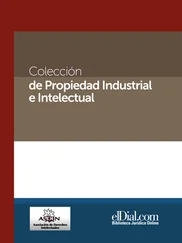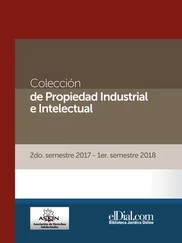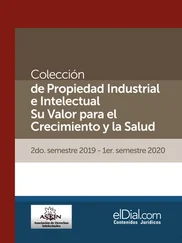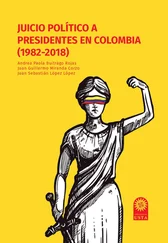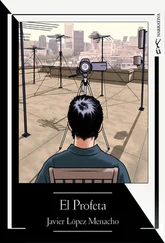La respuesta a la que nos impele lo que Laval y Dardot han designado como razón neoliberal es que debemos competir: contra el resto, contra nosotros mismos, contra todo2. Tal y como iremos viendo, la propuesta del intelectual plebeyo, por su parte, es un intento de escapar de esa lógica competitiva en pos de un orden social más justo, orden que necesita ser pensado, imaginado y sometido a discusión en condiciones de libertad e igualdad. O sea, cooperativamente.
En cierto modo, la escritura de este libro es el resultado de una tensión que se esfuerza por no incurrir en contradicción. Por un lado, asume sin nostalgia alguna que el tiempo de los intelectuales clásicos ha terminado; por otro, constata que lo que ha venido después, la era del expertismo, lejos de una transformación que se hiciera cargo de las críticas a los abusos de poder de un sistema que consagraba la desigualdad, ha supuesto la intensificación de los viejos males y la aparición de otros nuevos. Lo interesante del experto en cuanto categoría es justamente su indeterminación formal, clave para su fluidez y operatividad. Quiero decir, por supuesto que ha habido figuras análogas, hombres que hacían de su sabiduría particular sobre un campo concreto la base de su autoridad moral o intelectual en la sociedad. Sin embargo, su reconocimiento y privilegio hermenéutico venían asociados a su profesión concreta de teólogos, juristas, médicos… pero no a su condición de expertos, que es una investidura tan vaga como indeterminada.
En las actuales condiciones sociales, tanto en la producción como en la recepción de las obras, aspirar a convertirse en figura pública con cierta autoridad sostenida en el tiempo es una ilusión sin apenas anclaje en el principio de realidad. Sin embargo, que lo que se piensa o escribe tenga alguna influencia —es decir, sea de alguna importancia para otros— depende en buena medida de la proyección pública del discurso y, sobre todo, de la voz que lo emite. El intelectual plebeyo no puede fingir que esta dependencia no le afecta, pero lo que está por decidir es cómo reacciona ante ella, si encuentra el modo en que la prosecución de unas condiciones materiales adecuadas para la vida intelectual no ahogue el sentido último de esa vida. En el fondo, lo que está en juego es dilucidar si somos capaces de construir las condiciones de posibilidad para una vida intelectual sin para ello tener que convertirnos obligatoriamente en figuras públicas o remedos (a veces grotescos) de un tipo de intelectual en vías de extinción.
A partir de ese contraste de las condiciones de posibilidad de la vida intelectual con la realidad presente para la mayoría de quienes se sienten llamados a ejercerla, interesaría avanzar en la reflexión sobre los modos de estar y hacerse significativo para los otros3. Entiendo que es uno de los problemas centrales que mi generación y las que vienen después han de encarar. Ya no se trata —pregunta siempre colosal, en todo caso— de decidir qué hacer: buena parte de nuestras angustias y ansiedades procede ahora mismo de las dudas sobre cómo hacer aquello escaso que comprendemos que estaría en nuestra mano hacer. El interrogante se complica si nos imponemos la tarea de encontrar respuestas que no impliquen la reproducción de comportamientos o estructuras de dominación (material o simbólica) que consideramos rechazables o perjudiciales para la mayoría.
Pero ¿por qué hablar de intelectual plebeyo y quiénes son esos plebeyos? Se trata de un término procedente de la antigua Roma que se define negativamente y por una carencia. Para empezar, plebeyos son todos los que no son patricios, los que no disponen de gens y, por tanto, no pueden formar parte del populus. Otra característica que nos interesa es su heterogeneidad, pues la plebs se componía de elementos muy diversos: proletarios, pequeños y medianos campesinos y una elite rica que podía ocupar puestos políticos y militares importantes. Sin embargo, lo que les unía a todos ellos era la conciencia de padecer, con todas las diferencias de grado que se quiera, una misma clase de injusticia: «la plebe quiere participar en el Mando», resume Ortega y Gasset4. Este sentimiento de pertenencia, que respondía a una situación objetiva de discriminación, era fundamental en su autoidentificación como grupo frente al poder senatorial, así como en su organización institucional. La intervención negativa, «la acción mínima imaginable» de la secessio plebis que Ortega califica como «arma suprema» de la plebe no es otra que la retirada al Monte Sacro o al Aventino: «Retirarse a una colina valía como la amenaza simbólica de fundar otra ciudad frente a la antigua»5.
Es decir, la lucha por sus derechos y el fin de los abusos dio lugar a un complejo orden institucional a partir de principios representativos (como las magistraturas de los tribunos y ediles de la plebe), deliberativos (la asamblea del concilium plebis) y la diferenciación de centros de poder según la función política, religiosa o administrativa. Asimismo, a partir de su fuerza negativa, se desarrollaron toda una serie de normas jurídicas que contemplaban la protección e inviolabilidad de los magistrados (lex sacrata) y la del plebeyo contra el imperium consular (auxilii latio adversus consules). Lo interesante de estas referencias (no en vano, tan visitadas, por ejemplo, en la Revolución francesa) es que permiten ver cómo la extraordinaria heterogeneidad de este grupo no es óbice para que se mantenga una fuerte cohesión respecto al patriciado, de la cual deriva una autocomprensión como grupo social diferenciado al tiempo que un entramado de prácticas políticas y sociales que le son propias. Y, muy importante, una producción jurídica e institucional que trasciende el ámbito de la plebe e informa a la misma civitas 6.
Análogamente, el uso que aquí se hace del término plebeyo ni puede ni pretende ocultar las diferencias ad intra plebis, sino politizarlas de un modo particular. Quién puede negarlo, hay diferencias sustanciales entre el catedrático y la becaria sin beca que se sienta frente al escritorio al salir de su turno de trabajo en la cafetería, entre el jefe de un laboratorio y un novelista en paro, y cuantas comparaciones se nos ocurran. No creo necesario ilustrar esto y, por desgracia, sabemos que todas esas situaciones de vulnerabilidad se harán aún más precarias en la medida en que intervengan factores de género, raza, nacionalidad, etc. En esta ocasión, la cuestión que me interesa es su potencial movilizador: lo plebeyo tiene que ver con una determinada conciencia de la desigualdad y la injusticia, así como con una toma de postura ante éstas. Como veremos en el capítulo 9, esta concertación de elementos heterogéneos articulados por expresiones concretas de lo común, característica del campo plebeyo, es afín a la noción de contraesfera pública utilizada por el crítico británico Terry Eagleton y sus observaciones acerca del discurso y la práctica feminista.
Me parece que ante determinado tipo de situaciones, que llamaremos de manifiesta injusticia, hay una línea divisoria elemental, filosófica y políticamente más importante que la que (circunstancialmente) separa a quienes sufren la injusticia en carne propia y los que no. También más inquietante: los que la impugnan y los que la validan. Esta división permite entender, por ejemplo, que haya quien admire la perfecta geometría de la suela de la bota que le pisa el morro, y hasta tome notas y medidas por si algún día puede permitirse calzarse unas propias. Al fin y al cabo, la oposición del plebeyo frente al patriciado no aspira a resolverse volviéndose uno patricio, sino disolviendo esa diferencia, esté más cerca o más lejos de poder beneficiarle. De ahí que ello nos permita identificar aliados potenciales a los que persuadir y de los que es razonable esperar implicación en quien, le vaya como le vaya en la vida, cuando menos, es capaz de decir: «Sí, esto es injusto: debería ser de otro modo». Y, a partir de ahí, dar pie a algo distinto. Si es preciso, a que digan basta con nosotros y se muestren dispuestos a fundar algo nuevo en cualquier otro lugar.
Читать дальше