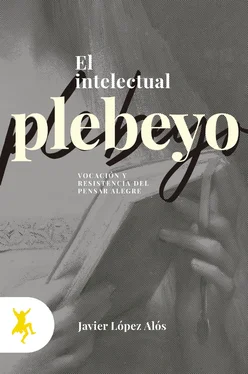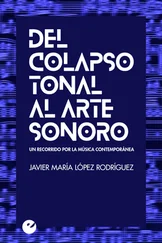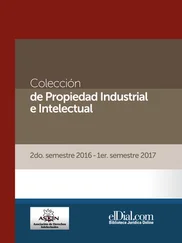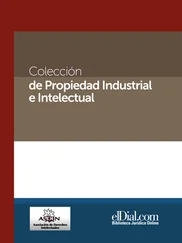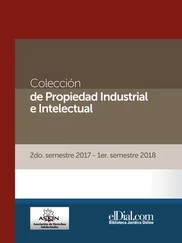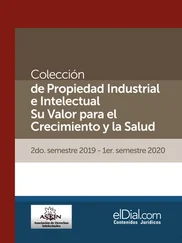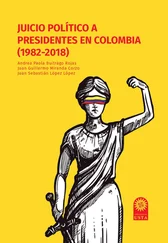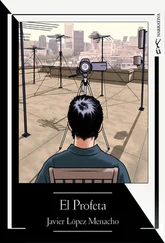En nuestro tiempo esta reivindicación carece de sentido porque tiende a confundirse con el populismo antiintelectual y anticientífico, en el que cada detentador de capital cultural se adjudica a sí mismo toda la autoridad. López Alós reivindica la condición de plebeyo como una forma de libertad apoyada en el propio sentido del deber. En mi opinión así se solicita una interlocución específica (y aquí aparece la tercera manera de reconocimiento intelectual): la de una creación intelectual ajena a las instituciones, a las corrientes intelectuales y al beneplácito de los mediadores de ambas. El sujeto encuentra en su fuero interno un espacio de resistencia contra el mundo, lo cual sólo es posible cuando encuentra el magisterio y la compañía de otro mundo: el mundo formado por las generaciones intelectuales, por sus métodos de trabajo y de producción. Calcando lo que alguien escribió a propósito de otro acompañamiento, podría decirse: un intelectual plebeyo nunca está solo. Aunque las noticias del exterior así lo sugieran, aunque en lo concreto se encuentre muy solo, aunque su saldo bancario le exijan enormes economías. Esa interlocución se mide positivamente en su fortaleza subjetiva y su constancia, también en el tipo de compañías que se procura y a las que concursa; libres de la ansiedad, articuladas desde la escucha, consciente del aspecto común del trabajo.
Javier López Alós está escribiendo nuestro Enquiridión en la época de la precariedad masiva entre las clases cultivadas. La autenticidad —discreta y nada exhibicionista— de su testimonio, la profundidad de sus análisis filosóficos y sociológicos desde los que argumenta, deberían alimentar nuestro debate y ayudarnos a promover otras políticas. Muchas veces he oído, o me he oído, decir: esto es un desastre, así no se puede pensar ni discutir con dignidad; aunque se piense poco o se discuta con resultados menos que magros, pero es necesario que pensar y discutir conserven su sentido. Quienes se reconocen en lo anterior, estoy seguro de que amarán este libro y se darán cuenta de que tampoco están solos.
José Luis Moreno Pestaña
¿En qué consiste hoy el intelectual como profesión? ¿Se puede ser intelectual sin que ello constituya una profesión? ¿Se puede cuando sí la constituye y sus condiciones de desempeño parecen disponerse justamente en contra de toda actividad intelectual no sujeta a criterios de productividad?¿Y qué significa ser un intelectual? ¿Es apropiado, en este contexto social dominado por las redes sociales y la tiranía del instante, seguir utilizando este término? ¿Cabe defender todavía la pertinencia de una figura criticada en los últimos tiempos por su agresividad e incapacidad para aceptar su pérdida de influencia? ¿Es factible una modulación distinta? ¿Por qué habría de importarnos?
Con estos interrogantes se procura dilucidar cómo se puede (si es que se puede) tener una vida intelectual sin ser una figura pública y a qué tipo de normatividad habría de sujetarse, particularmente en un momento histórico en el que lo más probable es carecer de cualquier repercusión o que, de darse ésta, el azar no intervenga de modo tan favorable como para prolongarla mucho más que un fogonazo en la oscuridad. Todas estas preguntas invitan, en fin, a repensar quiénes somos y qué hacemos. Aún más radicalmente, qué o quiénes queremos ser y qué podríamos hacer en cuanto a nuestras capacidades y conocimientos, si es que merece la pena hacer algo con ellas distinto a maximizarlas exclusivamente en provecho propio.
Este libro es una reflexión sobre el sentido, implicaciones y posibilidades de la figura del intelectual en nuestros días, no particularmente propicios a según qué modos de acceso, uso y transmisión de saberes. Para mayor claridad, distinguiremos dos sentidos del término intelectual. Anticipemos por ahora que, en una acepción amplia, hablaremos de las personas que se dedican a las actividades consideradas intelectuales, es decir, de suyo productoras de objetos no materiales y vinculadas ante todo a la utilización de sus capacidades cognitivas y culturales. Y sensu stricto identificaremos como intelectuales a aquellas personas que, además de desempeñar alguna de las actividades del grupo anterior, lo hacen con una vocación de intervención pública y de influencia social, a menudo explícitamente política. Esta definición corresponde a la comprensión histórica del vocablo desde finales del siglo XIX y tiene sus antecedentes más reconocibles en formas siempre asociadas a la esfera de la opinión pública, como aún antes les philosophes y los ideólogos. Así las cosas, uno de los centros de interés de este ensayo es la situación del intelectual en la actualidad, entendida esta locución como designación de un régimen de temporalidad específico, de aparición reciente y que aún rige.
Además de hablar de ese tipo ideal de sujetos a los que conocemos como intelectuales, indagaremos en los a priori de su actividad en este momento histórico de globalización neoliberal. En medio, habrá que examinar el significado actual de la idea de vocación, clave, como mostrara Max Weber, no sólo para el desarrollo del capitalismo moderno, sino para la constitución de la ciencia en profesión. Lo veremos en su momento, la modulación dominante de este término lo ha convertido en un concepto funcional a la (auto)explotación y la servidumbre voluntaria. Se trata de una preocupación que articulaba mi Crítica de la razón precaria y que en esta ocasión quiero desarrollar a partir de una figura que proponía en sus últimas páginas: el intelectual plebeyo. Si la pregunta originaria entonces podría resumirse en qué hacer cuando la precariedad bloquea el pensamiento, ahora la continuación gira en torno al interrogante de cómo encontrar fundamentos normativos mínimamente sólidos para una práctica intelectual alternativa a la regida por la ideología dominante. Es decir, no sometida al principio neoliberal de la competitividad y sí comprometida con un pensamiento de lo común.
Cuestiones materiales, pero también formales
Reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del intelectual del presente y para las próximas generaciones obliga a consideraciones de índole histórica, sociológica, política y económica, pero hay otras de aspecto más filosófico que ocupan un lugar destacado en este ensayo. Algunas tienen que ver con el modo en que nuestra experiencia contemporánea del tiempo y el espacio modifica objetos, métodos y expectativas del pensamiento, entendido éste como acción social. Otras aluden al ámbito subjetivo del intelectual y su posicionamiento frente a cuestiones como, por ejemplo, amén de la ya mencionada vocación, la responsabilidad, el compromiso o el estilo. El análisis combinado de ambos planos debiera servir no sólo para una mejor comprensión de ciertos valores asociados a la organización y reproducción social del saber, sino también para perseguir unos postulados formales en la esfera intelectual que se dirijan a la justa preservación de sus actividades e individuos.
Las ideas que atraviesan este libro forman parte de una preocupación por lo común a la que responden mis últimos trabajos publicados1. El título ya lo delata, en particular por lo que se refiere al pensamiento entendido como actividad social. Al abordar el fenómeno de la precarización de la vida intelectual, me impresionó comprobar cómo personas con situaciones profesionales muy diversas, desde el estudiante al catedrático consagrado, desde investigadores en paro a profesores pluriempleados, se reconocen en un cuadro que se caracteriza por la perplejidad y el malestar. Me pareció que esta coincidencia en el descontento debía ser reflexionada con detenimiento y que, bien articulada, contiene una potencia transformadora considerable. Por supuesto, dicha potencia no es automática ni hay que darla por descontada. El descontento puede atribuirse a causas muy diversas y expresarse por cauces incluso antagónicos. En el límite, puede ser la guerra de todos contra todos. El punto de intersección que me interesa señalar es el hecho mismo del malestar: cada cual con sus matices e intensidades, con diferencias que ni pueden despreciarse ni sirven para ignorar el sufrimiento ajeno, se observa una desazón que se filtra por todo el entramado académico, artístico e intelectual. La cuestión es qué hacer ahora con este malestar.
Читать дальше