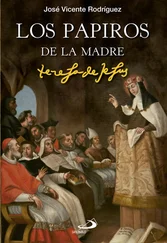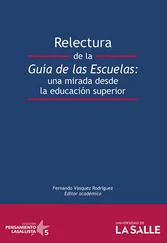Estúpida, estúpida, estúpida.
En ese instante, en cambio, me apartó para dirigirse a las escaleras y ni siquiera se molestó en discutir. Al poco rato, sentí el temblor que sacudía el suelo cada vez que se cerraba la puerta principal y supe que se había ido.
Tal vez fuera la conversación con Louise o el intento de robo de mi madre. O tal vez fueran las otras infinitas conversaciones e intentos de robo que había ido acumulando y acumulando. Al final, mi cuerpo ya no fue lo suficientemente grande para guardarlas todas.
Me vacié en lágrimas hasta que pude escuchar el eco del latir de mi corazón por dentro.

Me había acostumbrado demasiado joven al ambiente de la fábrica; al calor que irradiaban las máquinas, al espacio gris y asfixiante, a las heridas y las ampollas de las manos por montar engranajes. A la ropa pegada contra mi piel por culpa del sudor y al pelo apelmazado en mis sienes por la misma razón. A estar constantemente agotada y a sentir cada pedazo de mi cuerpo doler.
Me había acostumbrado también a la maraña de hilos que me rodeaba y a no molestarme porque yo no formara parte de ella.
Cuando salí de casa aquella mañana Julien todavía fingía dormir. Sabía que estaba despierto y que se había pasado la noche haciendo carboncillo en su cuaderno, porque no le había dado tiempo a cerrarlo antes de que yo me despertara y por las manchas negras de sus manos y en las sábanas. Salí de la habitación intentando no hacer demasiado ruido, no tanto por Juls como por mi padre, al que escuchaba roncar en la habitación contigua. Al menos, si estaba dormido, no estaba durmiendo.
El frío en la calle era húmedo y atravesaba toda la ropa hasta incrustarse en mi piel y en mis huesos, congelándome por dentro. Podía distinguir a los que se dirigían a las fábricas de Clerkenwell, como yo, por los zapatos grises llenos de ceniza y por los bajos de las faldas y los pantalones, negros de arrastrar la suciedad de los suelos de las fábricas.
Al llegar, todo llevaba ya un tiempo encendido, calentándose y preparándose para ser utilizado. Después de tantos años en el mismo puesto y rodeada de las mismas máquinas, me había convertido en una de ellas. Trabajaba como si mis manos fueran ajenas a mi cuerpo, como si siguiera las órdenes de una coordinación mucho mayor, que nos sincronizaba a todas las que estábamos allí para que funcionáramos como un único ser.
No quería estar allí y casi cualquier otro lugar parecía aceptable. Como la universidad con Julien, por ejemplo.
Al atardecer, cuando apenas quedaba media hora para finalizar la jornada, se escuchó alboroto en los pasillos. Primero pensé en Edith, porque así la habíamos conocido. Pero nos habría avisado y no sabíamos nada de aquel espectáculo. Uno de los encargados de seguridad se acercó a la puerta al ver a un joven que ni siquiera aparentaba tener dieciséis años tratando de entrar.
—Esto es una propiedad privada, niño. Largo.
Él, en lugar de marcharse, sacó de su maletín un paquete de periódicos que dejó en el suelo. Estaban arrugados y sucios, seguramente de haberlos guardado nada más salir de la imprenta. Lo más probable era que los hubiera robado de algún camión de reparto, por la urgencia con la que parecía moverse.
—Solo venía a dejar esto. ¡Tan solo un penique por saber quién ha ganado las elecciones! —gritó alzando uno de los ejemplares en alto—. ¿No quieren saber quiénes han ganado y cómo pretenden estropearlo todo?
—Márchate, niño.
Me sequé las manos sudadas en el delantal. El niño huyó con todos los ejemplares vendidos y las monedas tintineando en los bolsillos.
Ya se conocían los resultados de las elecciones y yo permanecía inmóvil en el lugar, como si mis talones se hubieran fundido con el suelo. No estaba segura de querer saberlos, de ver que, una vez más, habían ahogado todas nuestras esperanzas antes incluso de poder rozarlas con nuestras propias manos. Aun así, cuando mi compañera apareció a mi lado con uno de los ejemplares, no pude evitar acercarme a ella para leer la noticia.
Al verme espiando por encima de su hombro, se giró hacia mí.
—Por qué poco, ¿no?
Asentí. Yo solo podía fijarme en las enormes letras negras del titular, el resto de la noticia bailaba ante mis ojos.
Estaba sucediendo. El partido del Primer Ministro volvía a ganar las elecciones. Tendría que cumplir su palabra.
O se la haríamos cumplir nosotras.
Nunca los minutos se me hicieron tan lentos como aquel día. Todo mi cuerpo me pedía salir corriendo, primero a las oficinas para contárselo a Beth, luego a casa para hablar con Julien. Por muy reacia que hubiera sido a las primeras declaraciones sobre el posible proyecto de ley, no podía impedir que la emoción me recorriera, como si en lugar de sangre mis venas transportaran burbujas.
Llegué a casa con el abrigo mal abrochado y los guantes sobresaliendo de los bolsillos después de haberlo comentado todo con Beth. De todas formas, tendríamos mucho más tiempo cuando fuéramos a casa de Edith. Juls debía de haber salido ya de la universidad. Abrí la puerta con los dedos enrojecidos por el frío y jadeando a causa de lo mucho que había corrido desde la fábrica hasta nuestra calle.
—¡Juls! —grité, antes de abrir la puerta por completo.
La estufa estaba encendida en el comedor porque sentí cómo me escocía el cuerpo a medida que entraba en calor. Había esperado encontrarme a Julien en nuestra habitación, pintando o leyendo, o simplemente tumbado en la cama sin hacer nada. En su lugar, me topé con un comedor lleno de gente.
Julien estaba entre ellos, sentado en uno de los taburetes y con la mirada apurada, y yo sabía que se sentía culpable de la emboscada que me habían preparado. Porque al lado de Juls se encontraba Arthur, acompañado de Angelique, su mujer, y de nuestro padre, que no parecía enterarse de nada de lo que estaba ocurriendo. Como siempre.
—¿Te parece que estas son formas de entrar en casa, Olivie? —me preguntó Arthur.
Sonreí, divertida, porque, a pesar de que lo odiaba con todas mis fuerzas, me encantaba ponerlo nervioso con mis modales bruscos. A decir verdad, era una pena que le hubiera tocado una hermana como yo a un hombre como él, porque solo servía para que malgastara sus fuerzas sin recibir ni un solo resultado. Me quité el abrigo y lo dejé en el perchero de la entrada, sabiendo qué era exactamente lo que Arthur me reprocharía a continuación, como si solo pudiera decir lo mismo una y otra vez.
El corsé y el pelo.
—¿Has visto cómo llegas? Tienes todo el pelo fuera del moño y la cara sucia. ¿Es que no puedes adecentarte un poco antes de volver a casa?
Quejarse de mi pelo: hecho.
—¿Para qué? Vengo a casa, no a recibir a la reina. Y salgo de trabajar, deberías probarlo alguna vez —repliqué acercando uno de los taburetes a la mesa. Me moría de hambre.
—¿Qué crees que estás haciendo? —me detuvo, antes de que pudiera siquiera sentarme—. Ve a lavarte la cara y las manos ahora mismo. Y péinate. Espero que no se te ocurra salir sin el corsé.
Obligarme a ponerme el corsé: hecho.
Hice una reverencia burlona y sonreí. El resto no se movió mientras Arthur me daba órdenes, como si su influencia frenara las acciones de los demás.
—Como desee.
No me quedé para ver cómo se le hinchaba la vena del cuello o cómo apretaba la mandíbula hasta que le rechinaban los dientes. Entré en la habitación y lo primero que hice fue esconder el periódico que había conseguido al salir de la fábrica debajo de la almohada. Me limpié la suciedad de la cara y las manos y me quité la camisa del trabajo para anudarme el corsé.
Читать дальше