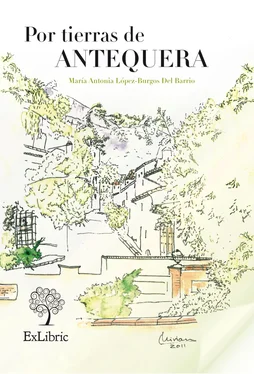Vimos a la izquierda un espectáculo singular denominado El Torcal; está situado en la cumbre de una elevada montaña y tiene la apariencia de una gran ciudad en ruinas, con calles regulares, grandes iglesias, y enormes edificios públicos. Sin embargo, no es nada más que un conjunto de rocas de mármol blanco, que es tan extenso que quien entra en él sin conocer las veredas corre el riesgo de perderse en el laberinto del que no podría salir sin gran dificultad. Continuamos camino a través del escenario más agreste que se pueda imaginar y por los caminos más espantosos y nos alegramos de haber desistido la tarde anterior de emprender esta jornada en la que la noche se nos hubiese echado encima y, con toda probabilidad, habríamos estado perdidos de un lado para otro durante toda la noche. Cuando se va a llevar a cabo un trayecto en estas zonas montañosas no es nada seguro calcular el tiempo que llevará teniendo en cuenta la distancia establecida. Cuando se va por carreteras buenas, es posible hacer una legua a la hora pero en esta zona media legua a la hora se considera viajar a bastante buen paso.
A las cuatro o cinco horas comenzamos a descender y el rico valle de Álora apareció extendido ante nosotros, con la ciudad de ese nombre en la ladera de una montaña que se levantaba enfrente.
La llanura es muy fértil y está regada por un bonito río que la atraviesa formando meandros, en cuyas riberas se pueden ver gran cantidad de huertos plantados de naranjos y limoneros. En un elevado promontorio desde el que se domina este delicioso valle, un monasterio, rodeado de jardines y huertos y regado por varios arroyos cristalinos, presentaba una escena que era imposible contemplar sin admirar los encantos del clima y casi con el deseo de pasar el resto de nuestra vida en un lugar tan agradable.
Llegamos a Álora, a cuatro leguas de Antequera, después de un fatigoso camino a caballo de siete horas. Las calles del pueblo son tan empinadas que nosotros tuvimos miedo de que pudiéramos sufrir un accidente al ir subiendo y bajando antes de llegar a la posada. El pueblo tiene unos cuatro mil habitantes, que subsisten con lo que producen la llanura y las montañas que lo rodean; cuyos productos además contribuyen al comercio de Málaga, hacia donde se llevan a lomos de acémilas. Parece ser, por varias inscripciones encontradas en Álora, que era un municipio de los romanos y que fue residencia de una distinguida familia; siendo uno de sus miembros, Caius Fabious Vibianus, Decemvir de este lugar que entonces se llamaba Iluro y quien levantó una estatua que aún se conserva en honor de su madre.
Mientras nuestros sirvientes fueron a las distintas tiendas a comprar nuestra comida, subimos a lo alto del antiguo castillo, que está situado en una colina de forma cónica y desde donde se domina el pueblo y el cual, antes de la invención del cañón, no se podía alcanzar desde ninguna otra elevación: es muy grande y los cimientos y la parte más baja de los muros están construidos con ladrillos romanos, pero la parte superior es evidentemente árabe, como lo prueba sin lugar a dudas el arco con forma de herradura que hay en la entrada. A ambos lados tiene un precipicio de casi cuatrocientos pies que le da la apariencia de las fortalezas de las montañas construidas en la India.
Mientras estábamos tomando nuestra comida casera en la entrada de la posada, los políticos del lugar, atraídos por el hecho de que algunos ingleses habían llegado, se arremolinaron a nuestro alrededor y comenzaron a pedirnos que les diéramos noticias; aunque tenían curiosidad, ellos no fueron impertinentes; y la expresión de odio hacia los franceses y la gratitud hacia nuestro país, no fueron en absoluto desagradables para nuestros sentimientos. Nunca jamás estuve más sorprendido con la ampulosidad española que en esta ocasión. El portavoz del grupo los arengó en términos grandilocuentes; y dijo, que si no hubiese sido por la intervención de Inglaterra, Málaga y toda la provincia habrían sido conquistadas por el enemigo el año pasado y que ahora solo los ejércitos ingleses eran los que evitaban que fueran destruidos. Continuó su arenga declarando que él hacía poco tiempo que había estado en Inglaterra (queriendo decir en Gibraltar, que la gente de este lugar designaba por ese nombre) donde vio al General, señalándome, encabezando diez mil hombres, todos vestidos de color escarlata, y que avanzaban como si de un solo hombre se tratara; que él vio al Coronel, señalando a Mister Michell, al frente de cientos de cañones que los hombres movían con la facilidad de un mosquetón; y continuó elogiándonos de forma tan exagerada y profiriendo una sarta de deseos piadosos para nuestro bienestar que hicieron que toda la escena fuese completamente ridícula para nosotros, aunque resultó muy interesante para el resto de la audiencia. Él execró a la Junta y a los oficiales españoles, y concluyó con una afectada mueca y con un movimiento característico del dedo: “los oficiales españoles no valen nada, no valen nada”.
Di muy poca importancia a estas y a similares observaciones, consciente de que no eran indicativas de patriotismo, y me di cuenta de que eran más bien ilustrativas de las costumbres que de cuestiones políticas; que eran más bien pruebas de la manera de ser, educada y halagadora, que tienen los españoles, más que manifestaciones de su opinión política hacia nosotros. He oído tantas veces la expresión “no vale nada” aplicada por la gente a sus oficiales y a sus tropas que yo considero esto como un mero cumplido hacia los nuestros, y esto solo es muestra del grado de su cortesía cuando los seres más orgullosos que existen sobre la faz de la tierra pueden sacrificarse tanto ahora a la educación, como para degradar a sus propios compatriotas simplemente para halagar a los extranjeros.
Dejamos Álora recibiendo las bendiciones del orador, quien había transformado la casaca de mi ayudante en el uniforme de un general y quien prematuramente había elevado a mi amigo a un rango que, cuando él lo alcance, no tengo la menor duda de que lo llevará con honor para él mismo y que será muy beneficioso para su país.
Nuestro camino era impresionante, y aunque la distancia era solo de dos leguas, el trayecto nos llevó cinco horas. Muchas zonas de la carretera, o mejor dicho, de la vereda, iban por el filo de un precipicio con el río a doscientas o trescientas yardas por debajo y al otro lado la imponente Sierra de Blanquilla, con sus peñascos de mármol perpendiculares. Las montañas eran tan escarpadas, que habían construido un pequeño muro en la base de cada uno de los olivos para evitar que los árboles se cayeran al precipicio. Después de atravesar por un paso en esta montaña, bajamos a un valle, cuyo suelo era tan profundo que a los caballos les era muy difícil avanzar.
Ya había anochecido cuando llegamos a una de las posadas más miserables con las que nos habíamos encontrado hasta entonces, y que no nos proporcionó ni víveres ni camas y casi ni tan siquiera una habitación un poco mejor que un establo donde pudiéramos sentarnos. Con esta angustia nos fuimos en busca del Alcalde, le dijimos cuál era nuestro país, le explicamos nuestra situación y le pedimos alojamiento para pasar la noche. Él atendió nuestras peticiones con mucha cortesía; le dio órdenes a su alguacil para que examinara los libros y viera quién tenía las mejores camas en el pueblo, y luego firmó una orden para que los propietarios nos recibieran en su casa para pasar la noche. El alguacil nos acompañó a tres casas, en las que nosotros fuimos alojados, y las familias nos recibieron, no sólo de forma correcta y educada, sino de manera muy cordial. Fuimos acomodados en las mejores habitaciones y esta mañana, cuando les ofrecimos una remuneración, ellos rehusaron aceptarla cortésmente diciendo que se sentían honrados de que los únicos ingleses que habían visitado Casarabonela hubiesen dormido en sus casas. Estas personas eran respetables comerciantes que residen en la calle en la que estaba situada nuestra posada.
Читать дальше