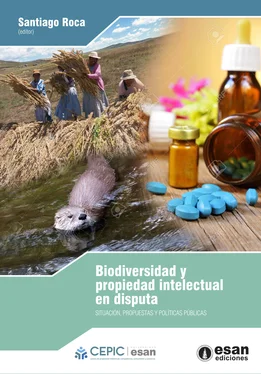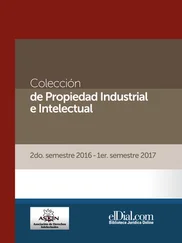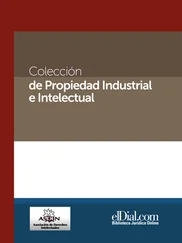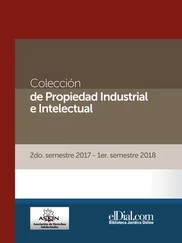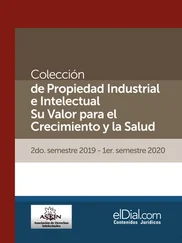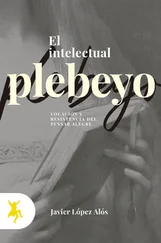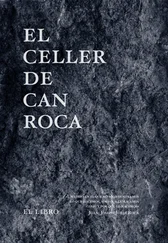c) En los proyectos de bioprospección, durante la interacción e integración de los dos conocimientos o epistemes, se espera que el conocimiento tradicional contribuya al ahorro en tiempo y recursos, para transformar una planta en medicina, incidiendo en aspectos como la selección de la planta adecuada, su ubicación geográfica, la época apropiada para la recolección, el método de preparación y la posible posología (Moran et al., 2001). Pero en este proceso es importante valorar que el conocimiento local (tradicional) es intergeneracional, colectivo, tácito, incremental, socialmente distribuido (Brush, 1999), y es patrimonio de los pueblos indígenas y comunidades locales, en forma de legado oral o escrito, que se mantiene por un sentido de responsabilidad con las futuras generaciones bajo la noción de guardianía .
En efecto, cuando ambos conocimientos, el tradicional y el científico, se emplean para lograr una nueva droga o fármaco, o para encontrar una aplicación a un compuesto específico tomado de algún ser vivo, el proceso es un 25% más rápido y económico que cuando solamente se aplica la investigación científica. Lograr colocar una molécula medicinal en el mercado implica una inversión promedio de mil millones de dólares; sin embargo, cuando el procedimiento incorpora el conocimiento etnobiológico, el costo se reduce a 750 u 800 millones de dólares. En la misma proporción puede llegar a reducirse el tiempo empleado para lograr un nuevo fármaco.
Sin embargo, en la necesidad de considerar los derechos de las comunidades poseedoras de saberes tradicionales, así como la distribución equitativa de beneficios por su utilización, aparece la dificultad jurídica de definir un régimen de propiedad intelectual colectiva (Pardo Fajardo, 2000, octubre-noviembre).
d) Una característica importante de los proyectos de bioprospección es la relativa a la diferencia entre el valor de venta del producto procesado y el valor que se obtendría por la venta del material original. Para industrias como la de cosméticos, la farmacéutica y la de enzimas, el valor del material original con relación al producto procesado representa solo el 16%, el 8% y el 0.1%, respectivamente. Lo anterior indica que la mayoría de los productos obtenidos mediante bioprospección tienen la posibilidad de agregar altos valores, lo que representa un factor deseable por las industrias transformadoras.
e) A pesar de la intensidad de los debates internacionales acerca del tema en el sistema multilateral —Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), OMC—, a la fecha, las empresas bioprospectoras se resisten todavía a reconocer en forma abierta la contribución de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales al desarrollo de actividades de bioprospección. Esto genera un impacto negativo en el capital natural de América Latina, pues los términos de intercambio son cada vez más desfavorables, al tiempo que se erosionan los saberes ancestrales.
f) No existen mecanismos efectivos para concretar el pago de regalías por el acceso y uso del patrimonio biogenético y los conocimientos tradicionales indígenas. Al no aplicarse tampoco metodologías de valorización de los componentes de la biodiversidad, no se conoce con certeza razonable cuánto pueden estar perdiendo como renta per cápita los países de América Latina. Sin embargo, considerando los datos disponibles sobre las inversiones en bioprospección a nivel mundial, podemos inferir que, por la suma de los factores señalados, la región se descapitaliza.
g) Las debilidades institucionales y los procedimientos administrativos difusos para el acceso a los recursos biogenéticos, sumados al conocimiento insuficiente de nuestro patrimonio biocultural, configuran un escenario poco propicio para lograr la sustentabilidad con base en la biodiversidad de la región.
h) Desde la perspectiva geopolítica, observamos la emergencia de un sistema global de bioprospección (políticas de investigación) que se complementa con un sistema global de propiedad intelectual (políticas de protección y control del conocimiento) y un subsistema global de biopiratería, que es funcional a los dos primeros, mediante el cual se concretan las políticas de apropiación del conocimiento. Este esquema encuentra en los acuerdos bilaterales de promoción comercial (o TLC) el mecanismo para concretar el monopolio de los conocimientos biológicos y entomológicos.
i) En este contexto, resulta, pues, necesario transitar hacia el diseño e implementación de políticas nacionales de bioprospección que complementen las políticas de investigación y desarrollo (I+D), las políticas de biodiversidad (incluyendo la agrobiodiversidad), las políticas defensivas contra la biopiratería y los organismos genéticamente modificados (OGM), así como las políticas ofensivas para proteger, mantener y democratizar el acceso al patrimonio biogenético de la región.
La implementación de un marco integral para la bioprospección exige la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de políticas, el desarrollo de juicio experto (diseñadores de política y tomadores de decisión debidamente enterados), la gestión del conocimiento, el desarrollo de cadenas de valor e integración de actores clave (academia, actores locales, pueblos indígenas y sector productivo). De otro modo, la concurrencia aislada de proyectos de prospección biológica solo contribuirá a exacerbar la biopiratería 23, sin ningún beneficio para los países que ostentan la propiedad de los recursos biogenéticos.
Así pues, develar las geopolíticas de la biodiversidad y del conocimiento nos permite apreciar los claroscuros, las distancias y las contradicciones entre el discurso de la conservación y las motivaciones reales que están en la base de una praxis orientada al control de la riqueza biogenética del planeta, y particularmente la de América Latina. Esto se refleja, precisamente, en lo que enfatiza Vandana Shiva (1995):
Como los principales impulsores de las disposiciones sobre propiedad intelectual del GATT 24, las trasnacionales han tratado de justificar el TRIPS 25como medio para poner freno a la piratería de los fabricantes del Sur. La amarga ironía es que las mismas trasnacionales participan de la piratería a gran escala sobre los recursos biológicos del Sur (notas añadidas).
Referencias bibliográficas
Boisvert, V. & Caron, A. (marzo, 2002). The Convention on Biological Diversity: An institutionalist perspective of the debate. Journal of Economic Issues , 36 (1), 151-166.
Brush, S. (1999). Bioprospecting the public domain. Cultural Anthropology , 14 (4), 535-555.
Ceceña, A. E. (1995). Estados y empresas en la búsqueda de la hegemonía económica mundial. En A. E. Ceceña (coord.). La internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas . México, D. F.: El Caballito.
Ceceña, A. E. (coord). (1998). La tecnología como instrumento de poder . México, D. F.: El Caballito.
Ceceña, A. E. (2000a). Los diferentes planos de construcción de la hegemonía . Ponencia presentada en el Seminario Anual de la Red de Estudios de la Economía Mundial, realizado en la Universidad Autónoma de Puebla, México.
Ceceña, A. E. (2000b). Revuelta y territorialidad. En Actuel Marx 3: La hegemonía americana . Buenos Aires: Kohen & Asociados Internacional.
Ceceña, A. E. (2002). América Latina en la geopolítica estadounidense. Theomai, 6 . Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400610
Ceceña, A. E. & Porras, P. (1995). Los metales como elemento de superioridad estratégica. En A. E. Ceceña & A. Barreda (coords.). Producción estratégica y hegemonía mundial . México, D. F.: Siglo XXI.
Читать дальше