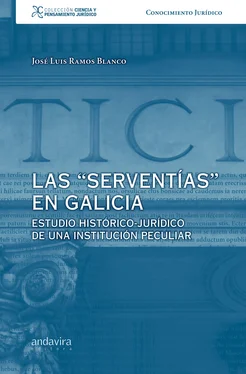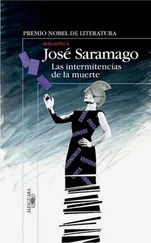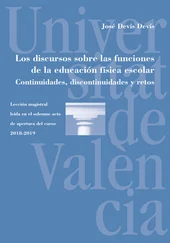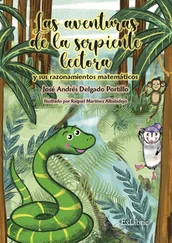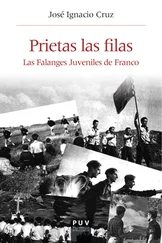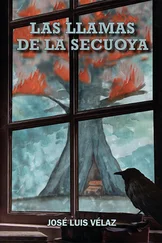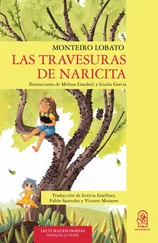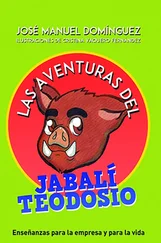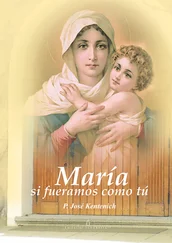El buen funcionamiento interno del “agra” y el máximo aprovechamiento económico individual de los fundos situados en su interior, sólo resultaba posible mediante el riguroso respeto a los pactos, usos o prácticas de naturaleza consuetudinaria que tradicionalmente se venían observando por todos los usuarios en la explotación agrícola de cada “agra” en particular.
Las entradas del “agra” estaban abiertas únicamente durante los períodos destinados a la siembra, recolección y, en su caso, en las épocas en las que las fincas del “agra” quedaban a barbecho (en aquellos supuestos en los que las tierras no eran susceptibles de estar sometidas a un rendimiento continuo). Además, con carácter general, sólo las parcelas colindantes con las entradas del “agra” disponían de un acceso directo desde la vía pública, motivo por el que el paso a los demás predios había de realizarse necesariamente cruzando por los fundos ajenos antes de que las plantas brotasen, para no dañarlas. De este modo, la explotación individual de cada una de las fincas del “agra” se hallaba sometida a determinadas limitaciones.
Para evitar el paso en las épocas en las que los predios se hallasen sembrados, y con ello los perjuicios que un tránsito descoordinado pudiese ocasionar en las fincas sobre las que se ejercitaba el paso, todos los usuarios tenían la obligación de cumplir con las fechas de apertura y cierre de las entradas del “agra”.
Además, todos los usuarios tenían que seguir una disciplina común de cultivos, coordinada con las fechas de apertura y cierre de las entradas del “agra” 65 y, con frecuencia, un determinado orden temporal en la realización de la siembra, recolección y otras labores agrícolas, para que el necesario ir y venir de los usuarios de las fincas más alejadas de la entrada no deteriorasen lo hecho por los más próximos 66 . Así pues, una vez sembradas todas las parcelas, se cerraba(n) la(s) entrada(s) del “agra” hasta el momento de la recolección, sin que se pudiera hacer uso de los caminos hasta entonces, con el fin de proteger a las cosechas frente a los perjuicios que las intromisiones de las personas o del ganado en las fincas del “agra” pudieran ocasionar.
BOUHIER 67 describe con detalle la configuración física y el funcionamiento interno de dos “agras” contiguas (denominadas “agra de arriba” y “agra de abajo”) en la aldea de Vilardois (parroquia de Santalla de Curtis, municipio de Curtis).
El “agra de abajo” lindaba, por el noreste, con un camino de acceso que conducía a las casas del pueblo. Dicha “agra” tenía una superficie de 8,17 hectáreas y estaba dividida en 48 parcelas con una superficie media de 17 áreas. Por su parte, el “agra de arriba”, medianera con la anterior, pero en desfase ligero con respecto a ella, tenía una extensión de 6,22 hectáreas y se hallaba interiormente dividida en 35 parcelas con una dimensión media de 18 áreas.
Ambas estaban cercadas por su exterior por muros de piedra que las separaban entre sí, pero también de los labradíos y tojales colindantes, sin que existiera ningún tipo de entrada que permitiera el paso de una a otra “agra”.
Dichas “agras” estaban, además, sometidas cada año al mismo o similar tipo de cultivo. Así, en el mes de agosto de 1959 el “agra de abajo” llevaba maíz, con algunas parcelas a patatas, mientras que el “agra de arriba”, que había sido sembrada a centeno el otoño anterior, acababa de segarse. A comienzos del verano de 1964 el “agra de abajo” terminaba de dar su cosecha de centeno, y el “agra de arriba” llevaba patatas en algunas parcelas y maíz en todas las demás. Por tanto, como se puede observar, dicha disciplina de cultivo llevaba aparejadas determinadas limitaciones en el uso de las fincas y un mínimo de organización interno a nivel del “agra”.
El acceso a sendas “agras” estaba asegurado por una entrada cerrada con una pesada barrera de madera móvil alrededor de un pivote lateral. La del “agra de abajo” desembocaba directamente al camino interior, mientras que en el “agra de arriba” constituía, al mismo tiempo, el acceso a un pequeño cerrado de labradío situado en su cabecera, que fue verosímilmente tomado de ella, y que probablemente por esta razón debía el paso a todos los usuarios de las fincas del “agra” por un camino (“carrilleira”) contiguo al cierre. Prolongando dicho camino, en el “agra de arriba”, y partiendo directamente de la entrada del “agra de abajo”, otro camino central permanente se utilizaba, en todo momento, para la circulación de personas, de los carros y “xugadas” 68 durante los distintos períodos dedicados a la cosecha.
En el “agra de arriba” el camino estaba abierto y situado al mismo nivel que las parcelas vecinas. En el “agra de abajo”, a lo largo de una decena de metros, el camino se encontraba bordeado de gruesos bloques de piedras clavadas en la tierra, mediando una corta distancia (de 0,30 a 1 metro) entre unos y otros. Luego, el camino se estrechaba un poco en varios tramos de su trayectoria, aunque la mayor parte de su recorrido se presentaba como un camino abierto. El papel de servicio que se suponía que tenían dichos servicios de paso estaba lejos de ser total y perfecto, porque la distribución y la disposición de las fincas de ambas “agras” eran tales que impedían que las sendas pudieran alcanzar directamente a todos los predios.
Tanto en el “agra de arriba” como en el “agra de abajo” predominaba la disposición de los predios en tiras muy largas y finas que podían alcanzar una longitud de 180 a 190 metros y de 5 a 10 metros de ancho. Tiras, parcelas alargadas y “reboludas” 69 que no se repartían al azar, sino que se asociaban en grupos caracterizados cada uno por una orientación peculiar de los fundos, así como por una determinada forma de distribución de éstos, con unos contornos geométricos que se dejaban reconocer fácilmente (“quartiers”). El “agra de abajo” contaba con 7 “quartiers”, mientras que el “agra de arriba” con 5. Todas estas parcelas estaban cuidadosamente cultivadas y dedicadas al labradío.
Como se acaba de indicar, dichos servicios de paso descritos por BOUHIER no permitían dar acceso, en las condiciones deseadas, a las fincas de ambas “agras” por no alcanzar las sendas directamente a todos los predios.
Dichas dificultades de paso inherentes a la propia configuración física de las “agras” se solventaron con el establecimiento de servicios de paso temporales. Los define Risco 70 como “el derecho que mutuamente asiste a los propietarios, con el gravamen correlativo, de pasar con ganado o con carro, según las necesidades de cultivo –generalmente el de centeno, trigo, maíz o patata– por los caminos «serventíos» que sobre la superficie del «agra» conducen a las respectivas parcelas, sin localización fija, supeditada a la clase de labores agrícolas, según las épocas y el desdoblamiento de los cultivos” 71 .
Si bien es cierto que esta definición recoge las principales características de la figura que nos ocupa, conviene hacer determinadas precisiones para eludir el error en el que, con frecuencia, incurrieron los distintos operadores jurídicos que participaron en la elaboración y desarrollo del Derecho Civil de Galicia: obviar las particularidades en el modo de funcionamiento y configuración física de la institución de la denominada “serventía” en los distintos territorios de Galicia.
Analicemos por partes la definición que ofrece Risco de esta figura.
• “el derecho que mutuamente asiste a los propietarios, con el gravamen correlativo”.
En la “serventía”, a diferencia de la servidumbre, no se daba una relación de dependencia entre fundos. No había una finca dominante y otra sirviente (servidumbre de paso), ni tampoco un gravamen en favor de un sujeto particular (servidumbre personal) que obligase al usuario de la parcela sirviente a tener que soportar ciertos actos por parte del titular del fundo dominante o, en su caso, abstenerse de efectuar una determinada actividad sobre su propio terreno que, de no existir la servidumbre, no tendría por qué soportar o dejar de realizar 72 .
Читать дальше