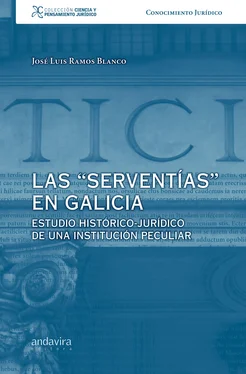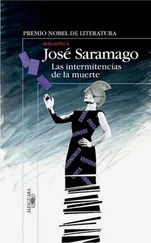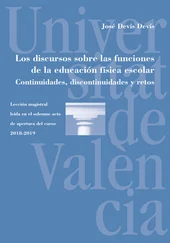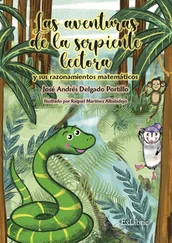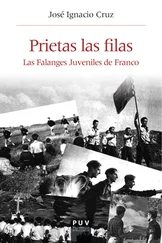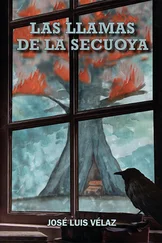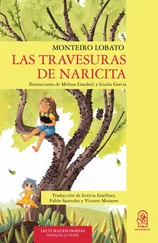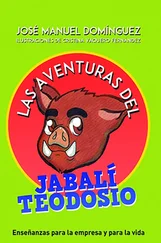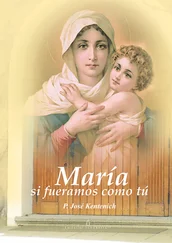José Luís Ramos Blanco - Las serventias en Galicia
Здесь есть возможность читать онлайн «José Luís Ramos Blanco - Las serventias en Galicia» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Las serventias en Galicia
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Las serventias en Galicia: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Las serventias en Galicia»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Se analizan con detenimiento y de forma crítica tanto las aportaciones doctrinales como jurisprudenciales con la finalidad de determinar la evolución y los rasgos más característicos que configuraron en el pasado, y los que configuran en la actualidad esta institución tanto en Galicia como en otras regiones de España en las que asimismo se reconoce su existencia o aplicación
Las serventias en Galicia — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Las serventias en Galicia», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La institución de la “casa” no se limitaba únicamente a servir de nexo de unión entre los miembros de la familia que en ella convivían, sino también como elemento aglutinador de la propiedad de la tierra excesivamente fragmentada y desperdigada 5 a causa de los sucesivos repartos hereditarios del patrimonio familiar 6 y del largo tiempo –hasta las desamortizaciones del siglo XIX– que Galicia vivió bajo vínculos de carácter señorial 7 .
Estos terrenos que conformaban los reducidos patrimonios familiares se organizaban, con carácter general, en tres tipos de terrazgos: los prados, las “leiras” (tierras cultivadas) y el monte. Las tierras de la “casa” encarnaban este ideal en un complejo policultivo de subsistencia, apoyado en un número abundante de parcelas de reducidas dimensiones, orientado a obtener una considerable variedad de cultivos que permitieran, fundamentalmente, el autoabastecimiento alimenticio de personas y animales. Por una parte, porque la excesiva fragmentación del terreno facultaba la particularización de los cultivos y permitía aprovechar cada rincón para obtener de él todas sus posibilidades. Por otra, porque las elevadas necesidades de consumo, dificultadas por las restricciones del mercado, obligaban a los campesinos a producir mucho y de todo, sometiendo la tierra a un rendimiento continuo –en ocasiones sin descanso, hasta dos y tres cosechas seguidas–, asociando a tal fin habilidosamente los cultivos 8 .
Si bien es cierto que el minifundismo, la excesiva parcelación y dispersión de los terrenos constituían el gran problema estructural del campo gallego, no se trataba, ni mucho menos, de las únicas dificultades a las que debía enfrentarse el campesino en la explotación agrícola de sus fundos.
El labrador gallego era muy desconfiado, avaro y fuertemente apegado a la tradición. Manifiesta era su hostilidad a la hora de aceptar todo aquello que implicara progreso e innovación. Un claro ejemplo sería el fracaso, más o menos generalizado, de los resultados perseguidos con la Concentración Parcelaria en Galicia. A pesar de los buenos resultados en algunas zonas del territorio gallego, no alcanzó los resultados esperados en otras muchas, con frecuencia debido a obstáculos físicos, pero también humanos 9 . El campesino gallego no se dejaba convencer fácilmente de sus ventajas, porque la experiencia le enseñó a vivir autárquicamente, a conocer y escoger los lugares de su parroquia a los que, por un microclima, una pendiente o una orientación determinada, se adaptaban mejor los cultivos de los que tenía que autoabastecerse. De ahí su disconformidad a ver sustituidas sus “fincas estratégicas” por una sola parcela 10 .
También las condiciones climáticas limitaban fuertemente en Galicia el desarrollo de la agricultura. Se trataba de circunstancias difícilmente modificables a instancias del hombre, a las que los sistemas de cultivo necesariamente habían de ajustarse, y que inevitablemente constituían no sólo un duro retroceso y una importante limitación de la capacidad productiva de las tierras, sino asimismo una pérdida de tiempo notable para el campesino en el laboreo diario de sus tierras 11 .
Unidas a la naturaleza agraria, familiar y minifundista de la propiedad de la tierra, la doctrina gallega ha venido destacando además, entre las diversas peculiaridades, la existencia de una serie de instituciones de origen consuetudinario que comportaban una propiedad compartida, fundamentalmente en régimen de comunidad germánica, impuesta por las circunstancias socioeconómicas, históricas y geográficas de la región gallega.
Así, por ejemplo, los montes vecinales en mano común –propiedad de los vecinos de una parroquia, aldea o lugar, que ejercía su posesión y disfrute, no de forma individual, sino por cabezas de familia, hogares o “fuegos” y en régimen de comunidad germánica–, las aguas –que al ser en el territorio gallego un elemento abundante, su utilización y disfrute se hacía en forma comunitaria por el grupo de vecinos afectados, acordando, normalmente de forma oral, su funcionamiento a través de prorrateos de cargas y aprovechamiento, siendo transmitidas y respetadas dichas normas consuetudinarias de generación en generación–, las eras comunales (“eira de todos” o “eira de aldea”) –que consistían en un pequeño cuadrante de terreno llano, generalmente de piedra o tierra, tradicionalmente destinado a la trilla (“malla”) de las mieses y a la limpieza de los cereales con un instrumento llamado “mallo” 12 –, los molinos (“muiños” o “aceas”) –que se movían con aguas de propiedad común indivisible de una parroquia o de un lugar, destinadas a moler el grano por sus partícipes por unidades de tiempo llamadas “piezas”– o los hornos vecinales (“fornos veciñales” o “fornos do pobo”) –utilizados para cocer el pan– 13 .
Difícilmente resultaba posible imaginar a los campesinos como pequeños cultivadores que tomaban individualmente las decisiones que mejor se ajustaban a sus necesidades. Había, ante todo, una disciplina colectiva establecida en el marco de cada aldea, y con frecuencia a nivel parroquial, que era preciso respetar 14 . No obstante, el campesino gallego anhelaba la independencia y la inviolabilidad de sus predios, aunque guardaba un profundo respeto por la vida colectiva. El término “cerrado” representaba, sin duda, una riqueza conceptual básica dentro de la cultura rural gallega, y quedaba reforzado con tener un camino público lo suficientemente ancho para permitir el acceso a las fincas a las personas y medios de transporte de forma independiente. La necesidad de aprovechar al máximo el espacio de unas propiedades tan reducidas y el anhelo de verlas plenamente defendidas en toda su extensión provocaba una tensa rivalidad vecinal. De ahí que si la parcela tenía unas dimensiones mínimas, y su tierra era especialmente valiosa, compensaba costear su cierre a efectos de asegurar la defensa de la posesión y evitar la entrada a los demás en la finca 15 .
Ahora bien, si la finca cerrada no era frecuente, las otras características sumadas lo eran todavía menos. Las distintas faenas agrícolas que el labriego debía llevar a cabo a lo largo del año precisaban de continuos acuerdos entre los vecinos, tales como el aprovechamiento del monte comunal, los derechos colectivos de pasos y pastos, la fijación de fechas de apertura y cierre de las entradas de las parcelas, la unicidad y uniformidad de los cultivos, la rotación coordinada de los cultivos, un orden en el desempeño de las tareas agrícolas, etc. Se trataba, en definitiva, de circunstancias que se oponían al llamado “individualismo agrario” 16 .
No constituía por ello la agricultura gallega una agricultura atrasada, sino más bien inadaptada, que no pudo evolucionar de manera decisiva como consecuencia del bajo nivel económico y de apoyo, pero también por la particular configuración física y espacial de las parcelas. Se trataba de un cúmulo de circunstancias que dificultaban la obtención del máximo aprovechamiento económico de las tierras. El soporte territorial de las explotaciones agrícolas se fue acondicionando lentamente a través de siglos de laboreo utilizando técnicas muy sencillas y rudimentarias, pero frecuentemente ingeniosas y, en todo caso, coherentes con las exigencias a las que se trataba de dar respuesta. En sus múltiples aspectos, el marco agrario constituye el resultado y la mejor expresión de las diversas soluciones que, hasta no hace tanto tiempo, fueron adoptadas para resolver el problema crucial del campo gallego: la subsistencia 17 .
BOUHIER clasificaba los terrenos cultivables en “agras”, bancales (“bancais”) y terrazas (“socalcos”), campos cerrados y “openfields”. La uniformidad no era, precisamente, lo que caracterizaba al suelo agrario, al tiempo que evidencia que no se trataba de un sistema agrícola anclado en el pasado, sino más bien de una muestra de capacidad de adaptación a los escasos recursos de que se disponía. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la figura de la “serventía”, cuyo origen se sitúa en el seno del “agra”, ideada con la finalidad de dar acceso a los fundos enclavados sin tener que prescindir del aprovechamiento de terreno alguno que, por sí, solía ser escaso. Quizá por dicha virtualidad práctica, como se verá, su utilización se extendió también a otras estructuras del suelo agrario distintas a la del “agra”, modulando su configuración y modo de funcionamiento a las particulares necesidades y características que presentaban los diversos sistemas de organización del terrazgo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Las serventias en Galicia»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Las serventias en Galicia» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Las serventias en Galicia» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.