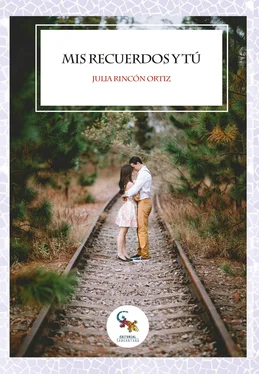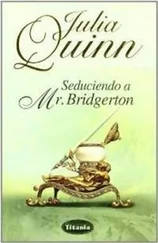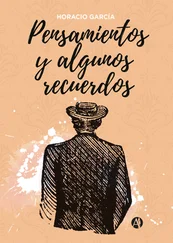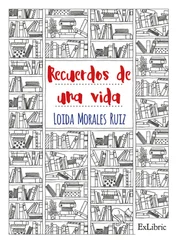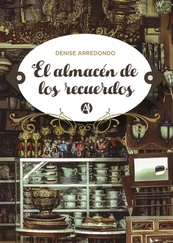—No la pierdas, cuando mi padre me deje la caja de herramientas te haré un colgante.
Recordaba sus palabras. No hubo oportunidad. Desde entonces todo se precipitó, los acontecimientos fueron entrando sin permiso en nuestras vidas y todo se fue al garete. Nosotros solo queríamos vivir, y el tiempo deshizo nuestros sueños.
—¡Raquel! ¿Qué haces ahí como un pasmarote? Ayúdame que la caja pesa lo suyo —gritaba mi prima.
Apresuradamente guardé todo conforme estaba, los papeles amarillentos rellenos de promesas y de amor eterno, las flores disecadas, mi nombre en aquella rama, sus versos… tapé la caja y la volví a dejar en el mismo sitio, solo me llevé la piedra que guardé en el bolsillo derecho de mis vaqueros.
—Vamos a bajar la caja a la cocina. Con esta luz no se ve tres en un burro, a lo mejor hay algo que nos sirva.
Clara comenzó a sacar ropa que ponía encima de la mesa, las tías la volvían a coger y la volvían a doblar de nuevo. Aquello parecía un mercadillo; de hecho, mi primo Jorge hizo algún que otro chiste con aquella estampa.
—¡Acérquense señoras, recién traída de París! ¡Oigan, me la quitan de las manos!
Los que estábamos allí, a pesar de estar tristes porque veníamos de enterrar a mi tío comenzamos a reír, hasta que mi prima Manoli y mi prima Isa, puestas en jarras en medio de la cocina, comenzaron a vocear.
—¿En serio os vais a poner esa ropa mugrienta y vieja? Os habéis vuelto todos locos. ¡A saber de quién será y qué bichos habrán pasado por encima de ella!
—¡Pero hija! —le reprochó su madre—. Si toda la ropa que hay en la caja es vuestra y de las tías, ni está sucia ni nadie la ha tocado desde entonces, solo es un poco vieja. Algún apaño os hará que con lo que lleváis puesto tenéis que tener más frío que la nariz de un esquimal.
—¡Mamá! Estás de broma. Prefiero pasar frío que ponerme esa, esa…
—Raquel, a lo mejor esta chaqueta larga te viene bien, anda pruébatela —dijo la tía Julia ofreciéndome aquel trozo de lana—. Nosotras vamos a ver si la Feli tiene abierto y compramos algo para comer.
La Feli era la dueña de la única tienda del pueblo, cuando enviudó se quedó con el negocio, antes lo llevaba su marido, un hombre taciturno, controlador y adicto a la lotería. Cuando entrabas en esa tienda, entrabas en otro mundo. Estanterías altas, paredes desconchadas pintadas de añil, una habitación pequeña con poca luz que apenas te dejaba ver lo que tenía puesto a la venta y ese olor que se te quedaba metido dentro de las fosas nasales, olor a naftalina mezclado con especias. En serio, era como la entrada al más allá, o eso me parecía de niña, después, con el tiempo, te das cuenta de que todo lo magnificas. Cuando su marido murió la Feli se hizo cargo, quitó la trastienda e hizo el mostrador más grande, pintó las paredes de azul celeste y las estanterías las barnizó de color miel, hasta puso un peso nuevo. No tuvieron hijos, así que esa tienda había permanecido abierta siempre, fuera la hora que fuese y el día en el que te encontraras, la Feli siempre estaba detrás de ese tablón de madera aglomerada, con una sonrisa en la cara y con el pelo recogido con un lapicero.
Dejé la chaqueta de la lana encima de la caja.
—No te preocupes, tía. Mi ropa ya está casi seca y yo me tengo que ir.
—¡Tonterías! Tú no te vas a ninguna parte y menos con la que está cayendo. Mi tía volvió a colocarme la puñetera chaqueta por encima de los hombros.
Las tías eran como mi madre, en ocasiones era difícil hablar con ellas y menos aún llevarles la contraria. No me iba a quedar más remedio que claudicar, ponerme la dichosa chaqueta y pasar en aquella casa horas con las que no había contado. Mis súplicas hicieron su efecto y, como por arte de magia, igual que la lluvia había llegado de la misma manera se fue, pero esta vez sin hacer ruido. El cielo de nuevo se volvió a abrir y puso al sol, brillante, resplandeciente. Jamás amé a ese sol tanto como ese día.
—No, gracias tía, pero de verdad que me tengo que ir. Además, ¿lo ves? Ya ha dejado de llover.
—Pero hija, que más te da, si…
Mis primas se metieron en la conversación.
—Mamá deja de atosigar a Raquel. Manoli y yo también nos vamos, quedarse aquí es tontería. Vosotras deberíais hacer lo mismo —dijo señalando al resto de los que estaban allí.
Primero Isabel y luego Manoli fueron despidiéndose uno a uno de todos nosotros. La tristeza volvió a impregnarse en aquellas paredes. Mi tía sacó un pañuelo de la manga y volvió a sonarse la nariz.
—Toma… aquí tienes nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico, dale un beso a tus padres y un fuerte abrazo a tu hermana. Un día de estos podíamos quedar.
Cogí la tarjeta que me dio y la guardé en el bolso. Sonriendo las abracé.
—Os voy a echar mucho de menos. Y a ver si nos vemos más a menudo.
—¡Qué buena idea! Podíamos hacer una quedada de primos. Aunque solo sea para recordar viejos tiempos, dijo entusiasmado Jorge.
Isa se encogió de hombros.
—Bueno… tú organízalo, aunque no creo que vayan a venir todos, ya nos dirás.
Isa tenía razón, era difícil, por no decir imposible, que todos los primos nos pusiéramos de acuerdo… y la idea se quedó flotando en el aire.
—En fin, yo también me marcho. Cuanto antes me vaya antes llegaré, no quiero que se me haga de noche por estas viejas carreteras.
—Dame un abrazo, cariño mío, a saber cuándo te volveremos a ver —decía mi tía Manuela casi llorando—. Y dale un fuerte abrazo a los papás y dile a mi cuñado que no sea tan cascarrabias, que las penas son menos penas cuando uno aprende a sonreír.
«Después de todo no ha sido tan difícil —pensé—, unos cuantos recuerdos, unas pocas lágrimas, los tacones llenos de barro y la ropa mojad». Mientras me ponía el cinturón del coche vi a mi primo Jorge acercarse a la ventanilla.
—Espera prima, esto me lo dio Borja, no recordaba que lo tenía en el bolsillo de la chaqueta. —Yo puse cara de asombro y cogí el sobre que me tendió—. Aunque sigue viviendo en Alemania todas las semanas hablamos por teléfono y como la tía me dijo que ibas a venir, mi hermanito me pidió que cuando te viera te lo hiciera llegar. Te prometo que no lo he abierto —dijo guiñándome un ojo.
Yo le sonreí lánguidamente, sin expresar el asombro y la incertidumbre de saber quÉ ponía en aquella carta. Después de once años por fin iba a saber de él; después de haber soñado tantas veces con tener noticias suyas; después de haberme preparado mentalmente para borrarlo de mis emociones, de mis pensamientos, de lo que sentía durante y lo que sentía después; ahora, precisamente ahora que mi vida estaba en orden, que era dueña de mi propio corazón, que era dueña de mi vida, que era feliz, que me sentía contenta con lo que veía en el espejo; ahora que amaba a otro hombre, que me daba estabilidad, que me mimaba y me hacía sentir especial, con el que no tardaría en casarme y compartir con el sueños; ahora, precisamente ahora, Borja volvía a mi vida como este sol inesperado que ilumina los campos y seca la tierra mojada, ese sol suave y rojo que guardé hace tiempo en una caja.
Cerré los ojos con fuerza y con ese sol atravesándome los parpados, me dije, «Soy feliz». Traté de guardar ese momento, de guardarlo para siempre en esa caja y como si me quemara dejé el sobre en el asiento del copiloto y con la otra mano dije adiós a mi primo, me despedí de él y de mi pueblo. Del pueblo que me vio nacer, del pueblo en el que pasé mi niñez. Dejé atrás por segunda vez en mi vida la adolescencia, los veranos, las calles pobladas de gente, las puertas abiertas de las casas, el oxígeno puro, los campos verdes cubiertos de amapolas, los ríos donde nos bañábamos, los juegos imaginarios inventados, el azul del cielo y el cerro del ahorcado, desde donde veías el ancho y profundo mar. Siempre me gustó ese mar, rebelde, indisciplinado, libre, no estaba encajonado, ese mar que acariciaba la orilla tiernamente, o ese mar que amedrentaba a las rocas, ese mar, donde un día Borja me confesó que me amaba, donde cogidos de las manos soñábamos que un día no muy lejano, los dos subidos en un barco, recorreríamos sin descanso nuevas tierras y nuevos mundos.
Читать дальше