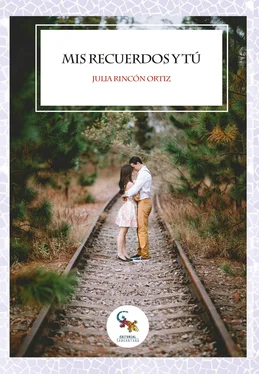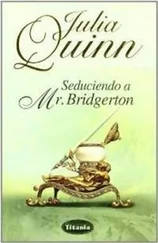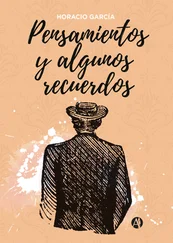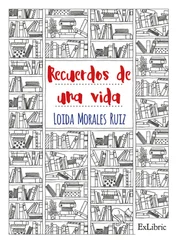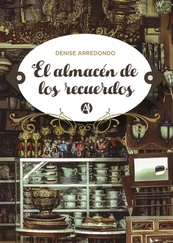—Ahora —decía uno de ellos—. Ahora no se pasa hambre, entonces sí, entonces… ¡qué sabrá esta juventud de pasar hambre! Nosotros nos comíamos hasta las cáscaras de naranja, bebíamos agua de los ríos y a la hora de la cena mi madre, que Dios la tenga en su gloria, ponía un plato con dos huevos y de allí comíamos los ocho. Te ibas a la cama ligero, y cuando el cansancio te llegaba después de haber trabajado doce horas de sol a sol te quedabas más dormido que una marmota.
Mi primo y yo nos mirábamos sin comprender, ¿cómo podía ser que solo comieran eso? Recuerdo una vez que dejé de comer porque no me gustaba la cena y las tripas me sonaron hasta bien entrada la madrugada.
—¡Lo que se sirve en la mesa hay que comerlo, si no te gusta a la cama! —Era la cantinela que siempre repetía mamá.
Las conversaciones de los abuelos se solapaban unas con otras, compartían sus vivencias y sus recuerdos, porque para adelante ya no miraban, el pasado era su presente. Nosotros, con los ojos bien abiertos y las orejas en alerta, seguíamos escuchando.
—Sí, Paco, hemos pasao lo nuestro, ahora muchas modernidades. ¿Y para qué tanto teléfono, tantos coches, tantos viajes a la luna y tanto de todo y luego no vienen a ver a los suyos?
—Querido amigo —decía nuestro abuelo—. Entonces las cartas eran nuestra referencia, eso cuando llegaban. Así conocí yo a mi hija, ¡cagüen Dios! Por una foto que mi mujer me envió, entonces la conocí. Y hasta después de nueve meses no pude verla. ¡Cuánto hubiera dado por haberla tenido en mis brazos! Los hijos de puta me arrebataron la niñez de mi niña.
—Abuelo —preguntó Borja—. ¿Por qué no te dejaron ver a mamá? ¿Dónde estabas?
La expresión del abuelo cambió, la cara llena de esas finas arrugas que marcaban el paso del tiempo y el pelo nevado de mil inviernos se estremeció, y cerrando los ojos contestó a mi primo.
—¡Ay, hijo! Porque el abuelo estaba en la cárcel.
Nos quedamos mirándole sin entender. ¿El abuelo en la cárcel? ¿Qué había hecho?
Con esa habilidad para leernos la mente el abuelo pasó la mano por la cabeza de Borja, le revolvió el pelo con dulzura y nos miró con tristeza, con esa tristeza que dejan la huella de los años vividos, con esa tristeza que enmascara los recuerdos y dibuja precipicios en la mente. Su boca se arqueó y sonriéndonos tiernamente nos contó su verdad.
—Fue hace muchos años, en nuestra guerra, en la guerra que nadie buscó, en la guerra que nos dejó siendo enemigos de nuestra propia patria. En la guerra en la que peleamos hermanos contra hermanos, primos contra primos.
El abuelo nos contó que lo hicieron prisionero cuando los nacionalistas conquistaron la cornisa norte de España, después de que cerca de él cayera un obús y le amputara el dedo índice de la mano derecha. Allí lo tuvieron, en un almacén que hacía las veces de enfermería sin poder salir y sin poder decirle a los suyos que había sido herido. Preso en una cárcel sin barrotes y sin posibilidad de huir. Con el frío durmiendo entre sus huesos y con ese pensamiento que aísla la ilusión y las ganas de vivir.
—Y aún tuviste suerte que no te pusieron en un paredón de fusilamiento —decía otro de los abuelos.
Nuestro abuelo volvió a cerrar los ojos con fuerza y sacudió la cabeza, como si quisiera expulsar de ella fantasmas del pasado. Cuando su cara reflejaba la amargura y la tristeza, todavía se le acentuaban más las arrugas de su frente. Ni cien capas de maquillaje hubieran podido disimularlas.
—Basta ya de hablar, dejadlo ya, eso pasó hace mucho tiempo. Venga, iros a jugar, —decía señalando con su viejo bastón hacia el parque—. Todo esto son batallas de viejos rencorosos.
Borja me cogió de la mano.
—Venga, vámonos.
Nos fuimos alejando mientras todavía oíamos de fondo las voces de aquellos abuelos.
—A Josemi lo salvó que se escondiera en uno de los agujeros que hicieron los bombarderos. Siempre han dicho que las bombas no caen dos veces en el mismo sitio… Muchos amigos murieron en el frente… ¿Os acordáis de cuando volvimos a nuestras casas? Eusebio vivió toda la guerra metío en una cueva, hasta que le avisaron que había terminao…
Borja se paró en seco, todavía con mi mano fuertemente agarrada a la suya.
—Yo jamás pelearé contra ti, te lo juro. —Solo entonces se soltaron nuestras manos y con los pulgares puestos en cruz los arrimó a sus labios, sus ojos brillaban con intensidad, con esa intensidad que te hacía creerle a pies juntillas, sabía que estaría siempre protegida, a salvo—. Te lo juro.
Un frío intenso recorrió mi cuerpo. «El cielo nunca es tan claro como los recuerdos», pensé. Cómo podía ser que los tuviera tan presentes, detalles del pasado tan lejanos venían a mi memoria en oleadas, tan atrayentes, tan nostálgicos.
Seguí circulando lentamente por aquel camino arenoso que hacía las veces de carretera principal hasta llegar a la casa de mis abuelos. Esa casa grande que en verano compartíamos toda la familia: los hermanos de mi padre, mis abuelos, mis primos y niños, muchos niños. Aquello parecía una guardería, porque en cuanto las vecinas se enteraban de que alguno había llegado en cinco minutos ya las tenías revoloteando en la entrada de la casa con sus niños pegados a las faldas.
La casa de mis abuelos era vieja, tan vieja como ellos. Tenía dos plantas; la primera era antigua, con techos altísimos y paredes gordas; la segunda era la planta del miedo, donde habitaba Don Pericón. Eso decían los abuelos. Habitaciones en penumbra, techos bajos, vigas que se cruzaban, cuerdas que sujetaban utensilios de labranza y baúles antiguos que la hacían más misteriosa. A pesar de que el abuelo nos metía miedo para que no subiéramos a nosotros nos encantaba y alguna que otra tarde, a la hora de la siesta, escalábamos a hurtadillas los dieciocho peldaños que dividían las dos plantas. Era como revolver en el pasado. Cada vez que ponías un pie en el suelo las tablas crujían como si fueran a partirse en dos (ahora comprendo por qué el abuelo no quería que subiéramos, tenía miedo de que nos hiciéramos daño).
Borja y yo éramos los valientes, éramos los primeros que subíamos. A veces las telarañas se nos quedaban pegadas en la cabeza. Yo cerraba los ojos muy fuerte, no quería que mis primos vieran que yo también tenía miedo. Borja me sonreía y con la mano me sacudía el pelo.
—No tengas miedo, Marianne, yo te salvaré.
La casa tenía un pequeño granero y un abrevadero de piedra, allí mis abuelos hace años esquilaban ovejas y criaban gallinas. Eran de los pocos que en el pueblo se dedicaban a la ganadería, la mayoría de habitantes o eran pescadores o trabajaban en las minas de cobre a cielo abierto que había cerca del gran bosque. Con el tiempo el granero lo reformaron y pusieron un váter y una ducha; solo los mayores se bañaban en ella, a nosotros nos sacaban la manguera al patio y arreglado.
Me quedé parada en mitad del camino mirando fijamente la puerta de casa de mis abuelos. Estaba abierta de par en par y se escuchaban voces de fondo. La abuela había decorado la entrada de la casa con una tinaja grande, una tinaja que en sus años de bonanza se usaba para almacenar el vino, el buen vino, pero que ahora estaba llena de polvo y de moho. Como estaba rota mi abuela la aprovechó para plantar flores. Estaban secas, tristes ramas que crujían y se deshacían al contacto de mis manos.
Con paso vacilante crucé por el arco del patio hacia la puerta. Conforme mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra divisé al fondo a mis tías y a mis primos, se movían de un lado a otro y hacían aspavientos con las manos. Inspiré con fuerza. Olía a humo y a nectarina, giré sobre mis talones, no sabía si darme la vuelta y echar a correr o ir hacia ellos, habían pasado tantos años desde la última vez que los vi.
Читать дальше