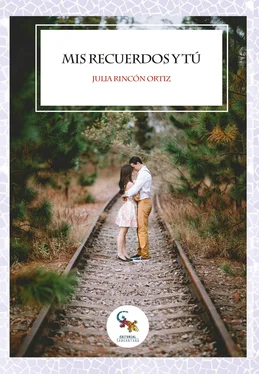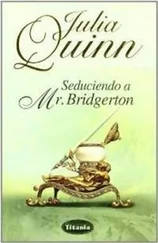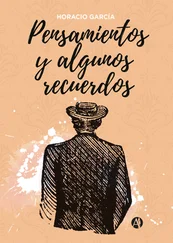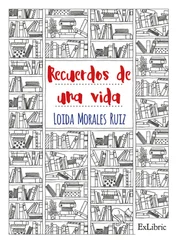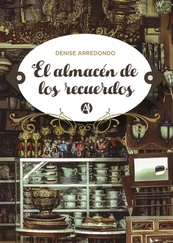—Tienes que frotar más Elena, a los señores les gusta reluciente —le repetía siempre mi madre.
Mi hermana resoplaba y seguía fregando aquellas viejas baldosas de mármol, pero por más empeño que le ponía nunca las dejaba como ella. La cera que mi madre le daba al suelo del pasillo me ayudaba a recorrer el último tramo patinando.
—¡Raquel! —gritaba mi madre cada vez que veía como me deslizaba por aquel largo pasillo.
Yo preferí continuar con los estudios. Además, estaba muy ilusionada, a pesar de que echaba mucho de menos a Borja. Eso de estudiar en un gran centro, sin tener que compartir mesa, con ventanales enormes y con cientos de alumnos y diferentes profesores para cada asignatura me atraía. Papá al final consiguió trabajo en una empresa de construcción como albañil y Elena comenzó a trabajar por horas como aprendiz de cocina en un bar cerca de la portería donde vivíamos.
Mis días eran relativamente fáciles. A pesar de haber cambiado el pueblo por la gran ciudad me acomodé a mi nueva vida. En casa tenía siempre la comida caliente en la mesa, la ropa planchada y organizada, y una cama calentita. Yo solo tenía que estudiar, pero me volví muy tímida. No me relacionaba con nadie y me pasaba las horas metida en mi habitación. Una habitación que compartía con mi hermana, sin apenas una mesa donde dejar mis libros y un armario pequeño de dos puertas donde Elena y yo guardábamos la poca ropa que teníamos. Me sentaba en el suelo con la espalda apoyada en los travesaños de la cama y con un libro o dos entre las piernas. Me adapté a esa situación como los guantes se adaptan a las manos, pero siempre estaba triste pues no tenía amigos, yo era la forastera. Había venido de un pueblo que nadie conocía y encima me había convertido en pocos meses en buena estudiante, un cóctel explosivo que hacía que mis compañeros de clase, se burlaran de mí o me ignoraran.
Echaba de menos mi tierra, sus gentes, su olor, el modo en que el sol se escondía detrás de los picos de las montañas, el color de las tardes de verano; echaba de menos el sabor del tomate que a media tarde cogía del pequeño huerto de mis abuelos. Siempre hacía el mismo ritual: primero lo arrancaba de la mata; lo acercaba a la nariz; aspiraba su olor, ese olor a tierra mezclado con el verde acido de la rama; lo llevaba a mi boca; cerraba los ojos y saboreaba los miles de matices que me regalaba el fruto. Echaba de menos la suave brisa que comenzaba a soplar en los días finales del otoño, preludio del largo invierno que estaba por llegar. Echaba de menos los gritos de las vecinas llamando a sus hijos y echaba mucho, muchísimo de menos a mi primo, mi grandísimo primo. No supe nada de él. Nadie me dijo cómo estaba, qué hacía, cuándo iba a volver…
No sabía si él me echaba de menos como lo echaba yo; si aún me recordaba; si recordaba nuestras manos cogidas; si recordaba nuestras risas; si recordaba nuestros besos; esos besos prohibidos, furtivos, esos besos que cambiaron nuestros sentimientos, nuestro modo de mirarnos. Yo sí. Yo recordaba todo y aún sentía en mis labios el latido de nuestros corazones bombeando al mismo tiempo, sentía la suavidad de su boca, la respiración cortante, el miedo de lo que estábamos experimentando, el modo de temblar cuando nuestras bocas se separaban, el brillo en sus ojos y recordaba con amargura el día que nos despedimos, el día que nos dijimos adiós.
Durante algunos meses intenté conseguir información sin resultado alguno, sabía que de vez en cuando, para cumpleaños o Navidades, a mis padres les llegaba carta de Alemania. Debería de haber buscado en el mueble que tenía mi madre en su habitación. Allí entre las sábanas, dejaba las cartas que mis tíos enviaban, pero por aquel entonces yo era tonta perdida y tampoco quería que se dieran cuenta de mi amargura, así que el tiempo fue pasando y con él su recuerdo.
En uno de esos inviernos en los que Madrid se llenó de blanco y el frío era casi glacial caí enferma. Estuve más de siete días en cama con neumonía y con una tos que no me dejaba conciliar el sueño. Tuve mucho tiempo para pensar y decidí que tenía que cambiar mi suerte, tenía que mirar para adelante y vivir. Yo era una niña de quince años que sabía lo que era el amor por dos besos mal contados y un par de miradas. La complicidad que siempre había tenido con Borja debió de confundirme e interpreté a mi modo la realidad de lo que no fue. A partir de ese momento mi vida cambió, tomé conciencia de mí misma y salí al mundo con energías renovadas.
Decidí apuntarme a la asociación de estudiantes de mi instituto y por fin conseguí hacer amigos, compañeros de reivindicaciones y propuestas para el profesorado. Fue toda una experiencia. En mi pueblo de eso no existía, y hasta que no llegué a la capital ni había oído hablar de estas movidas. Con el apoyo de algún que otro profesor y algunos alumnos creamos un grupo de nuevas tecnologías (informática). Me sentía atraída por este campo, sentía curiosidad. En ningún momento pensé que iba a formar parte de mi vida, pero el destino ya me tenía preparado el camino.
Las tardes que teníamos libres, Macarena y yo íbamos a la biblioteca y buscábamos información para poder plantear al profesorado debates sobre este tema. A ella también le apasionaba este mundo. Macarena era de mí misma edad, tímida e introvertida, había dejado su pueblo natal y se había venido con sus padres a la gran capital (por aquella época era la panacea de todos los males) quizás por eso me llevaba tan bien con ella, tanto que al final consiguió ser mi mejor amiga. Esa cara angelical de no haber roto nunca un plato, esos ojos azul cielo que siempre miraban al suelo y ese acento andaluz fueron sus señas de identidad para que yo desnudara mi alma y le contara todos mis secretos.
De aquella época ya habían pasado unos cuantos años y ahora trabajábamos juntas en una multinacional de Microsoft. ¡Quién me lo iba a decir a mí! Las vueltas que daba la vida. Yo encerrada en un despacho, con pantallas y cables por todos lados. La verdad es que me apasionaba navegar por la red, encontrar soluciones, dar instrucciones al ordenador y que te obedeciera, hacer conferencias. Todo era nuevo para mí. Pero de un tiempo a esta parte me sentía incomoda y… ¿Qué fue de aquella niña que le gustaba la aventura y arriesgar en las pendientes, que soñaba con ser mayor de edad y poder salir, maleta en mano, a recorrer el mundo, a conocer gente, nuevos paisajes y nuevas lenguas? Por ejemplo a las Américas, donde según parecía la vida allí era diferente. De aquellos sueños ya nada quedaba, no quedaba ya nada de aquella niña que reía cuando le hacían cosquillas, que jugaba con las almohadas, de aquella niña que se metía debajo de la cama imaginándose que era una nave espacial, de aquella niña que se tiraba desde lo alto de la roca al río, sin pensar en su destino. ¿Qué fue de aquella niña que miraba todo con asombro, que sentía ansiedad, libertad, locura…? Como un vaso que se quiebra y deja diminutos cristales por el suelo, así se quedaron mis sueños. Dejé de soñar, me hice mayor y dejé pasar muchos veranos; dejé de sentir la fina lluvia sobre mi mejilla, dejé de soñar las caricias que estremecían mis sentidos, dejé de soñar…en ti… en mí.
—Ehhh… venga, vamos al cementerio.
Jorge me zarandeó el hombro y me sacó de golpe del ensimismamiento en el que me encontraba. Me agarré a su brazo y detrás del féretro fuimos andando colina arriba. Hacía frío y la poca ropa que llevaba me hizo estremecerme, Jorge me apretó contra su costado, yo sonreí y miré hacia el cielo, las nubes se movían de un lado a otro como por arte de magia y sus grandes panzas hacían adivinar que no acabaría el día sin que descargaran sobre nosotros el maná que añoraban los campesinos.
Читать дальше