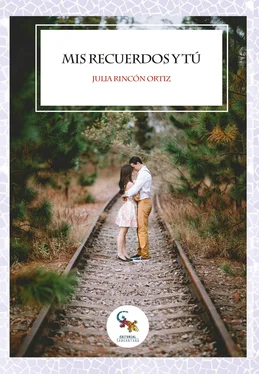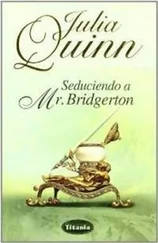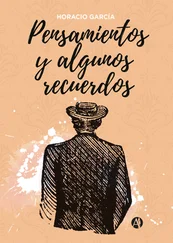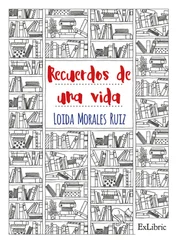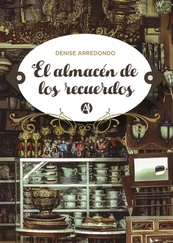De camino a ese lugar de sufrimiento silencioso y profundamente escondido pasamos por en medio de la plaza del pueblo, donde antaño, todos los primeros viernes de cada mes, ponían un mercadillo. Allí se congregaba todo el pueblo, se convertía en un lugar atractivo donde podías comprar, observar, pasear… Todos los vendedores ambulantes de la región se congregaban allí. Igual te vendían fruta fresca de la región, que mantelerías, zapatos, menaje, abalorios, especias…
Clara me cogió del brazo separándome del cuerpo calentito de Jorge y fuimos andando más deprisa hacia las primeras filas del cortejo fúnebre.
—¿Te acuerdas cuando a la hora del patio veníamos al mercadillo?
—Sí, claro que me acuerdo. Y recuerdo también a doña Paca, nuestra profesora, venía a nuestro encuentro con la vara en la mano.
—Borja siempre tenía cualquier excusa para que nos levantaran el castigo —decía Clara mirando hacia el horizonte.
Mientras los demás niños saboreaban el bocadillo que sus madres les habían metido en la mochila, nosotros, los primos, nos íbamos de excursión por la plaza. Borja comandaba la expedición. Nos metíamos entre los puestos y lo tocábamos todo. Los comerciantes en cuanto nos veían aparecer temblaban. A veces nos pillaban en medio de alguna trastada nuestras tías, y ese día sabíamos que no íbamos a salir a jugar después de la merienda. Y si no nos pillaban ellas lo hacía doña Paca, pero Borja se las arreglaba para que no le dijera nada a nuestras familias.
—Doña Paca no hemos hecho nada malo, solo observábamos las costumbres y objetos de otras épocas, tómelo como una actividad extraescolar.
La pobre mujer no tenía más remedio que menear la cabeza.
—Algún día —decía levantando el dedo acusador—, algún día, como me enfade de verdad, vas derechito a tus padres. A ver si ellos te ponen en vereda.
Todos sabíamos que Borja era el ojito derecho de la profe, esa sonrisa cautivadora que le dedicaba y ese pelo negro que le llegaba por la nuca la tenían encandilada.
—Nosotros vamos a pasar la noche en la vieja casa, bueno, menos mi hermana y la prima Manoli, dicen que ni muertas pasan la noche entre polvo y sábanas viejas. ¿Tú que vas a hacer?
Me encogí de hombros, la verdad es que ni lo había pensado. Coger el coche y conducir otros cientos de kilómetros era algo que no me atraía, pero dormir en aquella casa tampoco.
—¿Por qué no te quedas? Parece que las nubes no tardarán mucho en descargar, te puedes ir mañana tranquilamente y así nos ponemos al día.
Clara tenía razón, conducir por esas carreteras cayéndote un agua de mil demonios era arriesgado, pero ya me las arreglaría, no era la primera vez que conducía con lluvia.
Las nubes galopaban en el cielo por encima del camposanto. De pronto estalló un relámpago cegador seguido del rugido del trueno, el cielo se abrió y comenzó a llover. Todos los allí presentes comenzamos a movernos en direcciones opuestas buscando una marquesina o un mini tejado donde encontrar cobijo. Don Miguel, así se llamaba el cura, se agarró a la sotana para que no se le enredara en los pies y cayera al barrizal que se estaba formando en pocos segundos. Don Miguel había sido el cura del pueblo de toda la vida, tenía hechuras de hombre rudo, pero a nadie le pasaba desapercibida su gran humanidad, su enorme cuerpo y ese vozarrón que hacían de él un ser temeroso cuando se subía al púlpito. Había veces que se emocionaba tanto que la homilía se nos antojaba eterna, tanto que no tenía fin. Pero los años habían pasado también para él, y ahora era un anciano con barriga que le costaba dar dos pasos seguidos sin cansarse; sin embargo, su cara seguía teniendo esos rasgos duros y esos ojos nobles que lo hacían entrañable.
Un vecino del pueblo, que en ocasiones hacía las veces de sacristán, tras coger fuertemente la cruz lo agarró del brazo y a pasos agigantados lo llevó en volandas hasta el interior de una pequeña capilla.
—Vamos, don Miguel, no vaya usted ahora a coger frío, que la gripe a su edad es muy traicionera.
Aquello parecía un circo, los pocos que fuimos al cementerio remoloneábamos entre las tumbas sin saber dónde ir. A veces, sin poder evitarlo, pisabas alguna lápida que había en el suelo, en ese momento parecía que te hubiera dado un calambre, saltabas por encima de aquellas piedras grabadas con la agilidad de una gacela, no fuera que te quedaras pegado allí para siempre. Gracias a la suerte, o a la divina Providencia, uno de los amigos de mi tío que vino al entierro, había subido con coche hasta el cementerio porque su mujer no andaba muy bien, él fue quien se encargó de llevarnos hasta la vieja casa. Primero hizo un planning para el transporte. Como no podía ser de otro modo, los primeros que subieron fueron don Miguel y el sacristán. Muy amablemente el amigo de mi tío los acercó a la casa de este para que el cura pudiera quitarse las sayas mojadas. Las segundas que subieron a ese transporte improvisado fueron mis tías, y así uno tras otro consiguió ponernos a salvo del aguacero que caía. Parecía que no tenía fin, como si el agua que las nubes habían recogido de los mares hubieran decidido caer toda al mismo tiempo y en el mismo sitio.
El olor a humedad se hacía patente nada más entrar por la puerta. Las tías, con una pericia increíble, avivaron el fuego en décimas de segundo; el humo comenzó a salir entre los troncos y al instante una llama viva de color azulado comenzó a arder y a dar luz al agujero oscuro de la chimenea. Allí se encontraban todavía colgadas en las escarpias, más negras que un tizón, sartenes y utensilios de hierro que un día fueron utilizados para hacer grandes comidas. Sartenes enormes que la abuela utilizaba en los días de matanza, sartenes tan hondas y tan pesadas, que siempre eran los tíos los que se encargaban de manejarlas.
—¡Niñas, acercaos al fuego! —gritaba la tía Julia—. Si no os secáis bien vais a coger una pulmonía.
Jorge me cogíó por la cintura.
—Venga primita, seguro que no te acordabas del frío que hace por estos lugares. Anda, acércate a la estufa, aunque luego tu ropa huela a humo siempre será mejor que estar helada.
Sonriendo me acerqué a esa vieja estufa donde los caños oxidados pedían a gritos una mano de pintura. A la derecha una pequeña torre de troncos cubiertos de moho y samuja; a la izquierda. amontonados y en desorden periódicos. y revistas de épocas pasadas.
—Mamá —preguntó Clara—, ¿arriba en la habitación donde está el armario grande, no quedaba algo de ropa?
—Si queda algo está metido dentro de una caja grande, arriba a la derecha, allí se guardaron algunas cosas. Ahora subo.
Mi prima Clara sujetó a mi tía por el brazo.
—No te preocupes mamá, ahora subimos la prima y yo. ¿Raquel, me acompañas arriba?
Como si el tiempo no hubiera pasado, Clara y yo, cogidas de la mano, subimos aquellos peldaños que separaban la realidad de los recuerdos. Clara se dirigió hacia el gran armario. Yo giraba sobre mí misma, absorbiendo con los ojos todos los rincones. Como esas películas en las que el protagonista está en medio de una habitación y las paredes y los objetos dan vueltas entorno a él. Así me sentí. Y allí seguía estando, debajo de la ventana, debajo de aquella ventana que casi rozaba el suelo, entre tinajas rotas y sacos viejos, una pequeña caja de zapatos. El color del cartón había dejado de ser azul y se había convertido en un gris sucio, arrugado y lleno de polvo. El tiempo se paró en ese instante. Abrí la caja. El olor a papel viejo, a pegamento y a tinta, me remontaron a otra época. Tenía la sensación de que estaba abriendo un libro viejo, un libro que había escrito yo. Con cuidado saqué de aquella caja trozos de papel con pequeñas poesías escritas, trozos de corazones recortados, flores disecadas, una rama con mi nombre, bueno con el nombre de guerra (Marianne) y una pequeñita piedra en forma de lagrima de color marrón tierra. Un canto del río pulido por sus aguas, un canto que Borja me regaló en aquel verano.
Читать дальше