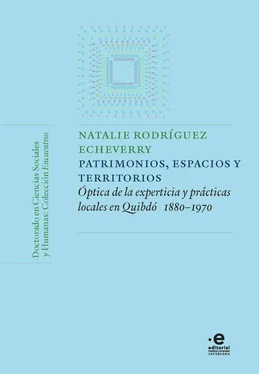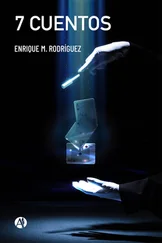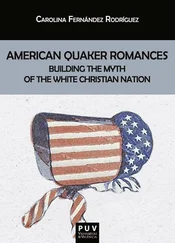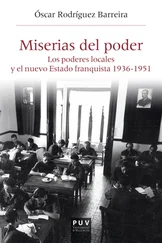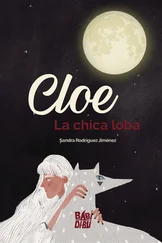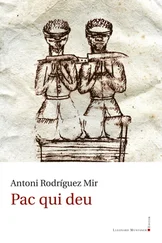Sin embargo, cabe señalar que frente al panorama expuesto se sucitan ciertas reflexiones de incredulidad hacia el anhelado progreso. Para algunos sectores o medios de expresión, se configuran representaciones de esfuerzos infructuosos que, más que beneficios, agudizan las diferencias y la pobreza de la zona y particularmente del campesino chocoano. Según una nota del periódico ABC, publicado en la década de los cuarenta, se vislumbra lo anteriormente expuesto en líneas tituladas como “Hambre Chocoana” o “Progreso Nulo e Inútil”, desde las cuales se cita como
doloroso y lacerante con peso brumador de tragedia este problema de hambre chocoana, causa de un progreso nulo e inútil; consecuencia de circunstancias y de modalidades que precisan cambio inmediato, si no queremos encontrarnos a la vuelta de una generación, con un conglomerado totalmente en ruinas. (1943 n.° 3876, 3-4)
De igual manera, el autor de estas líneas expone que el lamentable estado de pobreza de algunas de las gentes chocoanas, así como la persistencia de dificultades asociadas a la falta de comunicación de la región, se mantiene pese a la presencia extrajera y externa, con la cual no han podido evitar la carencia y los elevados costos de ciertos artículos considerados necesarios —algunos anteriormente mencionados—, imposibles de adquirir para la mayoría de los campesinos chocoanos, a diferencia de los de otras zonas aledañas como la costa Atlántica y la región de Antioquia. Una de estas paradojas se denuncia en la situación que vive el Chocó para entonces: una zona considerada como “despensa arrocera del país” y en la cual se debe pagar elevados precios por este producto. Así, se manifiesta:
Muchas veces, todos los días, he sentido verdadera lástima por estas gentes de mi región choconana al convencerme, por mis observaciones de su alimentación escasa, irregular, equivocada y sucia. No he logrado la manera de explicarme cómo transformar una modalidad inherente de nuestro campesino: la propensión a comprarse telas y artículos de lujo y fantasía, en vez de artículos alimenticios. (ABC 1943 n.° 3876, 3-4)
En correspondencia con lo expuesto, emergen inconformismos hacia ciertas interpretaciones que se realizan del Chocó, los cuales plantean y exponen otros posibles acercamientos y explicaciones de lo que acontece; en efecto, algunos de estos retoman ciertos enunciados anteriormente descritos que enaltecen la región. Desde estas aproximaciones, se exalta la idea de que “el Chocó es inmensamente rico” (El Chocó 1908 n.° 22, 1-2), una riqueza que se evidencia en la magnificencia de su entorno, los productos de su tierra, los minerales, los bosques, la naturaleza, los conocimientos y las prácticas de sus pobladores, entre otras condiciones que hacen a este territorio único. Se anota entonces que estas “regiones están preñadas de muchos productos desconocidos aún por el mundo científico”; además, se afirma que “un naturalista encontraría en ellas lo que no habrán preparado en muchos siglos de trabajo los mejores químicos en sus laboratorios”, pero sobre todo se resalta que “Sus tradiciones indígenas son ricas en secretos, secretos que aunque parecen inverosímiles, nada extraño sería tuvieran notable aplicación en las ciencias definidas” (La Antorcha 1890 n.° 2, 5-6. Las cursivas no pertenecen al original). Así mismo, se argumenta:
La botánica, la zoología y la mineralogía se complementaría, haciendo uso de ellos, con un apéndice de variedades útiles sobremanera. En la sombría naturaleza del Chocó habla la ciencia en su embrión de misterios. En sus vírgenes bosques crece el veneno y cabe el veneno del antídoto, se tuesta la diminuta rama para transformarse en insecto; de sus terrenos se desploma el aluvión, y entre el aluvión aparecen las vetas y ruedan los granos de oro, de sus montes se descuelgan en borlas de plata las cascadas nacidas entre férricas peñas; y sus ríos echan un cristalino caudal sobre pedregones de sustancias metálicas combinadas, y arenas de inconcebible riqueza. (5-6)
Desde estas disertaciones se exaltan las riquezas del Chocó y se reflexiona este territorio como una “verdadera tierra de promisión” (El Chocoano 1899 n.° 4, 13-14) que, aunque para algunos no alcance los niveles de progreso de otras zonas del país, no debe ser menospreciado y rebajado; una posición que se comparte en algunos de los informes misionales, en los que se expone que “desde ese grado de progreso hasta la barbarie y salvajismo, hay mucho que andar” (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 6). Del mismo modo, se manifiestan molestias hacia la negación y el sometimiento del que es parte este territorio, así como hacia el desconocimiento de sus potencialidades, que para algunos se encuentra solo representada en tanto recursos y mano de obra explotables. En este sentido, hacia 1880, el periódico El Atratense publica un artículo que expone la molestia asociada a lo referenciado; así, consigna en un tono vehemente:
¡Que cinismo! Dirían unos, atreverse a negar que el Chocó tiene minas de oro y platino tan ricas como las California y Australia, bosques inmensos de donde se pueden extraer en abundancia todos los frutos que necesita la industria y solicita el comercio, terrenos fértiles y con variadas temperaturas que pueden producir lo suficiente para alimentar una población tan numerosa como la de Chile, ríos que brindan sus abundantes y tranquilas aguas al comercio del mundo ¡Que ignorancia! dirán otros; desconocer que en esta privilegiada región se han formado los mejores capitales que habían en el Estado, que el oro se almacenaba como el maíz, que en tiempos posteriores un solo extranjero guardó en sus arcas más de 4000 libras, que un inglés aunque enfermo extrajo tres quintales de una mina, que los negros bañaban los santos con miel para luego cubrirlos con polvos de este precioso metal. (1880 n.° 1, 3)
Complementando lo anteriormente expuesto, el periódico ABC expone que “No es verdad que el solar patrio sea agrupación de salvajes; no es verdad que se mantengan en perpetua riña, los hermanos que moran en las riberas del San Juan, y los que viven en las orillas del Atrato”, aseveraciones que resisten las representaciones que descalifican sus grupos humanos; del mismo modo, se anota que
no es verdad que aquí necesitamos que vengan a gobernarnos, porque el Chocó —sépase una vez por todas— tiene hijos cuyas capacidades, buenas intenciones, espíritu progresista, amor a la tierra, darían para hacer administraciones, desde todo punto de vista superiores hasta las que ahora hemos soportado; no es verdad que seamos ingobernables. (1918 n.° 9, 1 . Las cursivas no pertenecen al original)
De esta manera, se registran resistencias ante las formas de gobierno externas, así como ante los colonialismos que se pregonan deben imponerse y desde los cuales se descalifica lo local.
Lo anteriormente expuesto pone en evidencia que el discurso del progreso en la región chocoana y, específicamente, en Quibdó opera en contraposición al atraso, pero valiéndose de sus representaciones para descalificar a la región, sus pobladores, sus prácticas y sus espacialidades; en síntesis, para menoscabar un territorio. Frente a este panorama, se construye y conforma un espacio bajo connotaciones de carencia, insuficiencia y escasez, lo que deriva en la construcción y recreación de un territorio en tanto “pueblo pobre”. Estos enunciados, a pesar de construirse bajo la observación a un mismo espacio físico, toman diversos tintes en la medida de los intereses que los mueven, aun prevaleciendo e imperando la representación externa, frente a la que emerge la resistencia ante lo menospreciado desde la óptica de la experticia, la cual impone, delega y produce deseo de cambio.
Este escenario de penuria se contrapone a otras construcciones generadas por los mismos pobladores, en donde las representaciones son contrarias y se escenifican desde la majestuosidad, la riqueza y la estratégica ubicación, así como desde la relevancia de sus costumbres y prácticas, que confluyen y producen territorio. Firmezas, permanencias y persistencias como parte de la lucha local por la pertenencia y significación de su territorio, disputas que en el caso particular del territorio de Quibdó se tensionan, como parte del proceso de construcción de la ciudad que se produce, e imponen bajo formas de organización provenientes de la óptica de la experticia, en simultaneidad con las prácticas y los valores provenientes de los grupos locales, los cuales prevalecen y se mantienen. En síntesis, discursos del progreso que, pese a valerse de mecanismos de minimización, así como de formas, estrategias y acciones que validan la construcción, la organización y la producción de territorio bajo lógicas externas, no alcanzan a impregnar de valores reales al territorio local y, por ende, tampoco a anular sus prácticas
Читать дальше