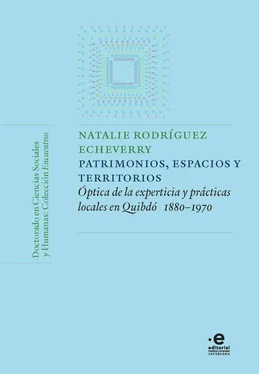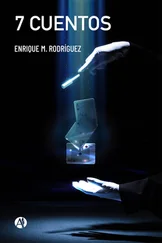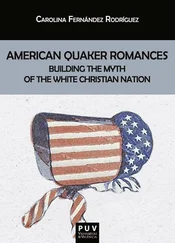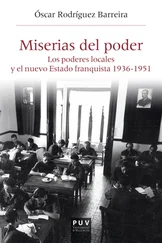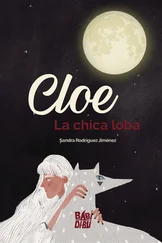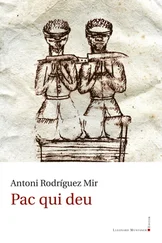Estas prácticas se denuncian como un obstáculo de los misioneros para adelantar la labor religiosa, dada la actitud y el proceder de los habitantes; por lo tanto, dicho accionar es tildado como respuesta negativa y como falta de receptividad frente a los esfuerzos de los religiosos. Así, se afirma que
el pueblo no corresponde a los esfuerzos de los misioneros y no pueden conseguir que vayan a la iglesia. Todos echan la culpa a la loma, y por eso pretenden que los PP. bajen al pueblo y allí habiliten una capilla donde puedan decir misa y ejercer el ministerio los días ordinarios, dejando la parroquia sólo para las funciones de los domingos y días festivos. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 57)
Sin embargo, se testifica que, en las ocasiones eventuales en las cuales se logra que asistan a los actos religiosos, la mayoría de las veces su actitud es de ausencia, desconocimiento 19y desinterés, situaciones que buscan mitigarse mediante estrategias de contrarrestación de prácticas locales, esto es, a través de mecanismos de atracción como la música y la repartición de dinero, entre otros. Al respecto se narra que
sobre la fiesta con que hemos honrado en este año a nuestra Madre la Virgen María. Desafiando a los aguaceros que tan impetuosos suelen venir casi todas las tardes, comenzamos nuestra novena, precediendo a este acto el Smo. Rosario —las Letanías cantadas—; los primeros días no se veían en la capilla más que cuatro o cinco devotas; poco a poco fue aumentando el número, y la gente, atraída en parte por la música y en parte por la plática que diariamente se les hacía, fue llenando los vacíos de la reducida capilla. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 58)
Si bien se llama la atención acerca de la poca afluencia a los actos litúrgicos, las procesiones se distinguen por ser actos con la capacidad de congregar y, por tanto, contar con mayor presencia en las poblaciones. Los contextos en los que acontecen y se enmarcan los eventos procesionales facilitan este contacto: espacios abiertos a manera de plazas y vías interiores que recrean calles, de las cuales forman parte los inmuebles que conforman el perfil, acentuando componentes como balcones, puertas y ventanas, unos y otros escenarios que se constituyen como elementos de relación con el exterior y desde los que se pueden apreciar y hacerse partícipes los habitantes en las festividades. Se distingue entonces la importancia del espacio donde acontecen las procesiones, las manifestaciones, los eventos y las conglomeraciones, como escenarios de relación, algunos de estos dispuestos y engalanados para albergar dichas funciones, y en donde se elaboran preparativos enmarcados en la limpieza general de los espacios exteriores, así como la ornamentación de las calles y las fachadas; disposiciones en directa relación con las espacialidades, como las fiestas de los Santos Patronos, de las cuales se afirma que se preparan con antelación y cuentan con el apoyo de los “Síndicos y Mayordomos de fábrica”, inspectores de policía y sacristanes, quienes apoyan —respectivamente— con la recolección de limosnas, el arreglo y la decoración de calles, y en menesteres al interior de la iglesia (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 47-48).
Como parte de los preparativos para las celebraciones patronales, al igual que de la dinámica acontecida en dichas solemnidades, los relatos del arribo y permanencia del padre misionero para acompañar algunos de estos actos destacan la afluencia de personas, la música de tambores y clarinetes, los bailes y sonidos de cañones y la presencia de bebidas y licores, entre algunas acciones de las fiestas. Respecto al consumo de licores —se anota desde estos informes misionales— acrecentarse la actividad económica relacionada con su venta, afirmándose que estos eran
días de cita para los comerciantes de los centros para acudir a sus negocios y, sobre todo, para el expendio de licores, con la circunstancia de que dicho expendio constituía una renta intendencial y el fisco tenía mucho interés en explotarla en esos días, con el consiguiente desorden de borracheras, riñas y, a veces, heridos y muertos efecto todo del abuso del licor a que es muy dado el chocoano. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 255)
Todos estos actos son tildados como conductas que suscitan desórdenes y peleas, frente a las cuales el misionero atestigua no contar con mando para evitarlo (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 255).
Estas son representaciones de un territorio, de sus gentes y sus dinámicas sociales que descalifican lo encontrado y observado. Imágenes negativas tanto de las condiciones geográficas y ambientales como de los espacios físicos en los cuales se desarrollan las prácticas culturales y sociales, ya sean en relación con el río o las viviendas. Territorio que se vislumbra a partir de la narrativa proveniente desde la óptica de la experticia y que, por lo tanto, no es o no se corresponde con el territorio que se genera de las relaciones entre el espacio y sus pobladores locales. Escenificaciones territoriales que deben ser reflexionadas en el contexto de las relaciones de fuerza en las que se producen y ordenan, así como entendidas en el marco que le da sustento y del cual se derivan dichas relaciones de poder, es decir, el de las instituciones que las ejercen. Relaciones, por ende, tendientes a la construcción de territorio por parte de la óptica experta y externa, pero que también son dirigidas a la población que habita en este, al igual que a producir y establecer su conocimiento, entendimiento y aproximación.
ESCENARIOS Y RETRATOS EN TONO DE ATRASO MATERIAL, MORAL Y ESPIRITUAL
El informe misional que rinde el Prefecto Apostólico del Chocó (1928) a la delegación Apostólica, en la primera década del siglo XX, consigna que, aunque sea el Chocó “un territorio” de “inmensas riquezas”, se encuentra “en la triste y vergonzosa noche que envuelve a los países salvajes” (6), además de hallarse en un estado de “atraso lamentable”. Si bien las condiciones naturales, geográficas y ambientales, como el clima, la lluvia, la topografía, la selva, entre otras, se consideran características que endurecen la estancia y permanencia en la zona chocoana; así mismo, se estiman como unas de sus principales barreras, de las cuales se afirman que “se opondrán al progreso rápido de esta región” (6). En efecto, representaciones del Chocó que corresponden a imágenes de zonas aisladas y lejanas del resto del país y habitadas por “seres” considerados “semisalvajes” (Prefecto Apostólico del Chocó 1924, 167-168), grupos poblacionales en condiciones inferiores.
En este sentido, para comienzos de dicho siglo XX, se hace referencia a la existencia en la región chocoana de entre ochenta mil y cien mil habitantes entre negros, indios, blancos y mulatos, cifras que variaban entre las diferentes aproximaciones, pero que otorgaban el mayor número y porcentaje a los de “raza de color”; así, se apunta que había aproximadamente “cincuenta mil” almas o fieles sometidos. De los habitantes blancos se afirma que “hay bastantes” en Quibdó, Istmina y Tadó, que estos han estado abandonados y que, si no fuera porque algunos no viven casados, estos serían modelos cristianos (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 46). Del indígena se dice que en épocas de la conquista habitaban los “indios caribes en sus tres ramas de citaraes en el alto Atrato, nonamaes en la hoya del San Juan y los chocoes en el medio y bajo Atrato y hoya del Baudó” y que estos “han disminuido espantosamente y tienden a desaparecer” (Relación de Algunas Excursiones Apostólicas en la Misión del Chocó 1924, 10; Prefecto Apostólico del Chocó 1929, 24). Por su parte, de los también llamados negros se dice que “el sesenta o setenta por ciento de los habitantes chocoanos, descienden de los que fueron importados por los colonizadores para el laboreo de las minas” (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934, 10). De las relaciones que se establecen entre los indígenas y los negros, se afirma que se soportan en luchas y tensiones que derivan en distanciamientos; así, el indígena “vive en las cabeceras de los ríos, retirado del trato de los que él llama racionales, que son los negros y los blancos” (Relación de Algunas Excursiones Apostólicas en la Misión del Chocó 1924, 10); en efecto, el Chocó se configura como una región con diversos habitantes, donde las tensiones entre estos, así como la permanencia y la disputa de sus territorios, se constituye en una constante (tabla 1). En este orden de ideas, se anota:
Читать дальше