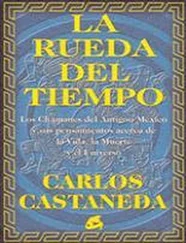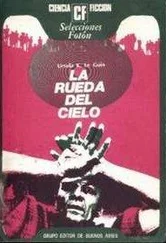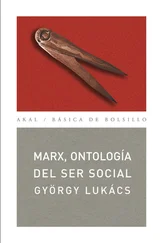“Ese es el punto”, pensó. ¿Podía confiar realmente en ellos? Estaba separada de sus hermanas, en la mitad del desierto y a punto de meterse al interior de unas cavernas sinuosas: en esos momentos la seguridad era aquello que más le hacía falta.
—Tenemos que movernos –señaló Emilio–; los primeros grupos de turistas siempre llegan en la mañana.
No muy convencida, Magdalena afirmó con la cabeza.
Por Milena y Lucas.
Por Pedro y Damián.
Por sus hermanas.
Por Mercedes.
Se internaron en las cavernas de sal. Emilio llevaba la delantera a un ritmo propio, despreocupado de los demás, mientras que Vanesa, cada cierto tiempo, volteaba para ver cómo iban ella y Gabriel. Por un momento le pareció extraño que Vanesa estuviera con él –tanto más parecido a alguien como Luciana–, pero pronto entendió que sabía tan poco de ellos, que cualquier juicio hecho con anterioridad era un error.
No sabía exactamente cuánto tiempo llevaban caminando. Tal vez, el hecho de subir y bajar por espacios tan reducidos hizo que la caminata se le hiciera más larga de lo que era. El sendero era demasiado estrecho e incluso, a ratos, muy pequeño para su altura. Las cavernas se bifurcaban, se expandían y encogían de un paso a otro; tenían vida propia. Una extraña sensación de irrealidad la embargó, como si fuera imposible que existiera un lugar así o, más aún, que ella estuviera en un lugar como ese. Recordó los años junto a Cayla, cuando haciéndose pasar por Matilde, les contaba sus aventuras de verano, sus viajes por parajes insólitos, lugares recónditos que Magdalena con suerte era capaz de imaginar. Qué lejanos le parecían ahora todos esos recuerdos. Más de otra vida que de la propia.
De pronto, a mitad de camino, Vanesa se detuvo justo detrás de Emilio. Magdalena y Gabriel quedaron quietos esperando a que alguno de los dos dijera algo. Pero no lo hicieron. La elemental de fuego puso su mano sobre la pared rocosa y recitó unas palabras en irlandés, que solo Manuela habría logrado reconocer.
—¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? –dijo, no tanto por curiosidad, sino más por la sensación de ahogo.
—Pasa que llegamos –contestó Emilio.
Lo miró con extrañeza, al mismo tiempo que se preguntaba adónde habían llegado exactamente, si lo único que les rodeaban eran las rocas de sal. Emilio sonrió con suficiencia, como si fuera gracioso que estuvieran ahí dentro y ni ella ni Gabriel supieran qué pasaba.
Vanesa terminó de recitar, apartó la mano de la roca y en seguida, un sonido grave se produjo desde el interior de la caverna.
Parecía un temblor, pero no lo era.
Parecía un derrumbe, tampoco lo era.
Una enorme porción de piedra –la misma que segundos antes había estado inmóvil bajo la mano de Vanesa– comenzó a moverse. La roca se deslizó hacia la izquierda y, poco a poco, los rayos del sol entraron en la cueva. Magdalena cubrió los ojos con su antebrazo mientras la luz y el sonido casi llegaban a su fin. Cuando el silencio volvió, miró más allá del portal abierto. Entonces, abrió la boca y dejó entrar todo el asombro: más allá, escondidos tras las rocas de sal, vivían las hijas e hijos del fuego perdido.
Magdalena cruzó el umbral dejando atrás las cuevas, el paso decisivo. Una vez que todos estuvieron del otro lado, Vanesa recitó las palabras y el muro de piedra volvió a deslizarse hasta quedar completamente sellado. “Síganme”, les dijo, y luego los guio entre la comunidad mientras Emilio alzaba la mano para saludar a la gente. Si hace poco rato Magdalena aún desconfiaba de ellos, ahora no le cabía duda de que decían la verdad: las miradas de temor e inseguridad con que la observaban a ella y a Gabriel no le dejaron cabida para otra historia.
En medio de una zona desértica, el clan había construido trece domos alrededor de un fogón central, tal como en la antigua tradición celta. Hacia su izquierda se encontraba otra construcción de forma circular, aunque bastante más grande que las otras, que no supo reconocer. En total, no debían ser más de setenta personas. Había niños y niñas, mujeres y hombres, ancianos y ancianas. De algún modo habían logrado sobrevivir lo suficiente como para alcanzar ese número que, si bien no era mucho, al menos era más de lo que quedaba de su propio clan. La preocupación aumentó: aun con el fuego y el agua unidos, seguían siendo pocos para los oscuros.
Llegaron al centro del sector y Magdalena, todavía con la mirada recorriendo su alrededor, escuchó la voz de Vanesa: “Espérenme aquí”.
—¿Adónde va? –le preguntó a Emilio.
—A buscar a Ester, nuestra matriarca.
—¡Emilio, Emilio! –gritó una niña de unos doce años, que se acercaba corriendo hacia él.
Como todos los demás, se veía demasiado delgada. Su piel, teñida por el sol, mostraba los rasgos de sus antepasados irlandeses, aunque de forma remota.
—¡Buena, loca! –gritó él, dándole un abrazo con una sonrisa amplia; algo del antiguo Emilio se asomó en ese gesto.
Quizás, después de todo, lo que había alcanzado a conocer de él no era completamente una fachada.
—¿Qué me contái? ¿Me echaste de menos?
—Sí po, cachái que ahora mi mamá me deja ver cómo entrenan los guardianes.
Emilio extendió la palma de su mano y ella la chocó con la suya.
—Bien hecho, loquita. Pronto serás una de los nuestros, entonces.
—Sí –dijo orgullosa con el pecho abierto–: una guardiana.
—Suena bien, ¿verdad?
Ella asintió con una sonrisa.
—Oye, ¿y mi hermana?
—Nos tuvimos que separar y ella se quedó con el otro grupo –contestó Emilio, sin dudas ni inquietudes en su rostro.
Entonces, Magdalena entendió: era Irene, la hermana menor de Luciana.
—Pero, ¿con quién se quedó si tú y la Vane están acá?
—Con la Marina, nuestra amiga. ¿Recuerdas que te contamos sobre ella?
Irene afirmó.
—Pero esa Marina… ¿es de confianza?
Emilio la abrazó fuerte. Le habló despacio al oído, pero no lo suficiente como para que Magdalena no escuchara:
—Es de toda mi confianza.
Irene devolvió el abrazo con más ganas. “Bienvenidos, entonces”, dijo mirando a Magdalena y Gabriel. Luego se fue corriendo, tal como llegó. Algo se removió dentro de Magdalena.
—¿Guardiana? –le preguntó, una vez que Irene se hubo ido.
—Desde siempre hemos vivido en comunidad, así que tenemos formas específicas de dividirnos el trabajo.
—¿Tú eres un guardián?
—Sí.
—¿Todos los enviados lo son? –preguntó Gabriel.
—No.
Antes de que pudieran hablar algo más, vieron a Vanesa que les hacía una seña desde la entrada del domo. Magdalena y Gabriel siguieron de cerca a Emilio. A medida que avanzaban, la gente que estaba afuera detenía sus tareas solo para observarlos; unos con desconfianza, otros con temor. Tal vez, pensó Magdalena, todos tenían un poco de ambos.
Dentro del domo se podía sentir el calor del desierto. La construcción de madera y vidrio era un receptor perfecto y conservaba la temperatura que, sobre todo en la noche, tendía a bajar drásticamente. Al fondo había cinco camas, a la derecha una pequeña cocina y a la izquierda un baño. Nada de salitas, living ni bibliotecas: solo lo justo.
Detenida en el centro, los esperaba una mujer de pelo negro y corto, ojos tristes y aguerridos. Magdalena creyó reconocer en ella una energía similar a la de Luciana: era fuego y sabiduría.
—Bienvenidos –les dijo con algo que intentaba ser una sonrisa, aunque en el fondo solo se veía una profunda tristeza–. Por favor, tomen asiento.
La matriarca del fuego perdido señaló unos cojines dispuestos en el suelo, al medio del domo. Cuando estuvieron sentados unos frente a otros, volvió a hablar.
Читать дальше