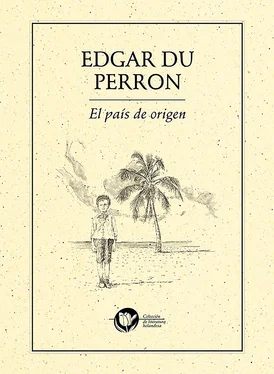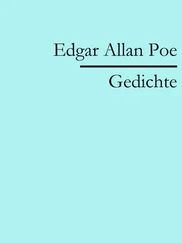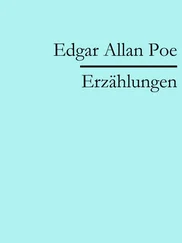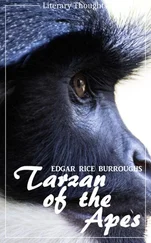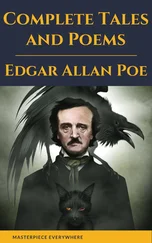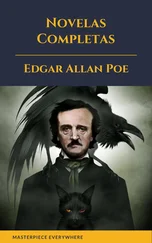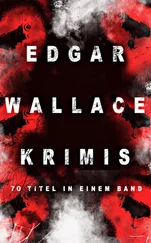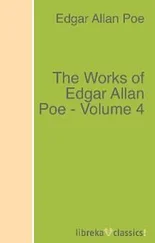Edgar Du Perron - El país de origen
Здесь есть возможность читать онлайн «Edgar Du Perron - El país de origen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El país de origen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El país de origen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El país de origen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El país de origen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El país de origen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
—¡Si quieres volver a hacer algo así, Dirk, prométeme al menos que le perdonarás la vida a mi hijo!
Dirk daba vueltas, avergonzado; mi padre volvió a casa asombrado y de mal humor, todo quedó en agua de borrajas y nunca se supo exactamente lo que había pasado realmente. La última ronda se disputó entre tjang Panel y Lies. A nadie se le ocurrió que pudiera haberse tratado de una conversación en broma que Lies se hubiese tomado en serio y todos los participantes en el complot cayeron en desgracia. Poco después, Lies fue víctima de ataques de histeria y quería pasearse en cueros por la casa. Un día en que yo acababa de regresar de un paseo, vi cómo, en medio de un gran alboroto, los jardineros la retenían, la levantaban y cargaban con ella hasta la habitación. También Lies tuvo que abandonar la casa. A mi madre no le cabía la menor duda de que todo aquello era obra de Umar. Sin embargo, cuando nos fuimos a Bahía de Arena, Dirk volvió a ser contratado como capataz, y tjang Panel, que había declarado a Lies como su “enemiga mortal”, seguía gozando invariablemente del favor de mi madre. Más tarde, cuando le tocó el turno a ella de caer en desgracia, mi madre se dio cuenta, de repente, de que tenía un brazo torcido debido al reumatismo, y por esta razón la comparaban con Kombayana, un personaje salido del wayang, un intrigante ministro al estilo del Polonio de Hamlet.
En la mayoría de los casos, cuando había pelea, Alima me sacaba de allí rápidamente; ella misma rehuía el vocerío y hacía lo posible por no recibir nunca una reprimenda; y si le daban una, no decía ni una palabra para que todo acabara cuanto antes. “Era un alma sensible”, decía mi padre con energía, quizá sin saber hasta qué punto era su alma más sensible que las de todos los demás habitantes de la casa. Me hacía recortar estampas y conseguía hacerme comer cuando yo no quería, poniéndoles nombre a los diferentes bocados: “Ésta es nona Dientje, ya sabes, aquella niña tan bonita que por las mañanas siempre va a la escuela; si la dejas en el plato, se pondrá a llorar”.
Un día, el jefe del barrio (bek), un chino llamado Yam Seng, trajo un caballo a casa; entonces me pusieron un uniforme, una gorra de piel, me colgaron un sable de hojalata de la cintura y me montaron a caballo para que el mozo de cuadras me sacara de paseo. Yo no cabía en mí del orgullo y saludaba a todos los soldados con los que me encontraba que, por supuesto, me devolvían el saludo. Alima estaban tan ilusionada como yo; en aquella época estaba convencida de que yo llegaría a general y caminaba detrás del caballo con una cara a medio camino entre la risa y el llanto. Por desgracia, al día siguiente hubo que devolver el caballo, puesto que sólo era prestado, y mi padre ya tenía demasiados caballos en las cuadras como para comprar uno más. Más tarde, bek Yam Seng fue asesinado por un viejo chino menesteroso que le debía dinero y a quién él había perseguido sin piedad. Yo conocía muy bien al jefe del barrio, era un hombre corpulento y astuto que siempre nos traía regalos. A mí me dio, entre otras cosas, una caja con jabones de las más diversas formas. El viejo chino le cortó el pescuezo mientras iban juntos en un sado, y luego arrojó su cuerpo a la calle. Fue a caer justo delante de un cine ambulante que daba una función en una tienda de campaña; el cine se vació en cuestión de segundos y todo el mundo pudo contar más tarde cómo el jefe del barrio había yacido en la calle en un charco de su propia sangre. El tongtong resonó, y la noticia llegó enseguida a nuestra casa: “¡Han asesinado a bek Yam Seng!”, e Isnan dijo: “Así se explica que ayer hubiese una aureola alrededor de la luna”.
Mi padre estaba ausente y mi madre, tjang Panel, Flora y yo, así como todas las sirvientas, cerramos la casa apresuradamente y nos metimos juntos en una habitación. Poco importaba que el asesino se hubiese entregado mucho antes a la policía; más bien intentábamos convencernos unos a otros de que el viejo chino era en realidad un hombre pobre y bueno, al que habíamos visto pasar a menudo delante de casa. Nunca antes me había impresionado tanto un asesinato y la visión del jefe de barrio ensangrentado, el mismo que me había enviado un caballo, no me abandonó en toda la noche.
Perpendicular al porche trasero se encontraban las dependencias que, en realidad, constituían un único bloque, y al lado había un almacén con un piso; en la planta baja se guardaba el material de construcción y la cal, tablas de madera y baldosas, y la planta superior estaba llena de muebles viejos, y una capa de carbonilla recubría el suelo de madera. Para llegar ahí había que subir una escalera empinada, y para mí era un auténtico acontecimiento y una ocasión que había que aprovechar cada vez que alguien iba allí con un gran manojo de llaves. En la oscuridad del “desván del carbón” yo avanzaba con sumo cuidado y tenso de curiosidad. Había de todo, viejos retratos, abanicos, libros, incluso los libros de estudio de mi padre que nunca había sacado de los baúles. En las habitaciones del servicio, sucias y sofocantes, que no siempre estaban ocupadas, se podía jugar muy bien al escondite; luego, cuando jugábamos a los “mosqueteros”, la escalera hasta el desván era un lugar excelente para defender y atacar con nuestras espadas de bambú.
El jardín trasero daba a las cuadras. Al principio, mi padre tenía muchos caballos, pero su número se fue reduciendo después de volver de Bahía de Arena. Recuerdo una época en que la antigua cuadra estaba habitada por Yung, su mujer Djahara y su prole. Delante de las cuadras había un árbol de karet —no sabría decir si era un árbol de caucho enano, pues no tengo suficientes conocimientos de botánica— con un tronco corto y macizo, ramas gruesas e irregulares, de las que brotaban ramitas serpenteantes; era el árbol en el que más fácil resultaba trepar y donde debí de practicar por primera vez. Además, sus ramas gruesas eran ideales para sentarse a leer sin temor a caerse. El suelo alrededor del árbol estaba sembrado de semillas alargadas que se podían hacer reventar, y bajo la presión del aire se abría entonces una membrana transparente. Desde aquel lugar ya no quedaba mucho hasta la calle; y si se había entrado por la glorieta, se había dado la vuelta completa alrededor de la casa.
Si uno regresaba cruzando el jardín hasta el porche trasero con las pequeñas columnas amarillas, pasaba primero delante del pozo y luego de las lilas que de noche propagaban su aroma por todo el jardín. Las noches de luna eran más bonitas en la parte delantera del jardín, junto a la glorieta, entre las palmeras y con la luz reflejada en el agua de lluvia que se almacenaba en dos grandes conchas que había allí y que Flora llamaba “los delfines”. Pero el olor de las lilas en el jardín trasero era otro elemento de la noche tropical. Siempre que lo vuelvo a oler, recuerdo aquella parte de nuestro jardín en Gedong Lami y me veo de pie, entre los arbustos y mirando las pequeñas columnas. De la calle llegaba a veces música keroncong, que hacían los hermanos mayores de los niños con los que no me dejaban jugar; eran los buayas (holgazanes, tunantes y, literalmente, cocodrilos) de familias mestizas contra las cuales me advertían los Mollerbeek y los Leerkerk.lxvi Sin embargo, su música también encantaba a mi madre. Cuando mis padres se referían a ellos, utilizaban un tono condescendiente y ligeramente desdeñoso: “Esta noche se ha celebrado un bodorrio en casa de los Sersansi”. Ellos mismos se lo tomaban con humor: “¿Dónde se han metido los chicos? ¡Seguro que están buayando otra vez!” La música keroncong tiene un origen portugués, e incluso los apellidos de aquellas familias tenían a veces resonancias de la Europa meridional, y nadie logrará convencerme de que no son atractivos, así como tampoco podré reírme de su música que los conocedores desprecian y tildan de distorsión barata. Debería haber nacido en otro lugar o sentirme más europeo de lo que me siento para perder la sensibilidad por la sensual atmósfera de seducción de aquel punteo nocturno de guitarra con canto, y no sé lo que más me gusta, si los nombres de Rosario y Quartero, pertenecientes a los buayas más famosos, o los de Latuperissa, Tuanakotta, Tehupeiori, de sus rivales amboneses. Reproduzco aquí una copla que, cantada, me resulta tan conmovedora como Sourire d’avril al piano:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El país de origen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El país de origen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El país de origen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.