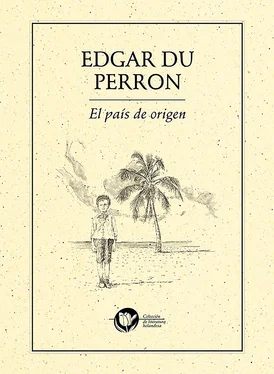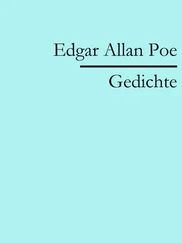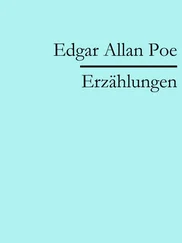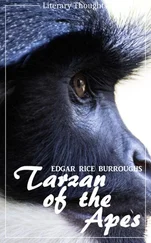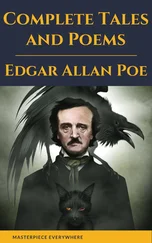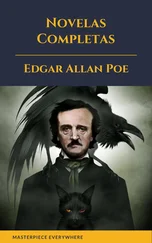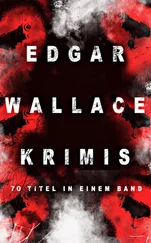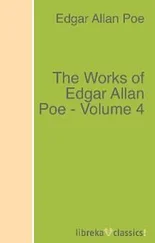Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2012
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinadora editorial: Fatna Lazcano
Gestor de proyectos editoriales: Rasheny Lazcano
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Coordinadora de edición digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Humberto Castillo
*La traducción de esta obra se realizó con el apoyo del Fondo de las Letras Neerlandesas (Nederlands Letterenfonds).
© 2010, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
03800 México, D.F.
Teléfonos y fax (conmutador):+52 (55) 55 15 16 57
solar@solareditores.com
www.solareditores.com
www.edicionesdelermitano.com
ISBN 978-607-7640-99-8
Hecho en México
Índice
I. Una noche con Guraev
II. Todos los caminos
III. Álbum de familia
IV. La muerte de mi madre
V. La prehistoria de mis padres
VI. Principalmente Viala
VII. El niño Ducroo
VIII. Gedong Lami
IX. Bella en el diván
X. Balekambang, Bahía de Arena
XI. Conversación con Héverlé
XII. El niño indiano es precoz
XIII. Sukabumi
XIV. Sueños y notarios
XV. Pelabuhan Ratu
XVI. Los últimos años en Balekambang
XVII. Movimientos prácticos
XVIII. La escuela y Baur
XIX. El niño sigue madurando
XX. Alegrías de Meudon
XXI. El joven indiano
XXII. La vida real
XXIII. Adiós a las Indias
XXIV. Una visita de Wijdenes
XXV. Doble retrato de Arthur Hille
XXVI. El suplicio
XXVII. Contactos con la ley
XXVIII. La casa de locos
XXIX. Regreso a París
XXX. Tania-Teresa
XXXI. En busca de la Única
XXXII. El periódico
XXXIII. Para pesimistas
Anexos
Nota biográfica
Personajes
Glosario
Administración holandesa en las Indias
Notas del autor
Mapas
Il faut chercher en soi-même autre chose que
soi-même pour pouvoir se regarder longtemps.*
André Malrauxi
Para Elisabeth de Roosii
I. Una noche con Guraeviii
Febrero de 1933. Desde que vivo con Jane en Meudon, París, se ha mimetizado con la plaza de la estación, donde los tranvías y los autobuses parecen tener en cuenta nuestros pasos porque ya no somos unos extranjeros aquí. Poco a poco, sin percatarnos de ello, nos hemos ido familiarizando con la fea estación de Montparnasse con su fachada plana, sus tiendas en la planta baja, sus dos entradas a derecha e izquierda de la doble escalera y su ascensor increíblemente amplio con mutilado de guerra incluido: un portal detrás del cual abandonamos la ciudad, y el cuarto de hora de trayecto en tren hasta Meudon ya no cuenta. Sobre todo después del último viaje a Bruselas, detecté de pronto una sensación pueril en mi interior, como si este inesperado bastión fuera a protegerme de un inexorable destino.
Ayer por la tarde me encontraba en el café frente a la estación y, pese a que la noche había caído pronto, todavía podía ver la franja clara de la fachada a través de la puerta giratoria cada vez que levantaba la vista del periódico para ver si, entre la muchedumbre de transeúntes, se encontraba la persona con quien debía reunirme. Aún hacía demasiado frío para sentarme afuera, así que me senté en el interior del café, pero muy cerca de la puerta; como de costumbre, el periódico me cautivaba únicamente por la ligera sensación de irritación helada que me producía leerlo, no obstante, mucho más superficial que el profundo temor que debería sentir un burgués en los tiempos que corren. Observaba el retrato de un tal Cornelius Codreanu, jefe de la “guardia de hierro” de los nacionalistas rumanos, una de esas marionetas de uniforme que esta época convierte en héroes, un poco más primitivo quizá que los de Alemania. Allí estaba ese hombre disfrazado de Rinaldo Rinaldini Jr., y me recordó el ejemplo de arrojo y fuerza de mi juventud: mi amigo Arthur Hille, que más tarde llegaría a ser oficial en Aceh, donde los fusileros nativos lo llamaban teniente Tigre. “Arthur Hille y este señor Codreanu encerrados en un espacio reducido —pensé—, sin nada más que sus músculos y sus uñas, y con unas convicciones diametralmente opuestas…”
Detrás de la puerta giratoria advierto a un hombre increíblemente elegante —vestido por entero de gris claro salvo un fular rojo— que observa el local conquistándolo y registrándolo a la vez. De repente se materializa y de un paso se planta delante de mi mesa: Guraev en persona. Antes de que me dé tiempo de expresar mi sorpresa sobre su aspecto, me pide una explicación colocando el índice sobre el retrato del periódico. Así que le explico lo que dice el texto:
—Antes no era más que un intelectual, un estudiante pálido e inseguro. Hasta que alguien le dijo que “cleptomanía” era el singular de una enfermedad que en su forma epidémica se denomina “Rumanía” —puede que en su idioma este juego de palabras resultara igual de estremecedor— y eso lo convirtió en el peligroso individuo que vemos aquí.iv Quizá no sabías que pudiera ser tan sencillo. Por cierto, ¿qué opinas de las fuerzas políticas de esta época, Guraev?
—Seguramente más o menos lo mismo que tú: también saco mi información del periódico. Prefiero que me preguntes qué pienso de París; aquí el mundo es tan irreal como en cualquier otro lugar. ¿Tienes alguna idea de cómo nos afectan los anuncios luminosos, Ducroo? ¿Sabías que, por ejemplo, pueden impedirnos sentir la luna? ¿Ya has decidido lo que piensas exactamente del nuevo anuncio luminoso que hay en la Torre Eiffel, ese círculo amarillo alrededor de un reloj, con una aguja verde y otra amarilla? ¿Por qué tiene que ser precisamente amarilla? ¿Por qué no roja, azul o violeta, algo que hubiese sido más justo e igual de fácil de llevar a cabo? ¿Crees que te cuento todo esto para demostrarte cuánto puedo fantasear? En absoluto, es sólo un ejemplo de una de las muchas cosas que no comprendo y que me atormentan. Me atormentan porque —¿cómo decirlo?—, porque ahora me gustaría conocer al hombre al que encargaron hacer ese anuncio luminoso. Pero también hay cosas que no comprendo y que me tienen sin cuidado, y entre ellas están las fuerzas políticas de esta época.
Con mi silencio le doy a entender que debería seguir hablando. Y eso hace.
—¿Sabes lo que pienso ahora? Que, al fin y al cabo, no es más que un misterio francés; que, aunque me haga viejo en París, nunca lograré comprender a los franceses. Un ruso le habría dado a esa aguja un color adecuado; no lo dudes ni un segundo.
Vuelve al tema del que le he oído hablar tres veces en tres encuentros. ¿Qué le habrán hecho los franceses, o en qué se basa esa necesidad de ser, ante todo, un ruso frente a los franceses?
—No lo dudo ni un segundo.
—Lo dices, pero cuando estás conmigo te sientes francés. No creas a Héverlé cuando dice que tienes mucho de francés, no es cierto, tienes tan poco de francés como yo.v Dime sinceramente qué hay de real en este entorno.
—Cuanto más conoces algo, menos real puede parecer. Cuando acababa de llegar de las Indias, Marsella me parecía una ciudad de lo más común; pensaba que por fin había llegado a mi país; y no sólo eso, sino que reconocía las casas de varios pisos y el aspecto totalmente diferente de una calle gracias a las películas que había visto en el cine. Y en poco tiempo todo empezó a parecerme casi demasiado real. Me molestaba que la gente en Europa pareciera tan burguesa, no sólo la gente con la que hablaba, sino también la que veía en la calle, en las terrazas de los cafés, la gente del pueblo, hasta los rostros que veía en los barrios peligrosos. Incluso me figuraba que debían de matar también de una forma burguesa. Tardé años en poder identificar la aventura —me refiero a la gente que sale en los libros y en las películas—. Y ahora… es escalofriante ver las horas que puedo pasarme buscando al monstruo detrás de las caras estúpidas; si buscara en el barrio árabe, descubriría menos monstruos que los que pasan por esa acera. Y dime, ¿es eso específicamente francés? ¿No es más bien el mundo norteamericano de Faulkner, un universo de borrachos, asesinos sexuales, esquizofrénicos e impotentes? Quizás en el fondo siga aplicando a los parisinos las ideas que traje conmigo de las Indias…
Читать дальше