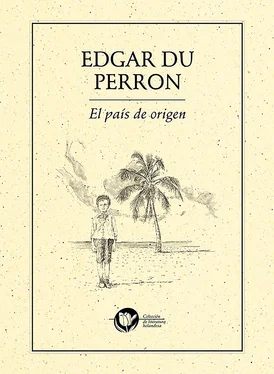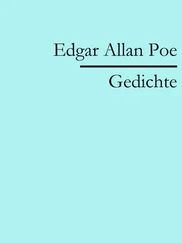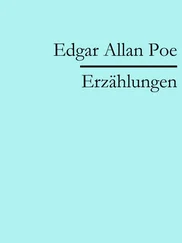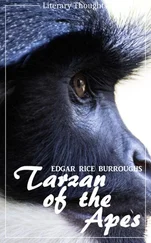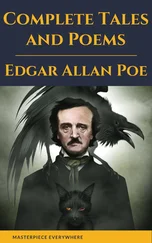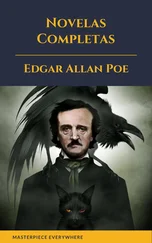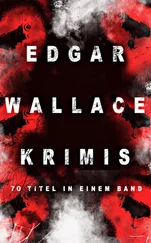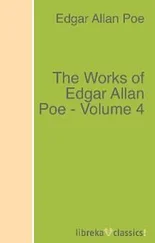Ahora me mira con los ojos entornados y me sonríe mostrándome unos dientes un tanto demasiado largos; su frente está surcada de arrugas y su estrecho rostro adquiere una especie de vejez complaciente que contrasta con el pelo rubio, grueso y largo en la nuca, como un estudiante romántico.viii
—Héverlé me ha dicho que estás prácticamente arruinado a causa de una herencia. —Y añade animado—: Pero no te preocupes por eso, siempre tendrás dinero, Ducroo. Te lo aseguro; lo presiento. Nunca te faltará dinero.
En tal caso, también habría podido presentir que ahora mismo me em-pieza a faltar de todo; sin embargo, vuelve a dar rienda suelta a su fantasía:
—Antes, cuando Héverlé me compraba grabados para ti y te llamaba el “rico javanés”, me había formado una idea muy curiosa de esos dos nombres: Ducroo y Grouhy. El rico javanés Ducroo que vivía en un pueblo belga llamado Grouhy. Me imaginaba que allí debías de tener un castillo, quizás en forma de tulipán, muy redondo y al mismo tiempo muy alto, y con una enorme escalinata; y que todas las mañanas salías un momento, sólo para contemplar tu castillo desde el último peldaño de esa escalinata. Me imaginaba que nunca ibas más allá de ese peldaño; ese último escalón era el límite que te separaba del mundo exterior.
—Así que, cuando nos conocimos en casa de Héverlé, no sabías qué pensar de mí. Muy bien; por cierto, yo tampoco lo sé. Y no tanto por esta miseria que de alguna forma, en mi interior, siempre he sentido llegar, sino por determinadas cosas… Resulta extraño empezar una nueva vida con una mujer sobre una base material que das por sentada y, de repente, darte cuenta de que, al desaparecer esa base, la vida de esa mujer cambia totalmente; ¡un cambio muy diferente al que esperabas!ix Y todo eso a pesar de lo que dicen de que el dolor compartido une más que nada y que es una oportunidad para demostrarse amor mutuo. De improviso he sentido en carne propia que Marx siempre tuvo razón: te sientes tan afectado por un cambio económico que, sin darte cuenta, te conviertes en otra persona. Y si después de algún tiempo le sucede lo mismo a tu pareja, simplemente acabas teniendo a dos personas nuevas, algo que en sí mismo puede dar una buena combinación, pero que supone una especie de… traición respecto a las personas con las que empezaste. Quizá no lo comprendas…
Al contrario, me mira como si comprendiera mucho más de lo que le cuento. Banalidad o no, considero que he de tener en cuenta el alma rusa de mi nuevo amigo Guraev. Y ahora soy yo el que cambia de tema:
—Cuéntame algo de tu niñez en Constantinopla. ¿Qué edad tenías cuando te marchaste? ¿Recuerdas algo del Bósforo, del Cuerno de Oro y de los minaretes?
—Del Bósforo, sí.x Del resto, nada; tenía cuatro años cuando me marché. Mi padre era agregado militar en Constantinopla. Teníamos una casa con mucho mármol, con una escalera ancha que descendía hasta las orillas del Bósforo; detrás de la casa, había una pendiente escarpada que no me dejaban escalar y que me parecía una verdadera montaña. ¿Quieres que te cuente algunas impresiones de Oriente?… Había un jardinero griego que se llamaba Christo, lo recuerdo precisamente por su nombre; y teníamos un perro negro llamado Arapka. Mi hermano, que me llevaba dos años, atormentaba a Arapka sujetando delante de su hocico escorpiones colgados de una cuerda; lo hacía en el jardín, junto a un banco verde con forma de herradura. También había un cobertizo abovedado donde teníamos amarrada una pequeña barca que deslizábamos a lo largo de la escalera cuando íbamos a navegar. Pero no recuerdo nada de los paseos en barco, sólo recuerdo el día en que partimos definitivamente de allí, porque Arapka saltó al agua y nos siguió nadando, y después de discutirlo largo y tendido, decidimos llevarlo otra vez a tierra. En el cobertizo había langostas que yo confundía con escorpiones. Me habían contado que debía tener muchísimo cuidado con los escorpiones, pero mi hermano sabía atraparlos muy bien con una cuerda. Yo veía colgar y girar a esos bichos de una cuerda, y no sabía decir si eran negros o rosados. También recibía muchos juguetes —como unos barquitos de vapor y unos veleros preciosos—. Me los daban unos espías que querían estar de buenas con mi padre. Y, por lo demás… lo que más recuerdo es la gran cantidad de mármol, del cual más tarde me contaron que era necesario porque las ratas se comían la madera. En la casa había también una gran escalinata de mármol por la cual se accedía a la sala de fiestas. Ahí es donde sitúo la única imagen clara que guardo de mi padre. A la sazón, yo debía de tener tres años y me habían disfrazado de Cupido, totalmente desnudo y armado de un arco plateado —encantador, ¿no crees?—. Mi padre me llevaba a hombros mientras subía por la escalera y yo me aferraba a su pelo. Cuando murió, tuvimos que irnos enseguida, y si el ambiente oriental dejó alguna huella en mí, se manifestó en la aversión que sentía por San Petersburgo. Aunque quizá fuera simplemente la pobreza.
—Los dos vincularemos siempre el concepto de una juventud despreocupada a las escaleras de mármol. Mientras me contabas todo esto, me he dado cuenta de repente de que las sigo buscando en Meudon; me imagino que algunas casas de allí se parecen a las casas señoriales de las Indias. La deliciosa sensación de ser un niño y estar sentado en una de aquellas escaleras, tan frescas en medio de tanto calor, con el peldaño en la espalda como el respaldo de un sillón, y tan ancho que se convierte en un diván si te tumbas.
—Hummm… ¿no tendrás sangre javanesa, Ducroo?
Se le ha metido esa idea en la cabeza; no es la primera vez que me lo pregunta y tengo que decepcionarlo una vez más. Su nombre, me dice, remite a una procedencia extranjera, puede que tártara, aunque es más probable que sea persa. De repente, se levanta y anuncia que esta semana ha obtenido grandes beneficios y que, por consiguiente, quiere cenar conmigo, a condición de que lo acompañe a un restaurante donde sirven una rijsttafel o “mesa de arroces” al estilo javanés, pues hace mucho tiempo que se enteró de que existía algo así en París, pero hasta ahora no se ha atrevido a ir. Exagera un poco al tratarme con tanto tacto, pero no sabe lo poco que me importa que me conviden; mirándolo bien, mis nuevas circunstancias no han durado lo suficiente para contagiarme del “orgullo de los pobres”. Mientras deja que yo pague la cuenta aquí (una pequeña compensación), él sale para llamar a un taxi. Me vuelve a invadir la sensación de que un taxi es una de las cosas prohibidas y, por lo tanto, otro regalo: Guraev está junto a la portezuela abierta con el brazo extendido y la cabeza echada hacia atrás. Su sombrero gris de fieltro seductor no lleva banda alrededor, sino sólo un sutil reborde, un sombrero a medio camino entre uno de dandi y uno de cazador. Es llamativo lo bien que combina el gris de su abrigo con el gris del fieltro, y cómo el tono de su fular rojo anaranjado de fleco largo contrasta en su justa medida. Sin embargo, también sostiene un bastón en la mano, algo que no sólo es extraño en invierno, sino que además resulta totalmente anticuado. Yo, que soy más bajo que él, y con mi abrigo belga dado de sí que nunca fue especialmente elegante, me siento obligado a hacerle un cumplido, y me alegro de poder hacerle uno sincero, aunque no exento de ironía, porque la ropa siempre me ha tenido sin cuidado.
—Estás igual de guapo que Onegin, Guraev.
Él sonríe complacido. En el taxi me explica dónde ha comprado el sombrero. De no haber sido en el extranjero, hubiese comprado uno exactamente igual para ofrecérmelo, porque a mí también me quedaría estupendamente. Los anuncios luminosos, a los que se refirió hace unos momentos, salpican contra las ventanillas del taxi. Guraev sujeta su bastón entre las rodillas y parece haber olvidado que alguien pudiera verse atormentado por esos anuncios.xi
Читать дальше